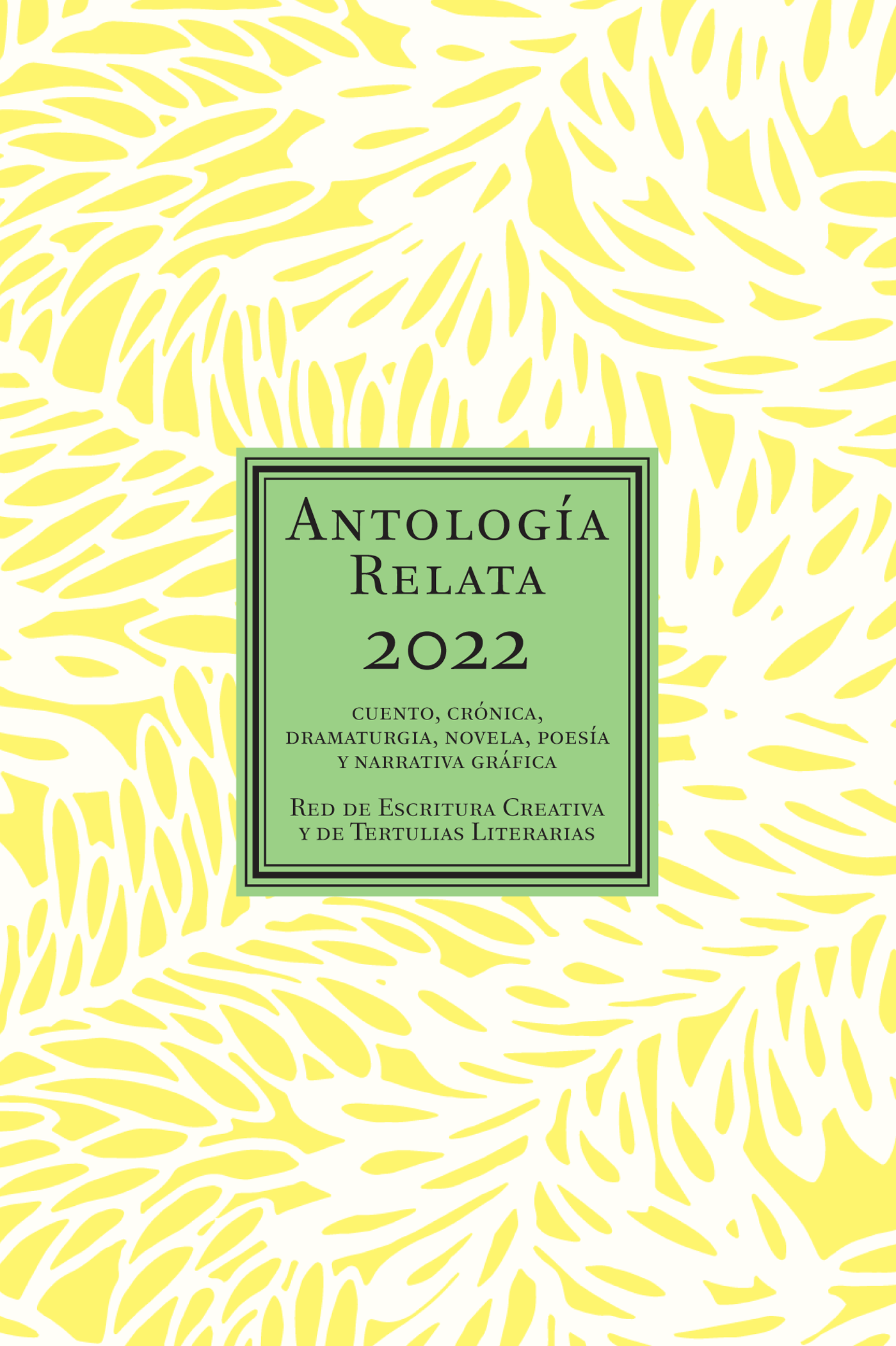
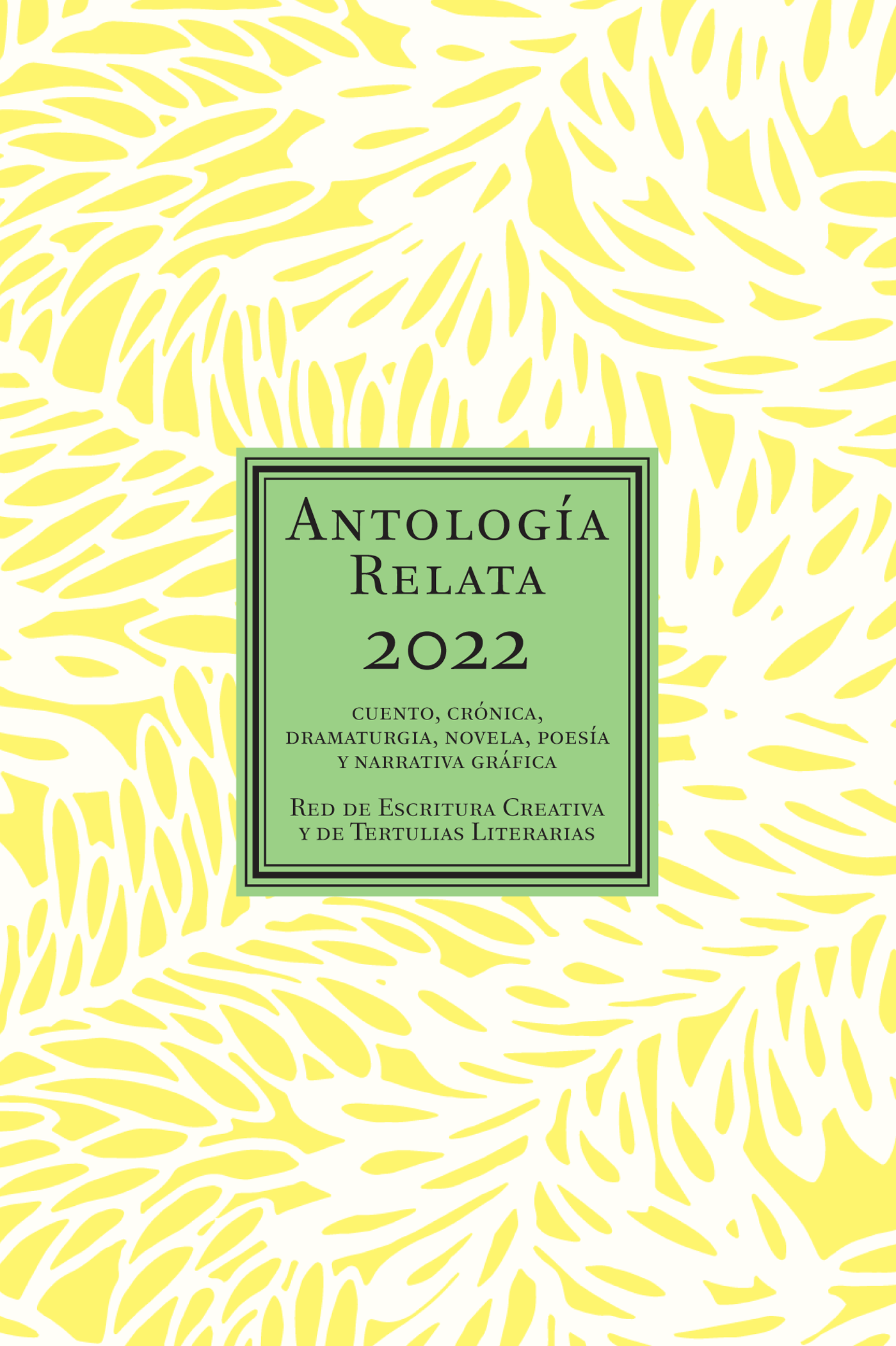
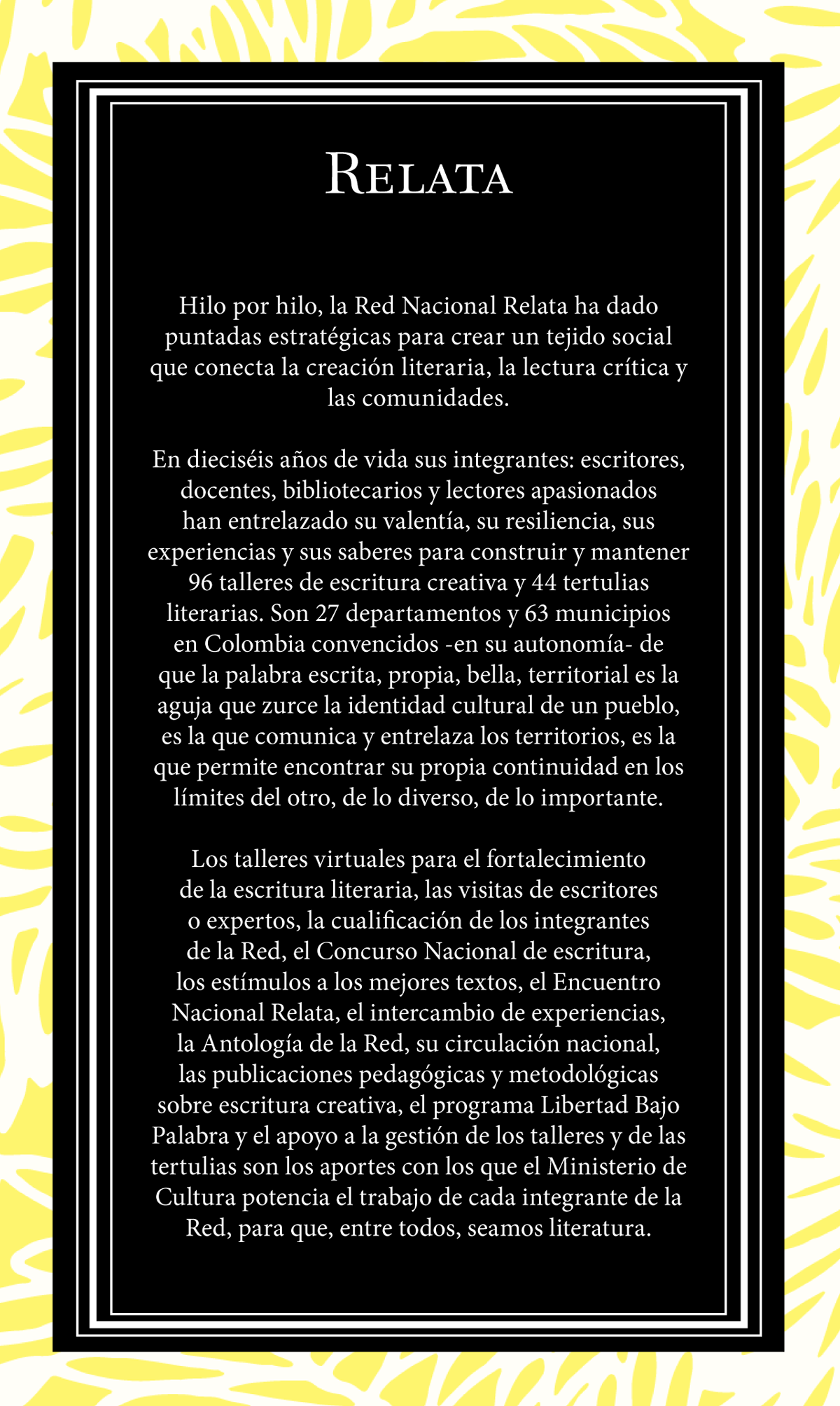
ANTOLOGÍA
RELATA
Talleres Literarios
ANTOLOGÍA
RELATA
CUENTO, CRÓNICA, DRAMATURGIA,
NOVELA, POESÍA Y NARRATIVA GRÁFICA
Talleres Literarios
2022
Red de Escritura Creativa
y de Tertulias Literarias
ANTOLOGÍA RELATA 2022
CUENTO, CRÓNICA,
DRAMATURGIA, NOVELA,
POESÍA Y NARRATIVA GRÁFICA
Red de Escritura Creativa y de Tertulias Literarias - RELATA
MINISTRA DE CULTURA
Patricia Ariza Flórez
VICEMINISTRO DE CREATIVIDAD
Y ECONOMÍA NARANJA
Jorge Zorro Sánchez
VICEMINISTRA DE FOMENTO
REGIONAL Y PATRIMONIO
Adriana Molano Arenas (E)
SECRETARIO GENERAL
Fernando Augusto Medina Gutiérrez
DIRECTORA DE ARTES
Ángela Beltrán Pinzón (E)
COORDINADORA DEL GRUPO DE LITERATURA
María Orlanda Aristizábal B.
ASESORES DEL GRUPO DE LITERATURA
Santiago Humberto Cepeda
Vanessa Morales Rodríguez
Daniel García León
Andrés Giraldo Pava
Carlos Cómbita Villamil
Mónica Alexandra Paz
© Ministerio de Cultura, República de Colombia
© Red de Escritura Creativa y de Tertulias Literarias (Relata)
© Derechos reservados para los autores
TEXTOS LOGRADOS EN LOS TALLERES
DE ESCRITURA CREATIVA DEL AÑO 2022
CORRECCIÓN DE ESTILO Y EDICIÓN
Janeth Posada Franco
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Carlos Diazgranados Cubillos
PRODUCCIÓN EBOOK
eLibros Editorial
ALIADOS DE RELATA
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES
GERENTE DE LITERATURA
Carlos Ramírez Pérez
COORDINADOR DE ESCRITURAS DE BOGOTÁ
Ricardo Ruiz Roa
PRIMERA EDICIÓN: DICIEMBRE DE 2022
ISBN PUBLICACIÓN IMPRESA : 978-958-753-525-9
ISBN PUBLICACIÓN DIGITAL : 978-958-753-526-6

Detrás de la frase está la piel
El amanecer, un momento profundo e inocente
María de los Ángeles Negrete Viloria
Anderson Antonio Alarcón Plaza
Guillermo Alfonso Viasús Quintero
Tres jóvenes artistas mosquerunos
Seyawin Rafael Zalabata Robles
Monólogo: Ya llevo mucho tiempo
tratando de salir adelante
Ángela María Marín Saldarriaga
Monólogo: El arte de amar en lo adverso
Cuando el río suena, muertos lleva
Daniel Alejandro Morales Machado
Espantapájaros habla de su vida amorosa
Jennifer Alexandra Mosquera Rentería
Juan Valentín Salcedo Santacoloma
Liliana Janeth Varón Villamizar
Al fondo de este poema suena el mar
María del Pilar Rivera González
Valerie Daniela Guerrero Enríquez
- La voz de la clorofila o un injerto
de pájaros al fondo de una rosa
Jorge Eliécer Valbuena Montoya
Papá siempre quiso un hijo
que no tuviera mis manos
Se necesita poco para
despertar de la infancia
Papá siempre quiso un hijo
con manos pesadas
Realizar una antología literaria es una apuesta poética en donde las voluntades, los criterios y los talentos de sus autores y realizadores se concentran para construir una palabra maestra que renombre el mundo, que logre que los lectores puedan sentir su realidad como la primera vez que la habitaron. Realizar la Antología Relata 2022 es vivir en carne propia el regreso a la presencialidad, es arrojarse a este nuevo mundo, es recorrer literariamente el país en barcos hechos de palabras, enriquecidos con los olores y los sabores de cada una de las regiones del país.
El Ministerio de Cultura reconoce que la Red Relata es una parte significativa de la memoria viva y de los saberes del país y valora su aporte literario a la construcción de una paz total. En este sentido, cada una de las 78 piezas literarias que integran esta antología y que se gestaron desde el corazón mismo de los territorios se entrecruzan, se tensionan, se observan, se diferencian y, sobre todo, asisten a la juntanza en donde, en su diversidad, dotan de sentido sus rumbos.
El lector podrá navegar por siete géneros literarios. Comienzan con el texto ganador del Concurso Nacional Relata en la Categoría Asistentes de Taller y finalizan con el texto ganador en la Categoría Directores de Taller. En el medio, encontrará los mejores textos creados por los participantes en cada uno de los talleres de la Red. De esta manera se construye un relato con aportes de todo el país que esperamos disfruten.
CUENTO
Ganadora Asistentes Cuento
Barranquilla, Atlántico
Taller José Félix Fuenmayor
La primera línea salió en su abdomen cuando cumplió los once. Era borrosa, casi sin forma. Las palabras se fueron oscureciendo a medida que pasaban los días. Esto alertó a su familia cuando se dieron cuenta de que era más extenso que un lunar y más explícito que una cicatriz. Lo primero y más importante: no era cancerígeno; lo segundo y más extraño: era único e inexplicable. Nadie pudo dar con una razón para que en su cuerpo infantil brotara una frase, clara y contundente, in medias res: “Con un agarre firme, huyeron al lugar”.
“¿A cuál lugar?”, preguntó el primer médico, molesto por la frase inconclusa, sin sentido. Sus tíos acusaron a sus padres de permisivos y escandalosos, de padres muy modernos: “¿Cómo dejan que la niña se tatúe tan joven?”. Pero el círculo familiar cercano sabía que no era un tatuaje, era la naturaleza de su piel en la que había aparecido una frase. La teoría se confirmó seis meses después cuando, debajo de su brazo, apareció otra más: “Los años pasaron y él seguía, incesante, buscando su cara entre las nubes…”. La evolución de mancha a lunar y de lunar a frase fue más acelerada en esta ocasión. Con sorpresa, pero también con resignación, la familia aceptó el hecho sin buscar más razones. Fue la abuela, fanática del análisis y los dramas televisivos extranjeros y doblados al español, quien hizo la observación que dio inicio al posterior pasatiempo de toda la familia:
—Y… ¿eso pasó antes o después de la huida?
La pregunta abrió debates y discusiones. ¿Las frases se relacionaban? Ganó el inequívoco “sí”.
¿Huyeron y luego se separaron o, en cambio, luego del ansia de él, la huida con su amada (“o amado” agregó el hermano mayor) había sido una victoria pasional? Se armaron bandos en la familia y se llegó a un consenso, también gracias a la voz sabia de la abuela:
—¡Pues nos toca esperar la próxima frase a ver qué!
Y la espera se volvió un deporte de especulación. Todos los días, durante los siguientes meses, llenaron a la niña de preguntas: “¿Ya apareció algo?”. Y ella sonreía y negaba con la cabeza. Hasta que, cuatro meses después de la segunda frase, apareció una mancha larga y grisácea en su pantorrilla. La familia se reunió para la gran revelación, la resolución del enigma… La niña levantó su pie sobre la mesa y dijo:
—Ya se puede leer.
La abuela en efecto fue la primera. Se acercó y, luego de leer la frase, se colocó la mano en la frente.
—Dios mío. ¡Qué desastre!
—¿Qué dice? ¿Qué dice!
—Dice: “Ella no sabía si de su boca solo salían mentiras”.
Por supuesto, reinó una breve decepción inicial por la falta de pistas para resolver el texto corporal y, sin embargo, se esfumó enseguida. Todos entendieron, casi al mismo tiempo, que esta historia requería tiempo y paciencia: años de recolección de frases e ingenio para armar el acertijo de la historia. Anotaron las tres frases en un cuaderno y sacaron conjeturas, esperando, pacientemente, más frases con la constancia o velocidad que quisieran aparecer.
A los quince años de ella, ya se encontraba con los brazos llenos de frases y gran parte de la espalda. Siempre salían en desorden cronológico. Los bandos familiares se volvieron más extensos y apasionados. El bando de los padres, al que se adhirieron los primos del lado materno y, posteriormente, los hijos de su hija mayor, defendía que la historia se trataba de un romance imposible con desenlace tragicómico.
—Todo inicia con la frase de la huida, pero luego hay un flashback al día que se conocen: ella cree que espera a un exnovio al borde de la bahía, donde él la observa desde hace tiempo.
—Eso es una ridiculez clichesuda y aburrida —respondía la abuela, quizá la más comprometida con la historia y que encabezaba el segundo bando, conformado por las tías del lado paterno y el hijo menor del matrimonio—. Es más sencillo. Tenemos la historia desde que huyeron, pero él resulta siendo un patán que le mentía. Él se obsesiona con ella cuando ya no la tiene: la atormenta, por eso las escenas románticas son solo un recuerdo. ¿No han notado el tinte demente de la prosa en esas partes? Pronto saldrá una frase que me dé la razón… lo único que falta es el verdadero comienzo.
—El comienzo ya está —replicaba la madre.
—No, el comienzo será lo último que leeremos; eso si lo leemos algún día. Habrá frases a las que solo llegarán los amantes de la niña. —Y le picaba el ojo a ella, que se ruborizaba ante la confianza de su abuela y las implicaciones de la frase.
En su cumpleaños número treinta, con frases en todas las piernas y algunas apareciendo en su cuello, los bandos se habían transformado. La teoría del final tragicómico se había destruido tres años atrás, cuando una serie de frases muy contundentes dejaron claro el desprecio mutuo de los amantes.
—Esto es una novela sin fin —dijo la bisnieta mayor de la familia que, con veinte años, había dedicado más de la mitad de su vida (y su tesis de grado) a la extraña condición de su tía—. Creo que hay al menos diez años de historia en su cuerpo.
—Hay treinta, mi vida —dijo su bisabuela, que ya rondaba por los ochenta y tantos, y que, a diferencia de algunos desertores de la familia, seguía firme en su convicción de darle forma a la historia—. Cada año que cumple ella es un año en la vida de ellos, lo entendí tarde. Habría sido más fácil de organizar… El final va a llegar, pero no entiendo dónde está el principio.
—¿Cómo sabes que el principio no está?
—Ninguna de las frases parece un principio.
—¿Cómo sabes eso?
—Porque los principios y los finales se demoran en aparecer.
Una de las conjeturas de la abuela se concretó cuando ella cumplió treinta y tres años y tuvo su primer hijo. El doctor fue el que le habló a su esposo de la frase que encontró cuando recibía al bebé.
—Casi que se me olvida sacarlo, la frase está como si la hubieran tatuado en la pared interna del cuello uterino.
—Todas las frases en su cuerpo salen de forma natural.
—Lo sé —replicó el doctor—, leí la tesis doctoral de su sobrina política. Es un caso fenomenal.
El marido asintió. Realmente era extraño, pero también era lo más fantástico que había presenciado en su vida.
—Discúlpeme el atrevimiento —dijo el doctor—, pero tengo que preguntar… ¿será que este es el principio de la historia?
—No lo sé, la verdad yo… no la rastreo. Le comunicaré la frase a la abuela de mi esposa, ella dirá dónde va.
—Ojalá la publiquen cuando esté completa. Muchos estaremos esperando… —suspiró el doctor.
A los cuarenta y ocho años de ella empezaron las complicaciones. La abuela enfermó debido a una diabetes desarrollada por tomar mucha gaseosa a lo largo de su vida, y que ahora comprometía sus riñones; y la nieta, que para ese entonces ya tenía frases en la cara, entre los dedos y hasta en el cuero cabelludo —que se rapó por el bien de la investigación—, atravesó una dura menopausia que desencadenó una depresión. Quizá fue la piel triste y sin espacios o la ausencia de la mayor lectora del texto corporal, pero, por un largo tiempo, las frases dejaron de salir.
La abuela dedicó sus largas horas de diálisis a organizar la historia en un cuaderno según el año en que aparecieron las frases, descartando aquellas que parecían errores de tipeo. Su bisnieta que, además, era médica jefa en el hospital, pasaba las noches ayudándole.
—¡No tiene sentido lo que dices! —le replicaba su bisnieta cuando, en su aparente terquedad senil, la abuela afirmaba que aún faltaba un principio—. ¡Ya no le salen frases a mi tía! Eso tuvo que ser todo. Tenemos que publicar lo que lograste. ¡Estamos perdiendo plata, Nona!
—¡Que no! Faltan algunas más que, la verdad, no van a aportar absolutamente nada a la historia… El problema es el principio, ese sí que puede cambiar todo.
—¡Hay al menos cien frases que pueden ser un principio! Las tengo copiadas en el computador. —La bisnieta entonces desplegaba en la pantalla cuadrada de su portátil una lista infinita de frases extraídas de la piel de su tía—. Mira esta: “Existía un lugar difuso entre el mar y el puerto donde los amantes fueron jóvenes y aún no se conocían…”. Para mí eso es un inicio muy bello.
—Esa frase es parte de un diálogo entre ella y un primer amor, se lo dice en su primera cita, cuando pasean por la playa… —Luego la abuela suspiraba— Si eso es un simple diálogo, imagínate entonces la clase de principio que va a salirle.
—Nonita, la tía está muy mal. Yo no creo que le salgan más. Mi primo dice que está averiguando como tatuarse toda la piel para taparse las otras.
—¡Que se las tape! Que igual ese principio le sale sobre la tinta.
A los cincuenta y dos años de ella, las frases habían vuelto, pero se tomaban su tiempo. En tres años le habían salido tres frases. La lentitud con la que aparecían y que tanto había agradecido, ahora se tornaba un obstáculo debido a las graves noticias que compartieron los médicos: la abuela estaba sufriendo mucho. Sus riñones ya no servían y sus piernas estaban atrofiadas. Apenas comía, apenas dormía, apenas podía hablar. Que estuviera viva a los ciento cuatro años con tantas complicaciones no tenía explicación… Salvo la siguiente, que dio una de las enfermeras de confianza mirando tímidamente las frases en su piel:
—Se niega a morirse hasta saber cómo empieza la historia.
La familia ideó un plan. Extender el sufrimiento de la abuela con la incertidumbre de otra frase no era una opción. Decidieron entonces y por primera vez en la vida de ella, tatuar su piel. Duraron alrededor de cuatro días con sus noches pensando en la forma adecuada de empezar esa historia.
Sometieron varias ideas a votación, para luego descartarlas por completo. Fue ella, con su piel escrita, ella que, después de la abuela, conocía más que nadie la naturaleza de la historia, quien dio con una frase magnífica. El tatuaje tardó quince minutos y no dolió mucho. Tampoco tuvo costo porque el tatuador, al igual que la mayoría de gente que se cruzaron en la calle, era fanático de la historia de su piel.
Cuando llegaron al hospital, solo ella entró en la habitación de la abuela. Estaba pálida y dormitaba la fiebre. Cuando la vio, se incorporó enseguida y con una mano temblorosa la apuró a su lado.
—¿Ya salió? —le dijo con un susurro cómplice.
Ella asintió y le mostró con delicadeza la piel detrás de su oreja. La abuela la leyó y releyó, y luego le pidió que se la dijera para comprobar que la leía adecuadamente. Ella se la susurró al oído como si fuese un secreto. La abuela se dejó caer en la camilla y cerró los ojos.
—Ah, ¡gracias a Dios! —le dijo la abuela sonriendo—. Esta vez voy a hacer las cosas bien. —Y partió a otra vida.
Solo cuando el cuerpo estaba siendo preparado para el velorio, los médicos se dieron cuenta de la anomalía. La abuela tenía un lunar entre los pechos, oscuro y contundente: una frase.
El mismo principio inventado que había leído minutos antes de morir.
Mención de honor Asistentes Cuento
Ibagué, Tolima
Taller Liberatura
Cuando el pueblo apaga las luces, cuando se aquietan las atarrayas y hasta el Mohán duerme, dejo de ser sajadora de bocachicos para convertirme en pescadora de muertos.
Uno de esos domingos en que Juaco y yo nos acostábamos bajo la veranera a pasar la tarde, me dijo que cuando muriera quería un funeral con la canción “Canela” de César Mora y copas llenitas de Tapa Roja para todos, son de esas cosas que uno dice a los diecinueve años sin pensar, sin saber que la muerte espera detrás de cualquier puerta, llena de resentimiento y con cara de paraco. Había escuchado en la plaza que los pescadores encontraban más cuerpos que bocachicos, pero cuando una no tiene muertos ni desaparecidos sigue rajando nicuros por docena, sin pensar en más que en el cansancio de esta vida de escamas y monedas, pero desde esa noche en que Juaco no volvió, no hay luna que no me haya visto buscarle de puente a puente de este puerto. Río arriba, río abajo. De día, espero una subienda de nicuros para tener monedas, pero de noche anhelo una subienda de cuerpos para tener paz. Soy sajadora por necesidad y pescadora de muertos por desesperación, hace días que Juaco desapareció y espero, al menos, verlo bajar lleno de moscas por el Magdalena.
Cuando una saja pescado y ha crecido entre subiendas, el olor a muerto se vuelve parte del trabajo, así que algunas noches revuelco cuerpos con dolor pero sin asco. Desde la segunda noche sin mi niño, sentí que sería más fácil esperarlo en el puente que en la casa. Podía parecer de poca fe, pero presentí que Juaco era parte de la subienda de muertos de diecinueve años que nos mandan como mensaje de guerra, así que no se me pasaría ni un muerto sin revisar, quizás vería alguno de los conocidos, de esos que las mamás esperan encontrar en los periódicos.
El río parece una fosa que camina, ver bajar a Juaco flotando, o al menos encontrar alguna parte de su cuerpo, se me volvió una obsesión. Cuando un hijo desaparece, aquí en donde todos hemos perdido algo, es difícil encontrar cómplices, cada una pesca sus muertos, cada una llora su pena, cada quien carga con su ataúd o con la pala para sacarlo del río. Pasaron tres noches y Juaco no bajó. Había escuchado en la plaza, entre los pescadores, que hay madres que los encuentran varios días después.
En Colombia los muertos flotantes son parte del paisaje y yo esperaba encontrar el mío para poner “Canela” y destapar el aguardiente. Juaco estaba por empezar en el Sena una técnica en mecánica de carros y motos, no era un pelado vago, nosotros tenemos deudas de arriendo, pero no de guerra, no tenemos problemas con nadie, él solo estaba esperando un despegue para comprarse los uniformes, pero sí que nos salieron caros. Una noche vi pasar dos cadáveres. Yo soy de puerto y me le sé algunas mañas al río, así que los orillé y pude esculcarlos, con rabia, con esperanza, sin encontrar nada, ni un parecido, ni una pista. Nada. Los dejé seguir corriendo. El Magdalena llega a Barranquilla, dicen. Siempre pienso que la vida es tan cruel que algunos conocerán el mar ya muñecos, Juaco tampoco lo conoció, solo le pido a Dios que, si lo mataron, lo pongan a pasar por este puerto para poder decirle adiós. No iba a seguir dejando flotar los muchachos río abajo, quizás había mamás esperando en casa, sin mojarse los chiros todas las noches en el Magdalena, pero con el mismo vacío en las tripas. Iba a dejarlos en las orillas por si alguien, mientras yo quitaba escamas en la plaza de mercado, le encontraba dueño al muerto. Escuché, entre rumores de verduleras, que unos niños jugaron con un muerto en el planchón antes de que llegara la policía, también susurraron que había venido de lejos la familia y que se habían llevado el cuerpo.
Para evitar que los niños pensaran que el muñeco era un juguete, empecé a llevarme los muertos a casa. Cualquiera podía pensar que estoy loca. Los muertos pesan, sobre todo si es un muerto mojado. Con la carretilla los llevaba de la orilla a la casa casi a la madrugada en ese espacio en que los borrachos se duermen y los pescadores no se han levantado. El olor no me dejaba tenerlos en casa más de tres días. Al segundo día todos los muertos se me parecían a Juaco. Muerto que llevaba a casa, muerto que acostaba en la cama, para detallarlo con cautela las pocas horas que tenía antes de que amaneciera. Hacía desayuno para dos, les conversaba sobre los recuerdos felices y los no tanto y me pasaba el día en la plaza pensando en si se parecían, dudando de si la muerte pudo volverlo tan distinto a como lo recordaba. Antes del tercer día estaba convencida de que sí se parecían y les medía un zapato, como jugando a la cenicienta. Cuando ya el olor estaba a punto de delatarme tenía que regresarlos a su destino, no era fácil, lloraba por perderles, cada tres noches tenía un luto nuevo, pues con cada uno, con cada muerto que seguía el curso, se escapaba la esperanza. Unos días después de ir y venir con la ilusión pesándome sobre una carretilla, empecé a coleccionar miradas como las de Juaco, abrazos, huellas y hasta corazones. Tenía la nevera llena de un río de coincidencias y en la puerta alguien que golpeaba con el sueldito completo para los uniformes.
Girardota, Antioquia
Taller Los Murmullos
El cuentista le pidió a su esposa, reconocida pintora, que se recostara en el sofá.
—Te voy a escribir —dijo.
—¿A escribir? —preguntó ella.
—Sí —le respondió.
La mujer sonrió y tomó el lugar. Le hacía gracia y le causaba curiosidad que después de tantos ratos dedicados a dibujar a su compañero, con adaptaciones a su antojo que a este siempre desagradaban, ahora fuera él quien sostuviera su cuaderno de dibujos para escribirla.
Se recostó de lado, desnuda, con un brazo por detrás del cuello y el otro hacia el frente apoyado en un cojín, levantando el antebrazo. En esta posición casi juntaba las manos por encima de la cabeza.
—No te muevas —dijo el cuentista y comenzó a escribir.
Tomó el lápiz con delicadeza y lo movió con soltura por la hoja. De vez en cuando borraba y continuaba con los ojos clavados en el papel. Cada tanto la observaba explayada en el sofá. Y escribía.
Se las ingenió para dibujarla con palabras, de la mejor manera posible. Así que no ahorró en figuras literarias. Comparó su piel con el terciopelo, habló de sus labios carnosos y de cómo estos sin moverse piden que los besen. Se refirió también a la luz de la luna derramada en sus piernas, de las que dijo que eran delgadas y bien formadas, como árboles jóvenes. Además, sus caderas eran meandros; sus ojos, oscuros, eran agujeros negros. También aprovechó para relacionar sus dientes con la vía láctea de una forma incontrovertible.
—¿Estás cansada? —le preguntó.
—Estoy bien —respondió y estiró las manos y agregó—: ¿Te falta mucho?
—No, estoy resolviendo cómo describir tu cabello. Siempre me da dificultad —explicó.
Volvió a la hoja. Se las arregló para plasmarlo como las ramas de un arbusto exótico que habían conocido en un viaje que hicieron juntos. El lápiz le robaba palabras al silencio para inmortalizar la imagen de la pintora. Dejó por un momento su cuerpo y se enfocó en el collar plateado que sostenía una joya color verde selva. Era lo único que llevaba puesto.
Los senos no quiso compararlos con montañas. Aunque los de ella eran pequeños, podría funcionar la expresión, pero lo consideró facilista. Prefirió decir de ellos que eran nubes cargadas a punto de formar una tormenta.
Para terminar, quiso darle un poco de realismo a su escrito. Y dedicó algunos minutos para representar las sombras con expresiones que hablaban de cosas como la noche o el fondo del mar. Detalló los pliegues de las carnes sin maquillar y exageró la cantidad de lunares repartidos por la piel.
Dejó el lápiz a un lado y permaneció un momento repasando la hoja. Ella se levantó; se paró al lado de su esposo y se inclinó para leer. La caligrafía era impecable y los signos de puntuación estaban donde debían estar. Leyó en silencio.
—Esa no soy yo —dijo al fin.
Entonces tomó la hoja por el reverso y le ordenó al esposo volver al sofá. Y comenzó a dibujar al cuentista.
Zarzal, Valle del Cauca
Taller Ítaca
En semana santa, Kelebek fue contactada por su don excepcional para pintar la obra del Retablo Oddi de Rafael Sancio, era la modesta petición de una opulenta y culta creyente para dar como regalo penitencial al padre de su congregación. Su madre, también una devota religiosa, imploraba a Dios para que su hija contrajera matrimonio y pusiera fin a aquel devaneo sin fundamento. Con asiduidad, ella decía que pintar no daba frutos, y casarse sí; pero Kelebek, no odiando más que lo compelido, sin emitir palabra alguna, observaba en sus ojos el reflejo del vacío en algún lugar de su corazón, causado por el abandono de su padre, cuya herencia se reducía a un montón de manuscritos sobre artistas europeos. La tortura de imaginar perder la libertad, como llegar al destino malhadado proferido por su madre, estremecía su espíritu.
Kelebek, una joven de diecinueve años, apasionada por la vida y la pintura, habitante de la vereda El Español de Santa Rosa de Cabal y conocida por su talento para replicar obras célebres, soñaba desde muy niña, con poner la luna en su cofrecito de secretos y guardarla para sí. La señora Edna de Demir tenía la costumbre de entrar todos los días a su cuarto a las 7:00 a. m., para llevarle jugo de naranja, entonces ella escondía su cofre en un armario bajo llave. Una mañana, en la tienda de arte del pueblo, le llamó la atención un hombre alto, maduro y varonil que la saludó. Ella quedó anclada en sus ojos penetrantes.
—¡Hola, señorita! —le dijo.
Kelebek no fue amable, al contrario, salió impetuosa con sus pinturas, con cierto desdén por lo ocurrido, y al tomar su bicicleta lo hizo sin mirar atrás.
Etérea, al igual que su belleza, de tez blanca diáfana, cabello marrón y ojos de búho alegre, andaba siempre con prendas sueltas y frescas, para que el viento la hiciera volar. Era hermoso ver cómo dejaba mariposas embelesadas en el camino, con su atrayente y peculiar olor.
En la noche, a punto de dormir, aquel hombre se incorporó en su cabeza. Soñó que compartía un romance con él, que le hizo entrega de un bebé de brazos y desapareció. Se despertó asustada y extrañada, experimentando una confusión en sus deseos; para disipar la tensión decidió dar inicio a la obra, elaborando un cuadro más para la señora Edna. Lo puso al frente de la cama; su pincel delineaba sus amores y miedos sin mirar nada a su alrededor. Caía la tarde cuando escuchó una voz grave franquear la puerta de su casa. Su madre la llamó, y al acercarse, era él, aquel hombre de la tienda. Con las miradas intensas y en una especie de taquicardia sublime lo observó. Adulto y serio, y con la excusa de la pintura, Manuel, como se había presentado, dio con el paradero de Kelebek siguiendo su olor. Se sentaron en la sala por petición de la señora Edna, quien se distrajo en la cocina dejándolos solos por un tiempo.
—He venido por tu olor —le dijo.
Kelebek solo se limitó a preguntarle sobre sus intenciones, puesto que no quiso poner en evidencia el dulce aturdimiento que le indicaba su corazón.
—Te quiero a ti —le contestó Manuel sin titubear. Ese día se conocieron y comenzó su romance. La señora Edna fue testigo del noviazgo con suma aprobación, advirtiendo con una presión constante a su hija de no equivocarse. No obstante, en el cumpleaños número veinte de Kelebek, Manuel la visitó al anochecer, le prometió llevarla a Medellín, su ciudad natal, para conocer a su familia y comprometerse. Esa noche, fue la primera vez que se amaron, y la última que lo vio llegar. De regreso, en la puerta de su casa, se despidieron como si el amor tuviera forma propia, uniendo más que sus labios, experimentando el éxtasis de la entrega consumada, la sorpresa de la vida ante otras posibilidades, que la llevaban a querer estar de nuevo con él, escuchar su voz, contar las horas para verlo al día siguiente como acordaron. Pero pasaron los días y Manuel nunca llegó. Kelebek viajó a Medellín con la intención de dar con su paradero y se encontró con una dirección errada. La ciudad le mostraba sus avenidas y filas de carros interminables. Desistió de su búsqueda. En mal momento amó a aquel hombre que se esfumaba. Sin alas para volar, con su corazón al borde de la locura, decidió olvidarlo. La señora Edna, que de manera neutral aceptaba los hechos, no dejó de decirle a Kelebek que a tiempo se dieron cuenta del error, y que era mejor olvidarlo. Después de escuchar el sermón, se encerró en su cuarto y contempló la pintura al frente de su cama; con la cabeza recostada en la almohada, pensó en la muerte, como un presagio que secaba su vida.
En las semanas posteriores, el sudor de un frío vertiginoso, la jaqueca, las náuseas y los senos prominentes, le daban un aviso temible; a dos meses y medio de la extraña desaparición de Manuel, tenía un retraso menstrual. En medio de la tristeza, el desasosiego y la poca sensibilidad que le mostraba su madre, Kelebek por varios días se cuestionó la forma de dar término a su aciaga situación, se aferraba a los escritos de santo Tomás de Aquino que le servían de inspiración y calma.
El día en que se levantó decidida a actuar, con la excusa de ir a un taller de pintura, Kelebek viajó en tren hasta Pereira, donde en el Hospital San Jorge le realizaron una prueba de embarazo que salió positiva. Pávida ante la noticia y sin momento alguno para sensibilizarse, buscó la forma de abortar. Le bastó con preguntar en una botica para que la vendedora le indicara una dirección clandestina de venta de medicina abortiva con base en plantas. Llegó a aquel lugar, cuya fachada tenía un pequeño letrero con el nombre de Petrus Hispanus. Un yerbatero disforme con aire de científico la atendió, le dijo que se encontraba sobre el tiempo, debían actuar. El recuerdo de Manuel, su traición y el desamor con forma de veneno hiriente, la impulsaba a quitarse la piel para borrar de la memoria el amor falso.
Al regresar a casa, el clima estaba tan lóbrego como su alma. La señora Edna la esperaba con comida, pero el estado de su conciencia era el mismo que el de la llama de una vela que está próxima a perecer. Sin cenar, tarde de la noche, encerrada en su habitación, con la razón extraviada, se tomó un brebaje ponzoñoso y verde que sacó de la cartera, según las indicaciones, a las 12:00 a. m., y al cabo de dos horas empezó a sentir tanto los caóticos efectos corporales como los emocionales. Yacía en su cama en esa noche congelante, contrayendo su pelvis con un dolor tembloroso; el espasmo desgarrador y póstumo devoraba sus órganos, la potencia de la vida se quemaba en su propio horno. Gritar no era la mejor opción y mordía la cobija. Las contracciones se volvieron más agudas, punzantes y fuertes, hasta el punto de sentir la muerte. “¡Pero qué he hecho! ¡Voy a morir y me lo merezco!”, se decía.Su cuerpo estaba débil, y, al balancearse hacia un costado para cambiar de posición, escuchó un traquido de huesos, como si algo se hubiera desprendido dentro de ella. Fue extraño y aterrador el sonido estrepitoso que le dio un alivio momentáneo que enseguida se convirtió en una hemorragia. Después de cinco horas, el caudal de sangre emanado cubría parte de su cama. Aterrada y desesperada no se dio cuenta de que había amanecido, y que pronto su madre entraría como siempre a las 7:00 a.m., a llevarle el jugo. Escuchó el sonido de los platos en la cocina y, sin pensarlo, se bajó de manera escurridiza y abrupta apoyando las manos en el piso, con el resto de su cuerpo en la cama. El golpe generado por el impulso hacía emerger la sangre. Arrastrándose por el piso, apenas podía mantener el equilibrio. Se abalanzó hacia la perilla de la puerta para echarle seguro y al unísono su madre del otro lado intentaba abrirla. De inmediato, con un aire belicoso, le reclamaba a su hija ante el hecho de asegurar la puerta cuando nunca lo hacía. Kelebek con un aliento disonante le respondió:
—¡No me siento bien! ¡Ahora abro!
A raíz del cansancio se desvaneció poco a poco mientras observaba, en aquel cuadro, la coronación del amor de una madre por su hijo en el cielo y la tierra, hasta que tendida en el piso sus ojos se cerraron.
Las horas escaparon rápidas y sigilosas hasta el mediodía. A lo lejos se escuchaba una gota hacer contacto con el suelo, la sangre de Kelebek caía desde el borde de la cama y la despertó a la terrible realidad. En un estado de debilidad trémula, ante el cese de la hemorragia, reestableció su postura. Al quitarse el pantalón, refulgía la forma de un cuerpecito en la ropa interior. Estremecida y absorta tanto por la excepcional belleza de su fisonomía como por el estado de declive de su corazón, con sus manos, tomándolo con delicadeza, como si se tratase de la última semilla en el mundo, lo miró con pavor, evocando el sueño que tiempo atrás la mantuvo intrigada, generándole una sentencia inhóspita real a sus sentimientos: “Aquel ser no vería la luz”. A su vez, la concepción prístina de la vida, que seguía desde niña, escapaba al ritmo en que la sequedad del corazón la consumía. Al salir de su cuarto con el cofre de los secretos y el cuerpecito dentro de él envuelto en una manta, callada y vulnerable caminó a su enorme patio y, cautelosa de no ser vista, con la silueta encorvada por el dolor en sus entrañas, se arrodilló en la tierra del jardín para abrir con sus manos un pequeño hoyo; por detrás, la cola de un felino le rozó una pierna, como el único testigo de aquel duelo fúnebre. Su madre, que llegaba de la calle, con cara de estupor, dirigiéndose a ella, hizo de su respuesta el toque de la culpa.
—Madre, yo no quise —dijo.
Su madre la interrumpió:
—¡A Manuel lo encontraron muerto!
De repente, hubo un silencio que se comió la respiración.
Medellín, Antioquia
Grupo Literario Letras
Éste que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido…
Sor Juana Inés de la Cruz
—¡Alejandro! ¿Quién irá a ganar estas elecciones?
¿Sí la oyen? Es Ana con sus dudas existenciales.
No es por descrestar, pero yo soy la esperanza de este corral. Antes de mí solo hubo dos pollitas, y las pobres, cuando habían empezado a poner, zuaz, se las llevó el diablo. Una chucha se zampó a las nenas… Injusticias de la vida, los dos gallos quedaron intactos. Ana se quejó porque se les había acabado el paraíso y tuvieron que enmallar todo el corral con angeo de alambre.
En fin, el caso es que llegamos directo de la jaula al corral a revisar cada rincón, cada nido, cada escalera, cada envarado. La verdad es que fue como aterrizar en un conjunto residencial nuevo o mejor: en un resort.
Los gallos andaban afuera, inocentes, mientras mis dos compañeras cotorreaban sin recato. Que este nido es para mí, que vean la comida está por acá, el bebedero de agua es nuevo, que hay techo y no llueve. Las bobas hable que hable y yo calladita me acomodé en una esquina a pistear a los gallos. El blanco salió distraído de entre la platanera y, de un momento a otro, pilló la onda de mi pensamiento y se vino en una carrera tan aparatosa que el colorado se dio cuenta de que algo sucedía y salió histérico detrás.
Cacareó como loco por la manga hasta rebasarlo.
No voy a decir que fue amor a primera vista, pero…
Ante el escándalo de los viudos, Ana dejó el pocillo de café en la mesa de la terraza y celebró la fiesta abriendo el corral: ¡Entren, muchachos, que les trajimos novias!
Y al día siguiente ella nos bautizó como a sus faros literarios. A mí, que soy más oscura, me llamó Sor Juana Inés de la Cruz, a la gris saraviada, Lucía Berlín y a la blanca más pura, Alice Munro.
¡Como si con eso fuera a solucionar sus problemas creativos!
Pobre.
El caso es que el domingo no nos abrieron la puerta y nos dejaron encerrados para que nos adaptáramos a la vida en comunidad. Me dije okey, no hay afán, me lo tomé con calma y, en ese irnos conociendo, supe que ellos, los varones, tienen nombres de animales corrientes. El colorado es Caramelo, y el otro, por lo blanco, se llama Algodón.
Esa primera semana la destiné para ir de vara en vara exhibiendo plumas porque, claro, la vida poliamorosa es así. Tenía que hacer que ellos notaran que yo tengo la cresta más grande, o mejor, la que de verdad tiene cresta porque a Lucía y a Alice apenas se les estaba dibujando una línea rosada en la cocorota. Eso para mí fue una ventaja que tenía que aprovechar y, desde el primer día, los gallos, todos tiernos, se pusieron galanes en plan de conquista.
Al anochecer, el colorado, que es el más experto, el más bonito, divino, aleteó hasta el segundo piso y de ahí al tercero para cantar desde arriba. Las tres, paradas en la tierra, lo miramos extasiadas. Guau, más que guau ¡cocorocó! Después Algodón hizo lo propio, pero en silencio. Y a continuación nosotras; mi persona adelante, pasito entre paso, subimos por las escaleras. Piso uno, piso dos, piso tres. Coronamos el corral.
Arriba me hice la tonta; di vueltas en redondo para que los gallos nos hicieran espacio. Las tres nos ajustamos entre ellos, pero, claro, yo me acomodé junto a Caramelo.
Una sabe a quién se debe arrimar.
—Así me gusta, bien democráticos en el penthouse.
Ahí está Ana con sus ideas políticas.
Qué más les puedo decir… La vida en la finca es, la verdad sea dicha, ab-so-lu-ta-men-te-pre-de-ci-ble. Cuando se oye el chirrido de la portada, Caramelo, de una, deja de comer y se para en la puerta del corral. Ellos parquean y él canta como loco. Es chistoso; no crean que es un homenaje de himno a la bandera ni nada parecido. ¡Qué va! La cosa va más por el lado de: ¡Abran este puto corral!
Y funciona.
El primero en salir es Caramelo que, con sus plumas doradas, da un salto a la grama y nos empieza a llamar con delicados cacareos. Yo me hacía de rogar parada en el borde de la puerta abriendo las alas para que no salieran las otras, me refiero a la Munro y la Berlín, para que así, cuando yo diera mi salto, los viudos se extasiaran. Por supuesto que el pobre Caramelito no se resistía y de una, chaz, chaz, se me montaba con un picotazo en el cuello… y me daba un toquecito en la cola que me desbarataba. Detrás, mordiéndose las uñas, salían las chicas y Algodón de azúcar… El pobre “Don algo” a un metro de distancia.
—En las encuestas electorales no se puede creer.
Las estadísticas de Ana no fallan.
Y fue una época de pastorear entre yerbas, de andar despelucada paseándome junto a mi colorado… lanzando miradas al blanco. Ellos se trepaban en las sillas de la terraza con aleteos y nosotras detrás saltábamos al sofá y de ahí a las mesas… y Ana nos servía unas veces cebolla picada, otras arroz o pimentón, cosas ricas que hacían de los fines de semana un banquete.
Todo fue muy light hasta que un día me agarraron unas ansias en el fundillo y, entonces, Caramelito, que es un experto, buscó un rincón en el sofá. Me llamó rastrillando con las patas, fui corriendo y plin, deposité mi primer huevo.
¡Punto para Sor Juana!
—¡¿Dónde dejaste los votos de castidad?!
Ay Ana, vos me pusiste nombre de monja, pero el espíritu, el espíritu es otra cosa.
Al principio, aplazaba las posturas hasta los viernes o sábados. Me gustaba el espectáculo. Ella celebraba la sorpresa que le dejaba en el sofá o en la silla o en el frutero. Me encantaba descrestarla con el color. Los miraba extrañada y se llenaba la boca explicándose que no son propiamente blancos sino verde “ice”, como los témpanos de hielo de la Antártida… de Groenlandia… del Polo… Gemas preciosas.
En esos días Algodón estrenó su garganta con un canto destemplado que hizo reír a las chicas, pero Caramelo se puso celoso y le mostró las espuelas. Y ahí fue cuando la cuestión de los huevos dejó de ser un pasatiempo de fin de semana para convertirse en asunto de todos los días. No podía evitar dejarlos abandonados en el corral, en un rincón o en otro despertando la codicia de Ana que metía la mano para llevarlos a su casa.
—Voy, merco en el corral… y huevos estrellados al desayuno.
Ves Ana, vos me das comida y yo te pago con más…
Todo iba perfecto hasta que un domingo ella vino contenta diciendo que ese día eran elecciones y, no sé, pero, como presintiendo algo, empecé a sentirme explotada, gallina objeto, tan aburrida que le dije a Caramelo que escarbara un nido debajo del primer peldaño para allí, uno tras otro, poner mis huevos.
Cada día que pasaba ella los iba sumando sin tocarlos y después de una semana entera, tras un último esfuerzo, me agarró una culequera que me hizo esponjar el hábito y hundirme en el nido.
—Vamos a tener pollitos…
Ella se sobó las manos y yo me enclaustré en mi búnker para calentar huevos. ¡Siete huevos!
Todo parece perfecto hasta que llega Ana, me eclipsa el sol, se sienta y suspira.
Y ahora, ¿qué te pasa mujer?
—Sospecho que nos hicieron trampa.
No me digás: ¿vas a cambiar los huevos por votos?
—Deberían hacer un reconteo… pero nada.
¿Hablás del corral?
—La democracia no tiene sentido.
Amenaza nuclear…
—¡Todos hacen trampa!
Cavá tu propio búnker.
—Y nada qué hacer.
Sin dramas, querida.
—País de ratas…
Se te acabó el mundo.
—No hay más que rila, pura rila.
Relajáte, respirá despacio: inhala, exhala, inhala, exhala…
—¡Alejandro! ¡Vení rápido! ¡Están piando! ¡Qué ternura! ¡Mirá!... Seis bolitas de algodón con patas.
¿Sí la oyen? Esa es Ana recuperando su fe de gallina ciega.
Cali, Valle del Cauca
Taller de Narrativa Poniendo en Palabras lo Inefable
Comienza la agonía. Consciente de lo que se avecina, con la conformidad y resignación que puede sufrir un condenado a muerte pensando en lo inevitable, Juan Jesús empieza a realizar el inventario de la habitación en la que lleva viviendo tres meses y medio. Una pequeña pieza de inquilinato de un barrio popular de Barranquilla, cerca de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, en el centro de la ciudad, donde casas republicanas de familias prestantes que emigraron de Europa se convirtieron con los años en locales de comercio de baratijas y en pensiones llenas de miseria, que ahora reciben a otro tipo de inmigrantes. Acostado en un catre con un colchón duro que le regaló una vecina empieza a analizar detenidamente las tejas de zinc sostenidas por una estructura improvisada de guadua. Las tejas generan un misterioso brillo de la luz, reflejada por una pequeña ventana que se encuentra adornada con un pedazo de tela de flores amarillas desteñidas; en el pasado pudo ser una sábana y en la actualidad la necesidad la ascendió, con mérito, a cortina. La luz blanca del alumbrado público se transforma en un amarillo cálido al cruzarla generando un ambiente de tranquilidad, y permitiéndole llevar el nombre de hogar a la penúltima pieza del único corredor de la casa en la que viven quince familias.
Cuenta con cuidado las nueve tejas de zinc del techo, un hábito similar al del pastor que cuenta sus ovejas. Las reconoce como a cada una de las cinco tías que lo acompañaron en su niñez. Mira con detenimiento cada uno de los golpes y deformaciones en el metal maleable y analiza cómo es posible que el zinc consiga conservar la temperatura del medio día durante toda la noche —el sitio es un horno—, no se imagina un lugar más parecido al infierno. La habitación tiene las paredes en ladrillo sin repellar. Al frente, debajo de la ventana, está recostada en la pared la maleta que trajo de su ciudad natal, Mérida, en Venezuela. Contiene sus pocas pertenencias, entre ellas un portarretrato con la foto de su joven pareja y su niña de ocho meses. La decoración del cuarto la completa una imagen de la virgen de nuestra señora de Coromoto, en un almanaque viejo y desactualizado de una ferretería que mantiene su vínculo con su patria adorada, que hubiera preferido no dejar.
Durante todo el día estuvo laborando en una bodega de verduras, un trabajo duro para el cual no tiene ni la fuerza, ni el conocimiento, y mucho menos está acostumbrado a realizar. En su niñez fue el consentido de su madre y de sus tías. Creció con la creencia tácita de que todas las personas del mundo giraban a su rededor. Juan Jesús carga, con decisión, bultos de papa y zanahoria durante ocho horas al día para ganarse el desayuno, el almuerzo, la cuota diaria de la habitación y un dinero extra que envía a su familia. Se siente explotado, pero es lo único que mantiene su respeto propio. Que su familia lo reconozca como el ser que les permite mantener su calidad de vida, o que les permite sobrevivir, para ser más exactos, justifica todos sus sacrificios. El trabajo fuerte le genera un dolor de espalda terrible que potencia su karma más grande: el insomnio. Cuando llega a su cama, la cual añora durante todo el día, se desploma sobre ella sin ninguna intención de contenerse, como si fuera un yunque. Pone su cabeza sobre la almohada y entra en un sueño profundo y pesado, como absorbido por la gravedad aplastante de un hoyo negro. Durante el corto proceso que dura el quedarse dormido alcanza, de forma ilusa, a tener la sensación de que en esa ocasión va a dormir toda la noche, y se deja llevar por el cansancio y por el placer de descansar como si obtuviera el mejor de los premios. Después de diez minutos de un aparente sueño profundo siente un ruido en su cabeza, es el ruido que generan los pensamientos que empiezan a divagar por todos los rincones de su ser. Siente cómo todos sus problemas sin resolver, sus necesidades, sus acciones sin cumplir, sus decepciones, se mezclan con pensamientos tan sencillos como: ¿qué podría almorzar mañana?, ¿cómo podría conseguir otro par de zapatos de segunda mano? —los que tiene le tallan en el dedo gordo del pie derecho—, ¿por qué se trajo solamente una foto de su familia?, ¿de dónde habría sacado su vecina el colchón donde él está durmiendo? El colchón de algodón tiene un olor fuerte a naftalina que le recuerda las visitas al hospital cuando era niño y acompañaba a su abuela a los controles médicos de una diabetes larga y compleja. En ese momento abre de forma decidida los ojos y mira fijamente las nueve tejas de zinc del techo, las cuenta otra vez. Las reconoce por pequeñas particularidades, por mínimos cambios de color. Una noche llegó a pensar en que le podía poner un nombre a cada una de ellas. Las sentía muy cercanas, como si cada una de esas tejas tuvieran vida y alma, sin duda alguna eran su compañía silenciosa durante la noche eterna. El calor que trasmiten abraza todas las esquinas del cuarto haciéndolo más pequeño. Lo siente sin oxígeno, inhabitable. Poco a poco, cada uno de sus pensamientos, de las decisiones no tomadas, o mal tomadas, le empiezan a generar una ansiedad terrible. Buscando encontrar una respuesta mágica a cada uno de sus problemas, sin control alguno, empieza a rumiar sus pensamientos como una res que se alimentó durante todo el día y solo tiene oportunidad de masticar durante la noche. Los mastica de forma desesperada e insistente, con la ilusión de conciliar el sueño, o con el afán de que llegue, como un milagro, el amanecer, y salir de esa agonía ansiosa. Rendido ante la impotencia de que ninguna de esas cosas sucede, y de que su ser se va a embutir de pensamientos, rumiándolos y masticándolos sin cesar, se siente derrotado y desconsolado, como un soldado después de conocer que ha perdido la guerra. Valiente y decidido se prepara para afrontar su cita con el destino, estar despierto y consciente en una larga pesadilla. Con ironía se da ánimo: “Tranquilo, Juan, la noche apenas comienza”.
Medellín, Antioquia
Taller de Creación Literaria Comedal
Lorenza acostumbraba mantener en la finca una garrafa de ron y otra de aguardiente para atender a las visitas, porque hacía mucho frío, especialmente por la noche. En una de sus estancias, ella, sus hijos y dos amigos se habían tomado de a tres tragos de aguardiente y guardaron el resto con el ron, que estaba sin empezar.
Un día llegó con sus sobrinos y su hermana, les sirvió aguardiente acompañado con una picada de chicharrón, carne y morcilla. Todos tomaron su primer trago y no sintieron la alegría en su garganta, tomaron otro, se miraron, parecían tomando agua, nunca habían bebido un aguardiente tan suave. No se explicaban el motivo, se preguntaban: ¿en dónde había sido comprado, si estaba empezado, si antes había tenido ese sabor, se podría hacer el reclamo? Lorenza resolvió retirar la garrafa y traer la de ron que estaba sin empezar y lo bebieron después de descorchar la botella. Ese día, sin decir nada, comprendió que la garrafa empezada había sido consumida y el faltante completado con agua. La malicia y deshonestidad del trabajador estaba siendo descubierta. Desde aquella noche en la que habían cantado y bailado al calor de los tragos, su mente estaba intranquila. Resolvió callar y observar. Él debía creer que no se había dado por enterada.
En la semana, mientras laboraba, recordaba el suceso del fin de semana anterior y sentía que algo que ella no sabía estaba pasando en su finca. La desconfianza se había amarrado en su pensamiento y el corazón lloraba. Era viernes y a las dos de la tarde decidió dejar a los empleados y viajar al pueblo vecino de donde quedaba su finca, amanecer en la casa de su amiga Eulalia y el sábado viajar a su terruño. Le comentó a su amiga el suceso y esta le dijo que procediera con mucho cuidado, quién sabe con qué le iban a salir más adelante.
Al llegar, la mayordoma la recibió. Ella se tomó un tinto, preguntó por Pacho y salió a caminar; no faltó quién le preguntara por cuánto estaba vendiendo la finca. Extrañada escuchó la conversación.
—Doña Lorenza, hemos visto muchos interesados en la compra, casi todos los días llegan carros y Pacho se muestra atento mostrándola; a veces, brindan. Nos cuenta que, lo que pasa, es que usted está esperando al mejor postor.
—Qué bien —contestó—. Sí, eso estuvimos hablando, pero he resuelto no venderla.
—Qué maravilla, nos agrada mucho que no se vaya, usted y su familia son buenos vecinos.
—No le he dicho nada a Pacho, pero no voy a volver a enviar compradores, lástima que por mi trabajo no pueda venir personalmente.
—Sí, señora, algunos se quedan a dormir y temprano en la mañana se marchan. Nos ha parecido raro que se queden, sin estar ustedes, pero Pacho dijo que eran unos primos suyos y que usted les había dicho que los atendiera bien.
—¿Qué más les contó?
—Que el trabajo se le había multiplicado con tantas visitas, casi no tenía tiempo para barrer el parqueadero y recoger las hojas, con tanta cambiadera de sábanas y tantas personas para atender. Que le iba a pedir aumento de sueldo. Siquiera que usted va a terminar con esas visitas, nosotros estábamos preocupados, a veces los visitantes son ruidosos y extraños. Hombres canosos de cabellos largos, mujeres pinto- rreteadas, con trajes largos y escotes profundos. Se escuchan música y carcajadas, a veces gritos y, una vez, una pelea muy fea.
—¿Cómo así?
—Sí, señora, se tiraban de los cabellos y decían unas palabrotas horribles; muchos de los vecinos que venían del trabajo se detuvieron a mirar, tenían la puerta abierta porque iba a salir un carro, además, por el cerco se ven muchas cosas. Hombres con peinados raros y mujeres que vestían trajes de colorines, pero eso sí, muy bonitas, lo veían a uno y hacían malacara, ni siquiera contestaban al saludo. El otro día vine a donde Pacho a traerle la leche que me encargó y si viera cómo cuidaba para que no entrara, le dije:
“Pacho, quiero que nos tomemos un tinto, deseo contarte sobre
unos proyectos de la carretera”. Secamente contestó:
“Ahora estoy ocupado y no puedo, otro día será”. Desde entonces nos volvimos unos viejos metidos, si no estoy yo, mi esposo vigila. Cuide su finca, si usted no puede, mande a sus hijos, no sabemos lo que se está manejando. Llevan dos meses en la misma situación. Perdone lo atrevida, pero si los vecinos no estamos atentos, se daña la vereda y aquí nacimos.
Lorenza sudaba, no sabía qué responder. Se despidió dando las gracias y continuó su camino. Entró a la capilla, las monjas la saludaron, rezó y, cuando salió, los señores de la acción comunal la detuvieron y le hicieron otros tantos comentarios. Agilizó el paso, pensaba quedarse a dormir, ya no lo haría, se quedaría hasta tarde para observar lo que pasaba.
Al regresar de la caminada, la mayordoma, de nombre Ana Rosa, muy amablemente le sirvió un café y se sentó a su lado.
—Señora Lorenza, ¿cómo encontró la finca?
—No sé, veo mugre en las perreras y el parqueadero, la casa y el jardín se ven desmejorados, venga y me acompaña a revisar la casa por dentro. Ana Rosa, dígame qué es lo que pasa, mire estos tendidos sucios, el lavadero curtido y este desorden de cocina.
—Señora, no soy capaz con tanto trabajo, tantas comidas para servir y muchos platos, tintos, aguardiente, ron, champaña, celebración de cumpleaños, por favor, no mande esos invitados que me humillan, venga usted con ellos. Tengo miedo.
—Y Pacho ¿qué dice?
—Él está feliz, con los bolsillos llenos, emborrachándose con sus invitados, hasta resultaron ser amigos de su juventud.
—¿Y ahora dónde está?
—En el pueblo ayudando en el negocio que usted tiene y trayendo el mercado para atender a sus visitas.
—¿Cuénteme cuánto hace que se casó con Pacho?
—Yo no soy casada con él, le mintió para conseguir el trabajo, si yo hasta creí que me quería, con tantos besos, abrazos y regalos por aquí y por allá. Hace seis meses que vivimos juntos y a los dos meses de conocernos, nos vinimos a trabajar con usted. Yo estaba contenta de venirme para acá a una finquita tan bonita, con mi compañero y con una señora y familia tan queridas. Ahora resulta, perdone señora, que es un endiablado comprometido en parrandas sexuales, ni hombre es. —Y se puso a llorar.
—No diga nada, tranquila, guarde silencio, esto se va a acabar, venga vamos a mirar las gallinas, a recoger los huevos y a ver cuánta comida hay para los animales. Veo a los perros muy flacos. —Recorrieron, miraron los árboles, las huertas, el gallinero, no había ni huevos ni cuido. Lorenza estaba aterrada—. Espéreme voy al baño, ya vengo. —Se encerró y llamó a su hijo mayor, le explicó lo que pasaba, le dijo que le contara a Víctor y llamara a su hermano Rosendo: Dígale que traiga dos soldados y se venga preparado cuánto antes, el hombre no está, yo estoy con su compañera y aquí los espero.
Tuvo que volverse una artista, para disimular el miedo y la rabia que la atormentaban. Se arregló el pelo, se pintó y salió.
—Venga, vamos a organizar esta casa, cambiemos las sábanas y los tendidos de cama. No se preocupe, la veo con muchas ojeras, yo me las llevo y las lavo en la lavadora de mi casa. Antes de arreglar la cocina y lavar los baños, tomémonos un café con leche y comámonos estos pasteles que traje.
—¿Doña Lorenza, qué va a hacer?
—Pues no ve, a limpiar la casa.
—¿Y con Pacho?
—Cuando llegue hablamos a ver qué dice.
—Puede que no venga, allá en el negocio su hijo lo hace trabajar mucho.
—Tranquila, esperemos. —A las dos horas, sonó el celular.
—No digas nada, estamos aquí en el estadero, ya averiguamos muchas cosas, hoy a las ocho de la noche hay una fiesta en tu finca, vamos a esperar a que llegue y lo seguimos.
Las dos mujeres tomaron el algo y siguieron haciendo limpieza, se escucharon unos pasos y dos carros que llegaban, Pacho se había bajado, estaba con tragos y sus invitados también, la fiesta se sentía y a gritos la llamaba.
—Ana Rosa, ya llegamos, traiga la garrafa empezada que dejó esa vieja y sirva, pique estos mangos, nos vamos a sentar en el kiosco. —Ella lo oyó y antes de salir prometió no decir nada. La música, los gritos y las chanzas se escuchaban, otro carro llegó, Pacho corrió pensando que eran sus amigos y cuál no sería su sorpresa al ver a los hijos de la patrona. Empezó a tartamudear.
—Pacho, ¿cómo está? —En eso salió Lorenza. La algazara se oía. El tío y los jóvenes saludaron a su madre, los soldados esperaban órdenes para bajarse.
—No nos contó que tenía fiesta —dijo Lorenza. Empezaron a gritar llamando a Pacho. El hombre reía, trató de envalentonarse, sus amigos le preguntaron por los recién llegados.
—¿Esos vienen de La Mirla?
—¿Cuál Mirla? —dijo Rosendo. Somos los dueños de la finca, ¿ustedes qué hacen aquí?
Uno de los borrachos dijo:
—Disfrutar de la finca que le alquilamos a Pacho.
Este se orinó en los pantalones, su cara parecía un papel. Víctor preguntó:
—¿Cuántos son ustedes?
—Ocho, ahora vienen los otros, le pagamos por adelantado.
Rosendo, hombre alto y fornido, con voz ronca, dijo:
—Pacho, devuélvales el dinero, ya se van.
—De aquí no nos saca nadie, Pacho es nuestro amigo y compinche.
Rosendo dijo:
—Váyanse por las buenas y ayúdenle a Pacho a sacar sus cosas, ya se va con ustedes y no vuelve a pisar esta finca.
—Usted es muy gracioso, la finca es de Pacho. Se van. —Patalearon y gritaron.
Se identificó:
—Soy el teniente Rosendo Ortiz, hermano de Lorenza. —Sacó el revólver y silbó, al instante dos soldados, con sus armas, los rodearon—. Les damos dos horas para que salgan. —Les tomó fotografías—. Aquí me los llevo, necesito sus cédulas.
Uno de los soldados las fotografió y luego se las devolvió. La borrachera se les pasó, todos ayudaron a empacar.
—Este Pacho sí es una porquería, mire en la que nos metió.
Cuando estuvieron listos, Rosendo volvió a hablar:
—A usted, Pacho, lo espero en el batallón el martes a las tres de la tarde, cuidado falta, tenemos mucho de qué hablar. Soldado, anote las placas de los dos carros y tómeles fotografías.
Los visitantes montaron en los vehículos y maldijeron a Pacho. Este salió, temblando de miedo, llevando sus cuatro trapos, la cama y el colchón y seguido de Ana Rosa.
Manizales, Caldas
Taller Vecinas del Cuento
Lo habían despachado del taller de metalurgia donde trabajaba. El capataz, con una voz nerviosa que luchaba por no perder el tono autoritario, dijo mientras un cigarrillo se consumía entre sus dedos: se van los mayores de sesenta esta misma tarde, ya saben quiénes son.
Su hermana lo llamó después a pedirle que se cuidara del virus mortal, que el gobierno ordenaba el confinamiento. Su voz chillona, casi histérica, molestó a Ramón. Cuando intentó responderle, un hilo de hiel se enredó en su garganta como un mal augurio. Ella, que nunca tuvo el menor gesto de cariño con él, parecía activar un mecanismo de compasión secreto por su único hermano vivo. Le pidió, casi le rogó, que no saliera a la calle, que los viejos tenían mayor riesgo de contagio. Además, usted es muy vicioso. Él pensó en decirle que ya no fumaba ni bebía, pero no se animó.
Por deudas de juego, Ramón perdió casa y mujer, tres años antes, pero ella no lo sabía. Tranquila, que me voy a cuidar. Ramón, tembloroso, colgó el teléfono sin entender aún todo lo ocurrido aquel día.
Oscureció temprano, como si el miedo colectivo precipitara los ritmos del día. En todas partes la gente hablaba de la pandemia. Entró a una droguería a comprar un tapabocas, se lo puso y sintió el primer miedo de muchos que lo acompañarían. En el televisor de la farmacia, un noticiero mostraba imágenes de una ciudad italiana donde miles de muertos eran llevados en camiones a tumbas colectivas. Le aterró pensar que el fin del mundo era una realidad, y se alegró de liberarse de las deudas.
Al día siguiente, la dueña de la pensión advirtió a sus huéspedes que, en vista de la situación de encierro obligatorio, exigía el pago adelantado de la mensualidad. Los que tengan adónde ir es mejor que se vayan, aquí hay mucha gente, dijo desafiante levantando la cabeza. Se hizo un silencio profundo y de pronto una verdulera de rostro congestionado gritó: Si tuviéramos adónde ir, no estaríamos aquí. Nadie más levantó la voz, solo el noticiero lo hacía.
Usted sabe que nos han mandado a todos a guardarnos, ¡y sin paga!, se animó airado Ramón. La dueña de la pensión suspiró y agitó los brazos: Eso, Ramón, no es problema mío, los que no estén al día, aquí no caben.
Protestas y cuchicheos convertidos en una masa espesa de voces agrias.
Al día siguiente, con el tapabocas puesto, Ramon decidió volver al trabajo. Encontró el taller cerrado, aunque se escuchaban los motores de los soldadores y esmeriles. Golpeó el portón, nadie atendió y se sentó a esperar la hora del café. Al poco rato, empezaron a salir jóvenes con delantales de hule. Lo saludaron con gestos y se sentaron junto a él a fumar.
Entró al taller y buscó al capataz. Subió nervioso las angostas escalas en caracol. Lo buscó en el mezanine. Vio la cabeza blanca de rostro curtido y frente contraída. El hombre revisaba papeles recostado en su silla. Le lanzó una mirada de soslayo: ¿Qué quiere, Osorio? Trabajar, respondió Ramón. Usted es un anciano. Si todavía tengo gente aquí es porque hay trabajos pendientes. ¿Y de qué voy a vivir? No tengo familia. Como si la súplica le hubiera hecho reaccionar, el hombre dejó los papeles y levantó la mirada por encima del hombro, mientras sacaba de su chaqueta una caja de cigarrillos. Le ofreció uno. Ramón respondió con impaciencia Ya no fumo. El capataz encendió el suyo y dio la primera bocanada, lo miró con arrogancia. Mire, Osorio, el día que seamos monjitas de la caridad, vuelva, por ahora no tengo nada más para decirle. Tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con su bota de cuero. Se acercó a Ramón que se disponía a bajar las escaleras, palmeó su espalda y agregó: Cuídese, hombre, cuídese.
Ramón caminó lentamente, sin rumbo, como si la meditación lo fuera a sacar de las preocupaciones. Circulaban muy pocos carros, algunos vendedores ambulantes desafiaban la orden de confinamiento. Le llamó la atención la larga fila de gente de mirada ansiosa en la puerta de un supermercado. ¿Iba en serio lo de la pandemia? Se indignó, los pobres como él no podían encerrarse hasta nueva orden y decidió seguir buscando la forma de sobrevivir. Le pediría a la dueña de la pensión que le fiara siquiera un mes, que le pagaría cuando todo se normalizara, pero recordó que ella conocía su pasado.
A mediodía, ya había caminado hasta las afueras de la ciudad. Divisó el río de aguas ocre y una cuadrilla de hombres que sacaban material de su orilla y llenaban bolsas de fique. Ramón preguntó, esperando otra negativa, si había trabajo. Uno de ellos lo miró de arriba abajo, sorprendido de que un hombre tan esmirriado fuera capaz de dedicarse a esa labor. Claro que sí, aquí el trabajo es a destajo, se le paga por bulto. ¿Tiene experiencia? No. Los ojos empequeñecidos de Ramón, por la luz intensa, solo veían sombras. Su cabeza casi calva, nariz aguileña y grande, labios descarnados y una barba de tres días le daban el aspecto de un perro apaleado. El hombre miró las manos fuertes y callosas de Ramón y agregó: Si quiere empezar de una vez, coja esa pala que no tiene dueño.
Ramón logró que le dejaran dormir en la enramada donde guardaban los bultos. Se sintió agradecido, encontró trabajo y casa, más de lo que esperaba. Cada día lograba llenar dos sacos más de arena, y su exiguo ahorro le permitía soñar con comprar una casa y así pedir a su mujer que regresara con él.
La mañana del domingo se despertó tarde y se sintió muy cansado, le dolía la cabeza y tenía tos. Se quedó echado sobre los costales que le servían de cama. Al atardecer fue al río por un poco de agua para la sed que quemaba sus entrañas. Se sintió sin aliento para ir hasta la ciudad. Como estaba muy caliente decidió tirarse al río, la calentura la tenía en todo el cuerpo. Al día siguiente fue incapaz de levantar la pala, la debilidad ganaba sus fuerzas.
Cuando los areneros lo encontraron en ese estado, lo echaron de allí y le tiraron un tapabocas al rostro. Se alejó arrastrando los pies. Pensó en ir al hospital, la falta de aire ya comenzaba a molestarlo y creyó que no alcanzaría a llegar. El miedo a la muerte lo consumía más que la fiebre, no quería morir sin devolverle la casa a su mujer.
La ropa húmeda y sucia parecía pesarle demasiado. Intentaba orientarse hacia el hospital donde alguna vez fue operado del apéndice, después creyó que era mejor volver a la pensión y entregarle a la dueña el dinero que llevaba encima, pero desechó la idea con rabia.
La tos salía de los pulmones agotados y le quitaba el poco aire que le quedaba. Recordó la llamada de su hermana, y pensó que ella no era tan mala, que estaba arrepentida de su abandono. Entró a una cafetería en busca de un teléfono y sacó del bolsillo del pantalón la libretica donde tenía anotado su número. ¿Doris? ¿Sí, yo con quién? Con Ramón, su hermano. Es que estoy un poco enfermo… Ramón no pudo decirle más. ¿Qué le pasa? Del otro lado se oía la voz angustiada de la mujer. Necesito ir a su casa, es que no tengo adonde ir. El silencio de la hermana se le clavó en su mente febril. Ella dijo impaciente: ¿Su casa y su mujer? No la tengo sino a usted… ¿me recibe mientras me recupero? Atinó él. Sí, claro, pero es que… tengo que consultarlo con Jorge, él es muy fregado.
El tendero lo amenazó con llamar a la policía si no se iba. Ramón lo miró sin expresión, pero la rigidez de los músculos de las piernas solo le sirvió para caer derrumbado sobre una silla. El delirio de la calentura lo sumió en la ilusión de que volvía a su casa con una mujer que tenía un hábito blanco, pero carecía de ojos. Diez minutos después recobró la conciencia, y mostró al tendero la dirección de su hermana. Sus oídos fueron aturdidos por sirenas de ambulancias lejanas que no lo auxiliaban.
Fue dejado en la entrada de la casa de su hermana por el joven domiciliario de la tienda. Intentó rasguñar la madera de la puerta mientras le salía un agónico Hermana, hermanita. La fiebre y la falta de aire lo vencieron. Su cuerpo flotaba sin dolor. El delirio, que no lo abandonaba desde hacía dos días, lo llevó a una casita llena de jazmines, lo emborrachaban con su olor dulce, y su esposa lo acariciaba mientras él soltaba un último aliento por su boca reseca. Una penumbra azulina lo envolvía en un instante eterno entregándolo al anhelo de volverla a tener entre sus brazos.
Cali, Valle del Cauca
Taller de Escritura Universidad Santiago de Cali
Soltó bruscamente las manos de ella, se levantó y corrió de manera frenética. Se detuvo jadeante ante las barandas del puente del río Cauca, quizá sus aguas encrespadas y profundas podrían ser la solución que necesitaba para su miserable vida. Su mente, conmocionada, le concedió unos segundos de pausa; en ese instante, desfilaron por su pensamiento imágenes de lo que fue su existencia y su cadena de frustraciones.
Se vio joven, oficiando de monaguillo en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Cali, colaborando con el padre Sebastián. Soñaba con ser sacerdote para servirle al Señor. Su papá lo animó en ese propósito y lo acompañó al Seminario Mayor a solicitar la admisión. Estudió seis meses. Durante este tiempo doña Petra, su madre, iba hasta tres veces a la semana con el propósito de visitarlo, a pesar de que sabía que las visitas solo se permitían una vez al mes. Ante la imposibilidad de verlo, se quedaba llorando frente a la reja.
Su estadía en el seminario terminó antes de lo previsto, en apariencia por no aprobar algunas materias básicas. Sin embargo, él sospechó la verdadera razón, que podía estar entre ser hijo natural, o la rémora que representaba su mamá casi todos los días de visita.
Su madre sufrió una trombosis, enfermedad de la que se recuperó muy lentamente. Su movilidad se resintió bastante.
Sus estudios de Tecnología en Informática, de los que no se graduó por no sentirse capaz de escribir la tesis, eran historia. No se consideraba preparado para aplicar a un empleo. Cuando quiso trabajar, lo hizo por períodos cortos, Su madre enfermaba con frecuencia y la única medicina que le servía era que él se quedara en casa. Al fin, se resignó.
Los días y las noches eran la misma rutina siempre.
—¡Pito!
Pablo se despertó bruscamente, hizo a un lado la cobija raída y se puso en pie.
—Ya voy, madre.
Doña Petra se hallaba sentada a un lado de la cama, intentando orinar en un pato clínico, sin mucho éxito. El tendido y el piso estaban mojados. Eran las seis de la mañana.
—¿Por qué no me llama para llevarla al baño?
—Te llamé hace rato y no me contestaste.
Pablo la ayudó a incorporarse. Con dificultad, la condujo al baño. Le llevó calzones limpios y la ayudó a vestir.
—Madre, si usted les hiciera caso a mis tías, usaría pañal desechable y no le pasarían estas cosas.
—Yo no puedo acostumbrarme a ponerme esa cosa, eso me pela y seguro que no voy a poder dormir.
—Intente usarlo unos días y verá cómo se acostumbra.
—Lo que pasa es que estás cansado conmigo y solo esperas a que yo me muera.
—Cómo se le ocurre decirme esas cosas, madre. Con la muerte de mi papá usted es lo único que tengo. Yo no hago más que servirla todos los días.
La tomó del brazo y con esfuerzo la llevó a la sala, la ayudó a sentar en un sillón desvencijado de cuyo brazo colgaba un radio transistor, todo el día estaba prendido, unas veces en noticieros y en otras en Radio María, escuchando el Santo Rosario, en la mañana, la tarde y la noche.
La ayudó a ponerse su saco de lana, con olor a tiempo y a orín, no le gustaba que se lo lavaran.
Fue a la cocina a preparar el desayuno, mientras era observado por una cucaracha, que seguía atentamente sus movimientos desde un rincón del mesón y dirigía sus antenas hacia un plato próximo que contenía dos ruedas de pan.
Y así, el almuerzo y la comida de todos los días. Rutina que se rompía un poco los fines de mes cuando iban al banco a cobrar la mesada pensional de maestra de escuela, al igual que la consulta inaplazable donde el médico bioenergético, quien por unos masajes en las piernas y un suero pronto-alivio le cobraba ciento veinte mil pesos. Había meses en que exigía que la llevaran dos y tres veces, con el consiguiente recorte en la compra de otras cosas necesarias para la casa. Cuando el dinero escaseaba y no la podía llevar al médico aquel, las demandas de atención se multiplicaban.
Una mañana, Pablo estaba en la tienda escogiendo unas verduras, de pronto sus manos tropezaron con otras, uñas pintadas de un rojo intenso. Instintivamente retiró las suyas y miró entre sorprendido y nervioso de quién se trataba.
Una mujer le sonreía divertida.
—¿Cuál es el menú para hoy, señor?
—Sopa de pollo con pechuga desmechada y plátano asado.
—Lo he visto algunas veces y generalmente lleva pollo.
—A mi madre no le gusta la carne de res, no come sino pollo y pescado.
—Cuando guste, le enseño a preparar el pollo de distintas maneras y el sancocho de pescado.
—Mi madre es más simple que una badea, pero tendré en cuenta su ofrecimiento. Muchas gracias.
Cuando Pablo salió de la tienda sentía temblor en todo el cuerpo, tropezó varias veces durante el recorrido y tuvo que esforzarse para abrir la chapa de la puerta de su casa. Durante el resto del día perduró en su mente la imagen de la mujer de la tienda: cuarentona, cara redonda, cabello lacio y largo, estatura media y pechos generosos. No era linda, pero sí atractiva. Le gustaba, aunque sentía temor ya que su vida sentimental, a pesar de sus cincuenta y dos años, no había llenado una sola página de su diario personal.
—¿Por qué últimamente te estás demorando tanto tiempo en la tienda?
—Es que ya no traen suficiente surtido y me toca ir a otra tienda que queda más lejos.
Pasados dos meses desde el día del encuentro en la tienda, Pablo mostraba otro semblante. Estaba animoso, aunque nervioso, se cambiaba de ropa todos los días, el menú era diferente y el dinero para la remesa diaria ya no rendía tanto como antes.
En un parque contiguo a la tienda, sentados en una banca bajo la sombra de un carbonero, se encontraban Pablo y Erlinda. Ella ocupaba todos los sueños del novicio enamorado. Conversaban sobre cosas cotidianas; quien siempre tenía novedades para contar era ella, hablaba de sus clientas. Deslizando su mano, tomó las de él. Por una ocurrencia de ella, rieron como un par de adolescentes. Sus miradas se cruzaron y resultó lo inevitable. Un beso, el primer beso de amor para Pablo. Era el clímax.
De pronto, el rostro de Pablo se puso lívido, a pocos metros de ellos se encontraba doña Petra, su madre, con el bastón en la mano derecha y apoyada en un árbol. Con el rostro desencajado y voz entrecortada, gritaba:
—¡Pito! ¡Conque aquí es donde te metes todos los días! Te importa un comino que tu madre se esté muriendo, perdiendo el tiempo con una sinvergüenza, que quién sabe qué es lo que busca. ¡Vete ya para la casa, muérgano!
La mujer intentó avanzar blandiendo el bastón en señal de ataque, resbaló y cayó al piso.
Amanecía. Pablo yacía en la cama con la ropa del día anterior, sin poder conciliar el sueño, a ratos sollozaba. No tuvo la suficiente valentía para arrojarse del puente a las embravecidas aguas que lo reclamaban.
*
Doña Petra, después del incidente en el parque, solo le permitía a Pablo ir dos o tres veces a la semana a la tienda, con la consigna de que no se demorara.
Su salud se fue deteriorando y quedó postrada en la cama, lo que significó mayor trabajo para Pablo y menos tiempo para dedicarle a Erlinda. Así duró seis meses, al cabo de los cuales, falleció.
Su madre era su mundo, un mundo tan reducido que, al quedar huérfano, se vio desorientado, sin empleo, sin ingresos, sin nada.
Con el apoyo emocional y económico de Erlinda fue superando la crisis. Ofreció sus servicios en clínicas y centros terapéuticos como cuidador de pacientes y poco a poco se fue haciendo conocer en su oficio.
Erlinda se fue a vivir con él, a la casa que heredó de su madre, y emprendió una nueva vida.
Un viernes, a las seis de la tarde, Pablo terminó su turno de cuidador. El bus atestado de pasajeros y él agarrado al pasamanos, se desplazaba hacia atrás y hacia adelante, al vaivén de las arrancadas y frenadas del vehículo. El cansancio se notaba en su rostro. Deseaba llegar pronto a casa.
—Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día?
—Bien, papi. Hice seis cortes y dos manicures.
—¡Oh, eso está bien! A ese paso podremos ahorrar y arreglar esta casa, está que se cae.
—Nooo, Pito querido, vendamos este rancho y compremos un apartamento.
—¿Qué hay para cenar, corazón?
—Humm, creo que te figuró ponerte el delantal y preparar algo, porque llegué supercansada.
—Como quieras, amor.
Al siguiente día.
—¡Pito, mi amor!, levántate para que te alcance el tiempo.
—Sí, amor, ya voy.
—¿Será que alcanzas a hacerle aseo a la casa antes de salir? Hoy debo salir más temprano porque una clienta se casa en la mañana.
—Seguro que sí, mi amor.
—¡Pito! ¿Qué pasó con el desayuno?
Medellín, Antioquia
Taller Hojas de Hierba
Para John, era una cita más, otra chica en su lista, buena música, baile, algunas copas y terminar la noche en su cama; era el plan perfecto. Melissa deseaba, como él, que la noche culminara con más calor.
Llegaron al apartamento, y, para relajarse un poco, Melissa colocó música suave y ofreció a John algo de tomar, mientras ella se dirigía a la cocina. John trataba de controlarse, se quitó la chaqueta, despacio se paseó por la sala, observó de cerca unas esculturas de hombres en piedra que reposaban sobre unas columnas. Quiso preguntar sobre la posición boca abajo y las caras siempre ocultas, pero pensó que era mejor no desviarse de su objetivo esa noche.
Aun así, arrojado por la curiosidad, inquirió sobre una columna vacía sin escultura. Melissa, acercándose hacia él con su caminar sinuoso y un par de copas de vino en las manos, le contestó:
—Esa será mi próxima escultura, pero aún no tengo el modelo.
John, con la avidez de joven seductor y tomando un buen sorbo de vino, exclamó:
—¡Tal vez yo pueda servirte de modelo!
Ella no mostró asombro ante el ofrecimiento, y con una pícara sonrisa le respondió.
—Lo tendré en cuenta, déjame verte primero.
Suavemente fue desabotonando su camisa, descubriendo su pecho y, como Miguel Ángel esculpiendo a su David, exploró cada relieve de sus músculos. John, con todo su cuerpo encendido, la tomó entre sus brazos, ambos sin darse cuenta dejaron caer las copas, atónitos en el agitado juego de caricias y besos, y se tumbaron sobre la cama. La emoción se hacía cada vez más intensa y John, como volcán a explotar, deseaba poseerla.
Melissa, aprovechando la pasión que lo inundaba, le preguntó con voz suave rozando con sus labios el contorno de su oreja:
—¿Me amas?
Transcurrió un silencio breve, y John, con la cabeza perdida en el éxtasis que le producía la hermosa mujer de largos rizos, ojos verdes, silueta de diosa, se dijo:
“Quizás pueda amarla”.
Inmediatamente pasaron por su mente pensamientos de alarma, tal vez era muy joven, había otras chicas bellas, nada de compromisos, esta era una cita más. Melissa detalló en sus ojos la duda y el deseo fugaz.
La bella mujer comenzó a transformarse; sus largos rizos se entrelazaron como serpientes intentando salir de su cráneo, las pupilas dilatadas se contrajeron cada una en una fina línea, la lengua blanda y húmeda se alargaba bifurcándose en su punta; los bellos paisajes de su piel mudaban a un desierto árido y lleno de escamas, los brazos, que hasta hace unos instantes abrazaban cariñosamente a John, ahora se multiplicaban tratando de amarrar todo su cuerpo.
La cara de John se llenó de espanto. Petrificado por el terror, expulsó un grito ahogado, sintió sus piernas y brazos duros como una piedra, sin poder levantarlos, como en una pesadilla sin escapatoria; su cuerpo todo se endureció, las entrañas lentamente sufrían aquella metamorfosis. Al final, la mirada se iba alejando dentro de sí, su ser se fagocitaba lentamente…
Melissa, tendida sobre la cama, extenuada por la mutación, retiró a John de su cuerpo como a un simple muñeco. Una escultura más que colocaba en la columna vacía; completaba de esta manera su exposición.
Días después…
Gran exposición de la reconocida escultora Melissa Petri, con su obra Vesubio.
Muchos visitantes recorrían la exposición con el deseo de ser vistos en aquel círculo selecto, solo un joven permanecía absorto en una de las esculturas. Para calmar su inquietud, aprovechó la presencia de la artista y preguntó por la última escultura que, igual a las demás, estaba boca abajo, aunque su cara era la única levantada y tenía la más terrible expresión.
Melissa, acostumbrada a esas apreciaciones personales de los espectadores, respondió sin atisbo de sospecha, y con la agudeza mental que la hacía dueña de sí:
—Mis esculturas son la deconstrucción de las imágenes en el devenir del sujeto. Sugiere lo anterior la búsqueda de la pluralidad contextual de la piedra en su génesis.
El chico, recién llegado al mundo privilegiado del arte contemporáneo, no lograba descifrar aquella maraña de ideas. Melissa, para sacarlo del apuro y perdonarle su ignorancia, generosamente lo invitó a su taller para que la presenciara en pleno trabajo escultórico.
Bucaramanga, Santander
Taller de Poética Cielo de un Día
Al llegar el primer día del año, Jairo Cote Mejía despertó en un pueblo fantasma. Las calles empedradas donde dormía amanecieron habitadas por los cadáveres de latas de cerveza vacías y colillas de cigarro. Las quemaduras del sol dolían como el mes de enero y el frío de diciembre había desaparecido. Confundido y con una resaca ficticia, Jairo Cote Mejía le dio los buenos días a la nada, se levantó de su cama de cemento y empezó a caminar buscando personas que no conocía.
Pasó por calles empedradas y casas blancas, dejándose guiar por el viento mientras recitaba versos de su autoría. Caminó metros sin encontrar a nadie, dando vueltas en círculos mientras la angustia lo invadía. Imploraba poder saludar a alguien, asustar a niños que jugaban a huir de él o molestar a grupos de desconocidos; antes de que empezara a sentirse… —Aburrido. Sentirme aburrido… —corrigió, completando lo que diría la voz del narrador en su cabeza.
Al mediodía, “el aburrimiento” lo llevó hasta los lares de un viejo amigo acurrucado sobre la sombra de un muro de cal junto a la basílica principal —¡Feliz año compadre! —le gritó, pero el perro no respondió. Jairo Cote lo ignoró y se tumbó a su lado. Ahí sentado, repasó recuerdos melancólicos de cuando dedicaba poesía efímera a sus amores de la juventud y daba fiestas de fin de año; todo mientras observaba el pasar de las horas y escuchaba al narrador describir la composición de los muros.
Al entrar en desespero, un sonido de tacones lo despertó de la locura. Miró al frente y encontró una mujer de ropas extranjeras que se acercaba. Al llegar hacia su cuerpo echado sobre la piedra embaldosada, una aureola de luz solar rodeó la cabeza de la mujer y una sombra tapó su rostro. Le habló con palabras inentendibles, y cuando se agudizó un silencio entre ambos, la mujer sacó de su bolso un pequeño paquete, se inclinó para entregárselo y la sombra sobre su rostro descubrió sus ojos. Eran azules, rodeados por rizos de cabellos rubios…
El viejo Mejía había quedado encantado, pues nunca vio en su vida tal acto de amabilidad. Al bajar su mirada hacia el paquete, un aroma de tiempos de antaño lo aletargó en melancolías. Volvió su mirada hacia la mujer; esta había desaparecido.
Se quedó observando sus alrededores mientras exploraba el interior de la bolsa: era una empanada. Su aroma le recordaba muchos momentos; entre ellos, la presencia de aquella mujer, pues un sentimiento de agradecimiento lo inducía a buscarla.
Hipnotizado por el olor, acercó la empanada a su rostro, saboreó el aroma, sintió la textura y escuchó la crocancia que emitía la pasta. Era un espectáculo de emociones, pues en su estómago empezaban a cantar sentidos que creía neutralizados por la miseria. Al dar el primer mordisco sintió aires de victoria; sus gestos faciales eran como aplausos para él.
Entre abstracciones, una nariz olfateó el manjar entre sus manos. Al caer en cuenta, el viejo dio un respingo y apartó la empanada del mismo perro que ahora le coqueteaba. En reacción, el can se abalanzó sobre su delgado cuerpo, le arrebató la empanada de un mordisco y escapó de la escena.
Jairo Cote Mejía lo persiguió, siguió sus pasos y al dar curva en la esquina se tropezó con una rama que lo hizo caer al suelo. Se levantó indiferente y continuó tras los pasos del compadre, cojeando; aun sabiendo que ya lo había perdido para siempre.
Buscó por calles abandonadas, guiándose por el hambre mientras recitaba insultos contra aquel traidor. Recorrió metros sin encontrarlo, doblando calles y caminando en círculos mientras la angustia lo volvía a invadir. En su estómago, los sentidos ya no cantaban, chillaban y gritaban; sonaban truenos que soltaban centellas que lo lastimaban. Un olor empezaba a llamarlo, provenía de un bote de basura, a su lado. Empezó a escarbar con desesperación cantando poemas al amor que hoy había conocido, escuchando al narrador describir su hambre y arrojando todo tipo de objetos que caían al piso: ramos de rosas, hojas de tabaco, pedazos de joyería fina y obras de arte… pero sin encontrar el manjar que tanto buscaba.
Buscó y caminó hasta que llegó a los lares de un viejo parque; al nacer el primer crepúsculo del año, Jairo ya agonizaba en el césped detrás de unos arbustos y una banca de madera; sufría pesadillas en las que perseguía a una mujer que huía de él dejando un rastro de aromas que lo envenenaban y escuchaba truenos que le hacían sentir ambientes de lluvia. De repente, los estruendos fueron invadidos por un sonido de tacones que lo despertaron de sus locuras. El viejo Mejía se asomó por entre los arbustos y encontró a la mujer de ropas extranjeras acercándose hacia la banca.
Al estar de espaldas a su cuerpo echado sobre el césped, el aroma que desató la presencia revolvió sus sentidos, pues era como si el amor de su vida hubiera resucitado. Al levantarse del suelo, se acercó a la banca en silencio, sin delatarse, esperando el momento adecuado…
Distraída en pensamientos, Mary notó una nariz que olfateaba aquel manjar entre sus manos, volteó su rostro y un instinto la alejó de aquel indigente escondido entre los arbustos. En reacción a esto, el vagabundo se abalanzó sobre ella y de un raponazo le arrebató la empanada.
Jairo Cote Mejía corrió despavorido, no sabía lo que hacía, pero sí lo que sentía: era amor. Doloroso como lo recordaba, con mortales mariposas perforándolo y con un cólera que lo atormentaba. Los gritos en su estómago pedían que le diera el primer beso a su amada, así que, sin desacelerar el paso, Jairo Cote acercó los labios a su enamorada. Al momento de dar el primer bocado, un policía lo derribó en el suelo y su amante salió volando; cayeron sus restos sobre el suelo de tierra y bandadas de palomas se abalanzaron sobre ella.
Jairo Cote, en el piso, recitaba insultos contra el mundo.
Horas después de ser capturado, Jairo Cote Mejía, encarcelado reflexionó... —Tenías razón, narrador, no era aburrimiento... Es soledad.
Tuluá, Valle del Cauca
Taller Nautilus, Tuluá/Bugalagrande
A José Antonio Castaño lo recibió el capellán encargado de la parroquia de Planicies, una tarde cualquiera del mes de febrero.
Planicies era un pueblo ubicado en el camino entre las minas de carbón de San Roque y un puerto de aguas turbias donde llegaban todo tipo de mercancías, se trataba de un grupo de casas que giraban en torno a una plaza grande y cuadrada, con cantinas y tiendas de víveres a su alrededor, para pueblerinos y mineros que aburridos por el aturdimiento cotidiano del calor se sentaban a tomar cerveza y bebidas heladas, en medio de cotilleos y carcajadas violentas.
El padre Castaño desembarcó del ferri, un tiesto de láminas torcidas y carcomidas por la sal, y con dificultad saludó al capellán.
—Buenas tardes —dijo sin añadir ningún comentario y extendió la mano mientras con la otra se secaba el sudor.
—Buenas tardes, padre, soy el capellán Manrique. —Y recibiéndole dos maletas y una mochila, el capellán no tardó en reparar que el padre José Antonio traía entre sus cosas una jaula de gallo, no vacía, sino con el animal en su interior. Así que, sin querer ser inoportuno, pero fallando en la intención, pues no conocía de curas que apostaran a los gallos, preguntó lo obvio—: ¿Es suyo?
El padre Castaño sintió la urgencia de dar una respuesta y con risa nerviosa se apresuró a explicar que había encontrado esa jaula abandonada en el ferri, justo antes de zarpar, que había preguntado y dado aviso a todos en la embarcación sin hallar al dueño del animal, y había decidido llevarlo consigo mientras tomaba una decisión respecto al ave.
—Seguro no habrá problema si anuncia la misa de las seis —intentó bromear mientras el capellán aún se esforzaba por comprender.
Caminaron un par de calles en medio de preguntas habituales: ¿qué tal el viaje? ¿Cuánto duró el recorrido? ¿Había viajado en ferri antes, padre? Acompañado de indicaciones necesarias: esas dos son panaderías, el edificio de allá es la alcaldía, al cruzar esa esquina ya podrá ver la iglesia. Así, mientras más se acercaban, el padre no tardó en reconocer una edificación ubicada entre el abandono y la majestuosidad, en los territorios inconfundibles de lo sublime y lo ruin, y que una vez abría las puertas de su casa cural invitaba a pasar a las sombras, que proyectadas a través de la luz cálida del ambiente parroquial, se deslizaban sobre las paredes, las baldosas y las figuras sacras, siempre rítmicas, entre pasillos y corredores, entre los patios y las habitaciones plenamente organizadas, ocupadas la mayoría de las veces por estantes y bibliotecas centenarias.
Esa noche, después de ser llevado a su habitación, el capellán habría de explicarle el itinerario, los horarios de cada comida, costumbres culturales y fechas importantes para el pueblo, de dudosa sacralidad pero comprensibles en lugares calurosos, y mientras lo invitaba a cenar, vio que no abandonaba la jaula por ningún motivo y le dijo: —Padre, podría liberar al gallo en alguno de los patios, aquí no hay otros animales que lo puedan lastimar, seguro estará bien. Pero el padre respondió inseguro: —Creo que esta noche lo dejaré en la habitación conmigo, mientras mañana consigo algo de alimento y decido qué hacer.
A todas luces se trataba de un gallo fino, pura sangre, de plumas rojas, amarillas y negras, oscuras, con una cresta colorada en forma de sierra, patas amarillas, alargadas, una mirada penetrante y un porte marcial, siempre alerta. Muy lejos de la imagen tímida y reservada del padre José Antonio, parco pero noble en el trato, de maneras respetuosas y nunca altivo.
En los días siguientes el gallo pasó a ocupar un espacio dentro de la parroquia, se le podía ver en los patios, o picando las matas mientras el capellán luchaba por espantarlo. Todo transcurría así, con un padre que cumplía estrictamente una rutina sacerdotal en medio de sepelios y confesiones: “Padre, he pecado, robo cuanto puedo para satisfacer mis deseos”. “Padre, he pecado, deseo con frecuencia la mujer del prójimo”. “Padre, he pecado…”. Una mañana se abrió una grieta entre la causalidad y la coincidencia y alguien dijo: “Padre, he pecado, aposté todo lo que tenía en peleas de gallos y he llevado a mi familia al borde de la miseria”.
—Has reconocido un error y la acción a seguir no es el deleite silencioso en la culpa, sino la acción reparadora de perdonarte y reparar el daño —dijo el padre pausadamente.
—Gracias, padre, estoy arrepentido.
—Es normal, todos con frecuencia lo estamos… aprender del error, ahí está la clave.
Al guardar silencio por largo rato, aquel hombre incómodo quiso marcharse.
—Espera, ¿dónde está esa gallera?
—En el Arroyito, a unos diez minutos de aquí, padre —respondió el feligrés.
El padre ya venía escuchando del Arroyito, de las galleras clandestinas, de mujeres que de día eran unas y de noche otras y de hombres que lo perdían todo en ese mundo de vanidad y codicia. Pero lo que nunca había escuchado antes era esa voz en algún lugar del corazón, que ahora lo invitaba a la curiosidad y que le recordaba que había llegado a ese lugar a reemplazar a un cura que murió mientras dormía, que había encontrado un gallo abandonado en un ferri viejo y oxidado, que siempre había sido correcto, que procuraba entender al prójimo, pero rara vez se había intentado entender a sí mismo. ¿Por qué era lo que era y no otra cosa? ¿Por qué era ese hombre y no otro? ¿Por qué no sumergirse para arrepentirse de lo que se arrepentían los demás? Era la debilidad como serendipia, la grieta específica, el hombre ante su abismo. Toda obsesión es primero un pensamiento intermitente, que sabe apagarse y encenderse solo, antes y después de la ducha, entre comidas y la mirada absorta del capellán Manrique que lo veía paralizado frente al plato de la cena sin atreverse a preguntar qué le pasaba, pero sospechando, entre el primer canto del gallo y la última misa del día.
—Capellán, ¿usted se ha preguntado cómo sería vivir la vida de los demás?
—Hace ya tiempo que dejé de hacerlo, padre.
Y entonces empuñaba los cubiertos para seguir comiendo, para seguir pensando en lo que ya había decidido hace tiempo sin percatarse.
El padre José Antonio habría de empezar a frecuentar la gallera; libre de sus prendas ceremoniales huía tarde en las noches, a la hora exacta en la que las puertas de ese mundo se abrían solo para él. Caminaba rápido y con la mirada hacia abajo, se apretaba la palma de la mano con ayuda de los dedos y apuraba el paso: primero viernes, luego sábados también. Aprendió a reconocer que esa gallera no solo podía ser un infierno, sino también un paraíso para los desdichados, el reino de los que ya lo han perdido todo mucho antes de apostarlo. Y siendo lo que debía ser para un hombre de su vocación, ese lugar se había convertido ahora en una oportunidad magnífica para reconciliarse con algo que jamás hubiera aceptado de otra manera. Se trataba de un pacto sellado entre él y los gallos, que lo auscultaban desde lejos mientras volvían al ruedo a sacarse la sangre, el alma y los ojos a golpe de ala, pico y espuela, entre las miradas de asco y placer morboso de la gente, las mismas que luego se confundirán con las de creyentes arrepentidos ante el púlpito.
E invitaba el padre a la reflexión y se persignaba como se persignó el día que encontró aquel animal enjaulado. El mismo que lo siguió con la mirada desde alguna tarde de febrero y hasta la noche que decidió llevarlo a pelear. El padre José Antonio Castaño entendió en ese momento de qué se trataba, que todo placer es culposo en sí, que el hombre es esa criatura que goza con la agonía del resto de la creación y es capaz de volver por más sin que nunca sea suficiente.
En una noche profunda, entre los movimientos combinados del aleteo de dos gallos que se revuelcan en el polvo de una gallera clandestina, dos hombres discuten acaloradamente, uno dispara sin puntería y luego un cura agoniza en el suelo. El capellán Manrique se arrepintió de haberlo seguido a escondidas esa noche con el ánimo de comprobar sus sospechas, y hubiese deseado no saberlo ni haber visto lo que vio, más tarde compararía aquella escena con alguna representación bíblica que le parecía haber encontrado en quién sabe qué libro de arte sacro.
Planicies era por entonces un pueblo ubicado entre las minas de carbón de San Roque y un puerto de aguas turbias donde llegaban todo tipo de mercancías, con una plaza grande y cuadrada, con tiendas de víveres y cantinas, con un cementerio pequeño lleno de algunos cadáveres hermosos y dos curas muertos, una iglesia, y un capellán y su gallo.
Santa Marta, Magdalena
Taller Grupo TA.LI.UM.
Las garzas empezaban a acurrucarse cuando Pablo se sirvió su segundo pocillo de café. El aroma que lograba concentrarse en su cocina, ubicada en un rincón de la sala, le recordaba las largas conversaciones que tuvo con su esposa todas las tardes por casi cincuenta años. Una lágrima terminó en el agujero negro de su bebida, pero un suspiro profundo fue suficiente para controlar a las demás. Con su mano arrugada borró la huella cristalina que el recuerdo dejó en su mejilla. Tenía visita y, además, la forma en que lo educaron aún hacía mella en su carácter. “Los hombres no lloran”, se dijo antes de girarse y sentarse cerca de la puerta, en un balde que le servía de asiento. Al frente estaba sentado José en la mecedora que en otros tiempos utilizó María, su difunta esposa.
Al viejo pescador le parecía un milagro recibir visita los días en que más le afectaba el silencio de la ciénaga. Apreciaba tanto tener con quien hablar que tocaría cualquier tema, aunque fuera sobre los hechos del 22 de noviembre, día en que el pueblo palafito no volvió a ser el mismo.
—Lo veo y me recuerda a mi hijo mayor —dijo Pablo después del primer sorbo—. Era moreno como usté, un poquito más alto y se llamaban igual, pero mi pelao sí tomaba tinto y no usaba uniforme blanco.
—¿Era un buen muchacho? —Su voz suave hizo que a Pablo se le pasara por alto que sus últimas visitas no aceptaron tomar ninguna bebida.
—¡Por supuesto! Él y mi otro pelao, Migue, no se metían con nadie… Nojoda, es que ni ellos ni ninguno en este pueblo. Acá vive pura gente decente. Por eso no entiendo por qué nos mataron a tantos acá… —Tuvo que hacer una pausa para evitar que otra lágrima se le escapara. Desvió su mirada al horizonte de la laguna. El silencio le trajo el rumor de un bote yendo y viniendo, el ladrido de los perros, el aleteo de algunas aves, el agua debajo de su rancho. Era el silencio de la ciénaga que tantos recuerdos tristes le traía.
—¿Cómo murieron sus hijos aquel día? —La voz de José rompió el hechizo en el que había caído Pablo por un momento.
—Veaaa… eso fue una cosa horrible —respondió Pablo después de otro sorbo de su bebida—, recuerdo que a eso de las dos de la madrugada se empieza a escuchar esa plomazón que nos levanta a mi mujé y a mí enseguida. Como ella ya estaba alterá por lo que pasó en Bocas de Cataca de una empezó a pasar camándula. Yo me paré pa ver qué era eso y cuando voy asomándome por la ventana un tipo de esos tumba la puerta del rancho de una patá y se van metiendo como tres más gritando que ¿dónde están?, ¡que los saquen!, ¡que no se hagan matá por colaboradores de la guerrilla!, y vainas así. Como yo no le tengo miedo a na me les paré y dije que se fueran a buscá a esa gente en otra parte, que aquí ninguno es malandro. Creo que por los rezos de mi mujé no se metieron con nosotros, ni nos llevaron a la iglesia, pero mientras uno nos apuntaba con su arma, los otros revolcaron el rancho buscando quién sabe qué.
El silencio de Pablo acentuó los sonidos de Nueva Venecia. Al llevarse el pocillo a su boca pensó en su esposa y se dijo: “Sí señor, así lo hacía mi Mari…”.
—En esa madrugada perdí a mi Jose, el que dije que se parece a usté —reanudó Pablo—. Cuenta la nuera que ella estaba dándole teta al bebé cuando empezó el tiroteo y mi pelao, al asomarse por la ventana pa ver qué era eso, una ráfaga me lo mató. Migue, que recién se había ido a viví solo, intentó escapase, pero esa gente se dio cuenta dónde estaba. Lo sacaron dentre el agua y la mierda para llevárselo al plancito de la iglesia y ahí me lo jodieron junto a otro poco de pelaos sanos. Dizque porque le dimos posada a guerrilleros… ¿Cuáles?, si los que venían persiguiendo eran pescadores de Cataca como nosotros y el único pecao que cometieron fue pedirles a esos finqueros que dejaran de contaminá el río porque de él depende un pueblo. Dígame usted, ¿eso es ser guerrillero?
—¿Y Carmen? —La rabia había aflorado en Pablo, pero este se sorprendió al ver que su visitante conocía el nombre de su nuera sin que él se lo dijera.
—¡Joa, esa mujer y mis nietos se salvaron de milagro! Los rezos de mi mujé alcanzaron hasta pa ellos. Pero ya ve, a mis pelaos los mataron como si fueran perros rabiosos. Y eso que nosotros vinimos a sabé que Jose estaba muerto después que los paracos se fueron, porque Carmen, cuando se estaba yendo, pasó en el bote por nosotros y ahí lo llevaba tapao con una sábana cundía en sangre. Tan grande fue la impresión que a mi Mari, al ver eso, le dio un infarto… —Otra vez los sonidos de la ciénaga retumbaron en medio de la pausa que hizo Pablo, sonidos que en otro tiempo hablaban del pueblo, pero ahora le recordaban su tragedia—. Después de eso no quise cogé pa ningún lao, ¿a qué? —continuó, clavando su mirada en los arreboles que empezaban a formarse—. Con mucho esfuerzo fui al entierro en Pueblo Viejo y allá mismo se quedó la nuera. En veces viene a visitame con los nietos. Usté los viera. Están grandes y bonitos…
Cuando Pablo dirigió su mirada hacia el invitado se encontró con una mecedora polvorienta y vacía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no encontraron obstáculo para derramarse sobre sus manos marchitas. “Ay mijo, cómo los extraño…”, logró decir entre pequeños sollozos antes de terminar su café en medio del bullicio de la ciénaga y el silencio de su soledad.
Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Taller Club Creadores
Siempre soñé con un lugar donde pudiera ser yo, un lugar donde las plantas me susurraran bellas melodías, donde el trinar de las aves me exorcizara, donde para mí, siempre fuera un amanecer.
Empezó a cumplirse mi sueño el 23 de noviembre de 1982 en La Ovejera, una finca en Chinchiná, Caldas, roja, grande, de amplios patios y muchos cultivos. Era un paraíso, un amanecer entre juegos y oficios caseros, más por formación que por obligación.
En 1989 conocí el abandono, el dolor de mamá, la escasez, la falta de manos para trabajar y producir y, con ello, la pérdida de todo, un anochecer temible y siniestro en ocho vidas que llegaron a refugiarse en un pueblo con la consiguiente búsqueda de trabajo para la madre cabeza de familia, dos hermanos y yo, aún menores de edad y otros tres pequeños.
Siguió siendo noche oscura y se fue tornando en un atardecer lluvioso dentro de nuestras almas, especialmente de la mía. Sin embargo, sembrábamos amaneceres y nos regocijábamos con la esperanza de volver a tener auroras brillantes, como ese amanecer que guardaba en lo más profundo de mi ser y al que aspiraba a regresar.
Este se fue acercando porque el trabajo que consiguió mamá fue de administradora de finca cafetera. Los amaneceres allí eran como todos en el campo, canturreo de gallos y la luz que se filtraba sin permiso por las rendijas de la habitación y me hacía levantar escuchando el trinar de otras aves; sin embargo, el cielo era aún oscuro, amenazante. La economía precaria y la observación de realidades me llevó a ofrecer mis servicios como niñera de las señoras chapoleras, recolectoras alegres y juiciosas que debían dejar solos a sus niños, mientras llenaban sus canastos del grano entre naranja y rojo que llenaría a un señor potentado para quien cada día era amanecer.
Los años pasaron y con ellos los cambios y, así, terminando la escuela primaria llegué a mis quince años y ¡no los vi pasar!
Frente a mí había otro peldaño para escalar, el bachillerato, dura tarea, ya que no quería dejar de estudiar, pero debía trabajar para ayudar con la manutención del hogar. En ese tiempo mi padre brillaba por su ausencia, son vagos sus recuerdos y el inexorable paso del tiempo me llevó a replantear mi vida; decidí trabajar de niñera en el pueblo y estudiar bachillerato nocturno, lo cual fue difícil al principio porque este era para mayores de edad. Al fin conseguí el permiso, obtuve mi título de bachiller y ya veía yo un poco cerca la aurora y la luz más clara con tímidos rayos de sol acariciando mi vida, pero de ahí a sentirme yo, había mucho trecho, era la niñera, la hija, la hermana, la muchacha, la niña esa, la empleada, la del cuarto de la plancha, la de allá, la que no era persona.
Vino entonces a mi vida la época del enamoramiento. Claro que amanecía, el sol era radiante, todo era luz y calor y siguió el matrimonio, el cambio de ciudad, los hijos y con ellos la felicidad de ser madre y la brega de la crianza. Por fin encontré mi yo, pude ser yo, la mujer, la esposa, la madre, la que decide, la que es amada y respetada. La luz de un amanecer, con un sol que alumbra a otros, que provee calor, que se basta y es el ave que trina desde lo más profundo de su corazón, soy la inocente pero reluciente aurora.
Chía, Cundinamarca
Taller de Narrativa La Tinaja
Por fin regresábamos al pueblo de mis abuelos: el infernal calor, la deliciosa brisa del río, el olor a mango y guayaba. Los patios de atrás continuaban llenos de historias viejas y fantasmas errantes. Padres e hijos se aferraban a los mismos nombres de sus ancestros, y los artesanos de filigrana vivían celosos de su polvo de oro. Y aunque todo había cambiado desde mis infantiles recuerdos, ver esa casa e invitar a mi propia progenie a revisar el pasado, me recordó que la vida sucede muy rápido y que, en cualquier momento, el gran empleador puede prescindir de nuestros servicios.
La casa estaba abandonada, pero lucía tal y como la recordaba. Habíamos llegado tras un largo viaje por carretera a reclamar la herencia que mi abuela dejó a mi madre, y que ella nunca quiso. Ahora, la casa estaba casi en ruinas y nosotros, después de ver aquella exótica y abandonada belleza y firmar los papeles, fuimos a pasar la noche en un hotel. Discutíamos qué haríamos con el dinero de la venta de aquella casa. En las escrituras, figuraban mil doscientos metros cuadrados de área total y una casa de un piso que apenas alcanzaba doscientos metros cuadrados. Era más patio que casa y el terreno estaba ubicado a cincuenta pasos de la calle del medio o avenida principal del pueblo.
Esa noche no pude dormir. Algunos de recuerdos de mi niñez se mezclaban con las decisiones que debía tomar y los deseos de mi familia, que emocionada con la herencia había secundado mis planes de recibirla, venderla y pagar las deudas que nos ahogaban. La casa había tenido pretendientes durante varios años. Desde autoridades locales que querían restaurarla y convertirla en una especie de museo colonial, y vecinos que vivían de la nostalgia, hasta comerciantes de buen apellido que la convertirían en un hotel boutique.
Mompox se había convertido en un destino turístico muy solicitado. La belleza de sus calles y templos se transformaban en un viaje hacia el pasado, que sumaba navegación ecológica por el río, paseos por arquitecturas antiguas, jardines coloridos y personajes macondianos. La comida era una mezcla de sabores de la costa Caribe, de los pueblos del interior y de las herencias de colonizadores. Había que aprovechar la estancia para vacacionar y disfrutar del pueblo, mientras mostrábamos la casa y organizábamos la venta. Estábamos seguros de que en dos semanas la aventura habría concluido y viajaríamos a completar las vacaciones en Cartagena o una de las islas del Rosario.
Nada más tomar el desayuno, ya teníamos dos citas para mostrar la casa esa tarde. Llegamos en la mañana a la casa. Abrimos puertas y ventanas para ventilar el olor a guardado y encendimos los tacos. Los salones estaban llenos de telarañas. Realizamos un aseo decente del recibidor, contratamos un jardinero para retirar la maleza, y la señora Brígida, nieta de la mujer que sirvió a mi abuela por más de veinte años, se ofreció a ayudarnos con la cocina. Antes del mediodía la casona tenía otra cara. La brisa del río y los árboles del patio daban una sensación maravillosa. Sacamos los mecedores y conversamos animadamente. Una jarra de la mejor limonada que había probado en mi vida acompañó la tertulia:
—Señora Brígida, ¿de dónde salieron los limones? —preguntó mi hijo.
—Pues del patio, niño. Allá atrás hay como veinte limoneros.
—¿Y el agua tan fresca?
—Del pozo, ¿de dónde más?
No nos habíamos percatado de todas las frutas que crecían solas en este pequeño edén. Mango de azúcar, limones, naranja agria y dulce, níspero, banano, guayabas, tamarindos. Los colibríes se peleaban las flores y en medio de los árboles bajo la sombra y al lado del pozo, unas tinajas hermosamente enmohecidas aguardaban para ser usadas. Un baño construido a la antigua, en medio del patio, se había convertido en depósito de chécheres viejos. Como me asustaban los bichos, entré acompañada a revisar entre las antigüedades. Encontré una máquina de coser de pedal en perfecto estado, unas cajas con vajillas de lujo y cubiertos de plata, un par de mecedoras talladas muy hermosas, una caja con libretas y anotaciones, y una cajita de madera o cofre con su llave, entre otros tesoros que parecían esperar a ser descubiertos. Lo que más me sorprendió fue que aquellos objetos se mantuvieran allí después de tanto tiempo. Si bien es cierto que el pueblo era seguro y todo el mundo se conocía, había crecido mucho. Las casas abandonadas eran objetivo de vándalos o viciosos que hacían de las suyas, especialmente en las noches. Pero esta parte de la casa no había sido tocada en más de una década. Aunque nos pareció extraño, celebramos el hallazgo. La señora Brígida nos ayudó a limpiar y poner en la cocina las cosas útiles. Ubicamos las mecedoras en el salón principal y abrimos la puerta para que entrara la brisa como era costumbre. La gente pasaba y saludaba aun sin conocernos y miraba con curiosidad hacia dentro.
Uno de los chicos encontró un retrato en una de las habitaciones que no habíamos explorado. Era mi abuela. La reconocí de inmediato. Se parecía mucho a mi madre y su seriedad en el retrato me recordó cuando se enojaba por las travesuras que de pequeñas mi hermana y yo hacíamos en la casa. Decidí colgar el cuadro en la sala y esperar a los compradores.
El primer visitante era el hermano del alcalde. Venía con el restaurador, seguros de cerrar el negocio. Su oferta era insuperable. Sobrepasaba el valor del perito en varios millones. Me reconfortaba la idea de que fueran a restaurar la casa y darle un lugar en la historia. Casi no tardaron en el recorrido, como si tuvieran un afán desbordado. Aunque imaginé que el señor era una persona muy ocupada, le ofrecimos nuestra deliciosa limonada. Ambos se negaron a probarla. En el momento en que nos sentamos en la sala y preguntaron si su oferta era satisfactoria, un ventarrón, venido de ninguna parte, atravesó el salón y salió por el patio, tumbando en el camino el retrato de mi abuela. El estruendo nos hizo levantar a todos. El hermano del alcalde se puso de pie y se despidió con apuros. Nos invitó a cerrar la oferta en su casa al otro día. Sin embargo, al salir de la casona, soltó una bocanada de aire que parecía de alivio y aunque bajó la voz alcanzamos a oír el comentario que dijo al restaurador: “Está hecho. ¿Cuánto tiempo crees que tardará la demolición y la poda?”.
Nos sentamos en silencio en la sala. Ninguno de nosotros quería que este paraíso fuera demolido, pero las deudas eran demasiadas. El silencio fue interrumpido por el vecino, quien saludó muy cortésmente.
—Buenas, linda familia. Imagino que ya hicieron negocio con el alcalde. Vi al hermano salir de aquí hace unos minutos. Espero no importunar, pero me gustaría, si no es tarde, hacer una oferta por la casa.
—¿Y usted es?
—Don Braulio, el joyero —contestó la señora Brígida entrando algo impaciente en la conversación—, lo conozco desde hace años. Él le hacía las joyas a la seño Irene.
—Ah sí, lo recuerdo. Aunque pensé que era mayor…
—Seguramente está hablando de mi papá. Yo solo heredé el arte de la filigrana, él era amigo de su abuela. Además de querer comprar la casa, vine a traerle algo —extendió una bolsita de terciopelo rojo y la puso en mis manos.
—Qué bonitos —le dije mientras observaba los aretes de filigrana que contenía la bolsa.
—Fue el último encargo de la señora Irene. Su mamá no vino por ellos así que los guardé para dárselos a usted o a su hermana.
—Gracias, Braulio.
El señor Braulio presentó su oferta, y nos pareció razonable. No era tan generosa como la del hermano del alcalde, pero alcanzaba para pagar las deudas y salir de líos. Tendríamos que pensarlo bien, así que después de tomar un vaso de limonada, unos pasabocas y alabar las dotes culinarias de Brígida, nos dejó deliberando. Iba saliendo de la casa y cerró la puerta tan fuerte, que la vibración tumbó de nuevo el cuadro de la abuela. Pensé que era una señal. ¿Y si, tal vez, no debíamos vender la casa?
La señora Brígida nos arregló las habitaciones, puso sábanas limpias y mosquiteros. Preparó la comida y no recibió un centavo de su paga. Nos dijo que lo haría el día que dejáramos el lugar. Nos quedamos esa noche en la casa, cayó un aguacero de esos que parecen acabar con cualquier techo, pero nosotros no sentimos nada. Dormimos profundos. Ni una gotera se manifestó esa noche. En la mañana salimos al patio y respiramos el aire fresco. La señora Brígida llegó temprano y preparó el desayuno. Estábamos tan descansados y satisfechos que no reparamos en las personas que caminaban curiosas hacia la calle principal. El murmullo nos acercó a la puerta. Abrimos las ventanas y algunos árboles de la calle habían sufrido las consecuencias de la tormenta. Comentaban que a la casa del hermano del alcalde le había caído un rayo y que al joyero se le había entrado el agua hasta las escaleras. Discutimos nuestra suerte. Después de un buen rato de estar en ello, llegó nuestro tercer cliente y la última esperanza. La dueña del hotel donde nos habíamos hospedado la primera noche tenía la intención de convertir la casona en un hotel boutique. Visitó la casa y realizó su oferta. Era una oferta intermedia entre las dos anteriores y nos dejaba satisfechos. Le ofrecimos jugo de tamarindo, que recibió y dejó casi completo. Estaba tan sabroso que no entendimos ese comportamiento. Sin embargo, nos pusimos una cita en el hotel para ultimar los detalles y firmar el acuerdo de compraventa.
Brígida me ayudó a sacar el resto de las cajas guardadas y poner todo en su lugar. Antes de irse a su casa, nos dejó una jarra de limonada fresca y puso en mis manos el cofrecito y la llave. No puedo recordar qué fue lo que me dijo. Mi esposo y los chicos trabajaron todo el día resanando, pintando paredes, retirando humedades y arreglando desperfectos eléctricos. Mi hijo mayor contrató el servicio de internet y señaló que ya todo estaba listo para traer sus cosas. Mi esposo hizo un par de llamadas a los acreedores más voraces y les explicó que tendrían el pago completo en un par de semanas; sin embargo, luego llamó a la empresa donde trabajaba y ratificó su carta de renuncia. Además, le pidió a su hermano que le enviara el computador y una caja con algunas cosas. El pequeño me dijo que había decidido estudiar en una universidad en el exterior de forma virtual, estaba listo para tomar las clases desde aquella casa. Yo no entendía nada. Acabábamos de cerrar el negocio, en una semana estaríamos de regreso en Bogotá con el dinero para pagar las deudas y todo parecía viajar en la dirección contraria.
Desperté, la mecedora me había arrullado un buen rato y terminaba la siesta. Unos niños pequeños me escondían las pantuflas y gritaban por todas partes. Mi esposo roncaba en la mecedora de al lado con una sonrisa en los labios. El cuadro de mi abuela continuaba en su lugar, pero ahora estaba rodeado de fotos de mi madre, mis hijos y mis nietos. El cofrecito descansaba en mi regazo y la llave colgaba de una cadena en mi pecho. Brígida se veía más vieja, mis manos también. No me resistí a las mecedoras de mimbre, a la frescura de los limonares y las tinajas de agua fresca. En ese lugar y para siempre me brotó una gruesa raíz en los pies, mis brazos se coronaron con las hojas de cien libros y mi cabeza quedó sembrada en ellos como un árbol en el centro del patio.
Florencia, Caquetá
Taller Maniguaje
Una mañana en la que todo parecía normal, el sol se oponía a salir y la gata “Mambe”, escondida, no quería ronronear. Me preguntaba ¿qué pasó?, mientras su compañero de aventuras “Moño” me miraba misterioso. Parecía que la gata no estaba de ánimo, su cuerpo tendido debajo de mi cama exigía un hospital emocional; solo una mirada para decir: “no me interesa nada”, era la respuesta ante mis llamados.
Pasaron las horas y Mambe solo comía, cagaba y dormía, “vaya vida la de un gato”; después de dos días y de su llamada a no querer hacer nada (por cierto, hacer nada resulta algo necesario en esta época de tanto cansancio), decidí sentarme a su lado a preguntar directamente ¿qué pasaba?, todo esto, en un clima muy sofocante, propio de los Montes de María. Yo continuaba con mis labores sin obtener respuestas intuitivas a mis preguntas sobre el estado anímico de Mambe; fumé tabacos, preguntando qué pasaba… solo obtenía una pata coja de la gata. Moño, por su parte, acompañaba lejano las preguntas y respuestas de esta humana inexperta y de su compañera gatuna.
Saliendo un día a una tienda barrial, un vecino escuchó mi preocupación por la gata, a lo que dijo: “puede ser mal de ojo”. Y, yo, de entrada, quedé con cara de sorpresa. Pensé: ¿mal de ojo a una gata? No entendí mucho acerca de ello, solo lo que ya sabía desde que era adolescente sobre el mal de ojo, que una mirada fuerte fuerte llegaba a los cuerpos y los debilitaba al punto de enfermar; al reconocer esto, le puse una lana de color rojo alrededor de su cuello; a ella obviamente no le gustó, pero lo soportó.
Pasaron dos días, la gata continuaba desganada y coja. Decidí evocar las fuerzas mágicas que he descubierto en mí a través del tabaco; esta planta me ha llevado a pensar en cómo se puede llamar la abundancia, intencionar la salud, el trabajo y limpiar casas, cuerpos y lugares. Encendí un tabaco, una vela y un palo santo; Mambe estaba acostada en una silla minimalista que hay en la sala “fabricada con una estera y un guacal de guardar verduras”, me miró fijamente; Moño también estaba mirándome con sus ojazos amarillos; el olor del tabaco y su humo se esparcían por toda la casa; cada rincón fue humado con el soplo sanador salido desde mis pulmones, pero que pasó finamente por cada poro de mi cuerpo; iba caminando mientras intencionaba la limpia del cuerpo de Mambe y de cualquier fuerza que estuviera depositada en la casa. Mientras caminaba, Moño y Mambe caminaban al son del tabaco y observaban el humo; se paraban en las puertas y yo sentía que era una limpia doble, “siempre he pensado que los gatos son protectores espirituales”; yo seguía; el Moño desapareció de casa, Mambe volvió a su silla, yo me le acerqué y le dije: “este humo te limpia, este humo te sana”. Una mirada profunda desde sus entrañas me cobijó, olía el tabaco, seguía el humo, continuamos así, cinco minutos, luego terminé de fumar el tabaco, deposité sus cenizas en la lata que dice “humos libres” y ella se regocijó en su cuerpo, durmió. Yo me mareé, tranquila dejé que el tabaco hiciera su efecto; de pronto lo vi: la planta, la gata y la humana, tres componentes fuertemente espirituales.
La planta, la gata y la humana; ¿son espiralidad?
Espiralidad es todo ese devenir después de la magia del instante, espiralidad fue que la gata después del tabaco se alivió, se curó, su pata no estuvo más coja.
La planta, la gata y la humana
Presencia de una casa entre la ciudad y los montes
La planta, la gata y la humana
Mambe, ¿fuiste entonces la esponja que absorbió el mal de ojo?
Pereira, Risaralda
Taller La Caza de las Palabras
Estas son las noticias de la mañana… decía el locutor, mientras el Dr. Lesink, en su apartamento, se lavaba pulcramente las manos y se alistaba para salir hacia el hospital.
Otro crimen atroz fue perpetrado anoche… decía la información, y el médico continuaba sus preparativos detallando y alistando su impecable delantal blanco.
La víctima fue encontrada tendida en la calle cerca del parque Metropolitano… precisaba el locutor. Al médico le salió un largo bostezo y se lamentó del cansancio y del poco sueño que había tenido esa noche y las noches anteriores.
La Policía dice que se trataba de una mujer joven… explicaba el narrador, mientras el médico guardaba ordenadamente en su maletín los instrumentos que utilizaría en los diagnósticos de ese día.
La cual murió por un fino corte en el cuello y hasta ahora no hay sospechosos. Y terminó la información del noticiero. Al oír el final, el Dr. Lesink se llevó las manos a la cabeza y dijo:
—¡Maldición, creo que he olvidado algo! —Y corrió hacia la luz, abrió el maletín y sacó su bisturí. Lo revisó minuciosamente y exclamó—: ¡Vaya diablo, la memoria me traiciona! —Notó que había en él unas pequeñas gotas de sangre; se devolvió, calentó agua y le hizo la asepsia pertinente.
Al llegar al hospital, la enfermera lo recibió con una amplia sonrisa y se quejó:
—¡Qué inseguridad en la que estamos! —Y continuó su charla interrogándole—: ¿Se enteró del cruel asesinato de anoche?
—Sí, ¡ojalá apresen al responsable, porque afea la ciudad! —contestó el médico parcamente.
Ahora, cinco meses después, las noticias siguen iguales y los asesinatos continúan sin que haya culpables. Lo que sí ha cambiado es la minuciosa limpieza del bisturí cada noche antes de ser guardado.
Envigado, Antioquia
Taller Plumaencendida
A Antonio le encantaba pasear por la ruta del faro, la costa es tan relajante… o tan excitante, según se mire, a pesar del viento.
Se había criado en puerto de mar y el paseo matutino le daba energía para afrontar el día, pero su verdadera motivación solo la sabía su corazón.
Todos los días de su vida caminaba hipnotizado, llevado por las alas del viento, entre árboles centenarios, por el sendero del faro. Bajaba por las rocas y se sentaba al borde del acantilado hasta que oía el canto de su sirena.
Sonreía porque sabía lo que verían sus ojos, aquella visión lo tenía enamorado, emergía de las aguas con su largo cabello y se miraban largo rato, no necesitaban palabras, aquella situación lo llenaba de felicidad. Atravesaba por sus venas una corriente eléctrica y el tiempo se detenía.
Repentinamente, la visión desaparecía de sus ojos hasta el día siguiente.
Nunca al despedirme me hubiera atrevido a volver a mirarlo, pero aquel día la necesidad de hacerlo era más imperiosa que cualquier sentimiento. Habíamos vivido tantas cosas juntos. No se había comunicado conmigo, tampoco valía lo que habíamos sentido, qué amargos sonaban los “te quiero” pasados y qué agrios los besos no recibidos, y allí estaba, plantada en la puerta del local, esperando, cuando levanté la mirada y me encontré con él, qué destino cruel había decidido juntarnos en aquel instante.
Me encaminé hacia su coche, la mirada denotaba la carga de tristeza que sentía mi corazón, recibiría la explicación que necesitaba, tenía miedo a verlo desvanecerse y que todo estuviera en mi cabeza, pero la realidad siempre supera la ficción, por unos segundos no sentí mi cuerpo, la lluvia caía sobre mi cabeza como un aguacero, no tuvo valor para mirarme a los ojos porque sabía que, si lo hacía, sus ansias de besarme serían más fuertes que las de dejarme marchar. Pronunció palabras amargas que se clavaron en mi corazón, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar, había llegado el fin y no era capaz de aceptarlo. Ese día, ese amargo día, mi corazón se rompió en mil pedazos.
Hay historias que pasan por la vida sin pena ni gloria y otras que se instalan en nuestro cerebro esperando el momento justo para soltarlas, para publicarlas a los cuatro vientos y que el infinito las haga suyas.
Marta caminaba por la vida despreocupada, sus pasos coquetos despertaban admiración, pero ella no era consciente de su gracia, simplemente caminaba. Ángel miraba desde la impunidad que daba el desconocimiento, sus pasos avivaban su imaginación, pero nunca se atrevería a hablarle.
Pero el destino es incierto y el viento es caprichoso y quiso que aquel día soplase con tanta fuerza que el sombrero de Marta se echó a volar por los aires. Ángel vio su oportunidad, corrió detrás del gorro sabiendo que era su momento… El destino quiso que llegaran al mismo instante, agarraran el gorro y sus miradas se congelaran en un segundo eterno.
Después del fallecimiento de su marido, nada había cambiado, solo habían pasado unos días y todo permanecía en el mismo lugar, no se atrevía a tocar nada, todo le recordaba a él, su perfume seguía en el ambiente. Cómo podía seguir la vida con su ausencia. Toda la vida la había cuidado con esmero. Su férreo carácter se dulcificaba cuando la miraba a ella, su fragilidad lo abrumaba y siempre sentía la necesidad de cuidarla hasta que se convirtiera en polvo. Pero esa tarde su olor era más intenso, se palpaba en el ambiente, se sentía atraída por mirar sus cosas, una y otra vez. Sintió frío, pero placentero, decidió sentarse, aquella humedad invadía la habitación. Miró hacia la entrada de la estancia y se dibujó una silueta iluminada, la reconoció enseguida, sus ojos se emocionaron. Aquella visión, no cabía duda, nunca estaría sola, su alma lo acompañaría hasta el fin de sus días. Cerró sus ojos, notó sus manos sobre su hombro y supo en ese instante que su amor sería eterno.
Cali, Valle del Cauca
Taller Écheme el Cuento
“Carlos; despierta, Carlos…”.
Sentí el calor de una mano ceñida a la mía. Mientras me desperezaba e intentaba abrir los ojos imaginé que ese era mi nombre y que la mujer a mi lado debía ser mi esposa. Fue entonces cuando desperté, en medio de la calle, vestido con mi pijama azul; tenía los pies descalzos sobre el pavimento y mis ojos asediados por los primeros trazos de luz. Ella desarmó mi rígida postura con una sonrisa y me invitó a entrar a la casa. En la sala había unos muebles de madera y hierro forjado que me hicieron recordar un viejo oficio. Una lámpara envejecida, con forma asimétrica, colgaba del techo y contrastaba con un ambiente de delicadas proporciones. Una anciana, que me inspiraba mucha confianza, me miraba como si quisiera decirme algo importante. Un niño corría hacia mí con claras intenciones de abrazarme. El desayuno estaba servido, huevos fritos con pan tajado y chocolate caliente. Así comenzaba un nuevo día. Solo sabía que mi nombre era Carlos y que mi esposa parecía ser una buena mujer.
Acabábamos de cumplir cuarenta años de casados, recuerdo que la conocí saliendo de la iglesia. Yo nunca fui muy devoto, pero sí iba a misa cada vez que me sentía bajoneado. En cambio, ella asistía a escuchar el sermón todos los domingos. A mí me gusta mucho la cháchara, quizá sea por eso que, en las noches, me siento al borde de la cama y hablo dormido, digo frases incoherentes; otras veces pronuncio oraciones bien construidas y con toda la intención; en ocasiones tomo mi teléfono celular y me pongo a revisar los mensajes que me han enviado; a veces emito sonidos extraños, como crujidos o lamentos, al menos eso es lo que mi esposa me ha comentado. Prometí ante Dios cuidar de ella mientras viva; por eso accedí a retomar el tratamiento que había suspendido arbitrariamente; es que esas drogas me hacían sentir lento, oscuro, apagado. Una vez más volví a ser un extraño en mi propio cuerpo; como una tea que se extingue en mitad de la noche y queda expuesta ante las sombras.
Con mucho pesar debo reconocer que no soy capaz de precisar en qué momento quedé atrapado en este círculo de ficción. En ocasiones no estoy del todo seguro de quién es el que sueña, el que duerme o el que escribe estas y otras palabras. Con extrañeza he asumido que ese otro soy yo, el que permanece medicado y sumido en los sueños como una ilusión temporal pero vívida, o el que despierta por la mañana con la esperanza de seguir soñando. Este cuerpo vano, que me contiene y que apenas me da forma y me ralentiza, no es más que un tabernáculo que me ofrece su mortalidad para poder sentir lo efímero de la existencia. Acaso apenas soy el que yerra por los intersticios del universo que yo mismo he creado; el que sabe que el mundo en el que vivo no es más que una suerte de acuarela apolillada. Estoy condenado a vivir en mi mente y a creer que soy real, mientras sigo en este mundo que se disipa con el mismo rigor de mis intenciones. Dos voces que divergen en silencio, pero que se encuentran en las noches mientras sueño y siento que estoy vivo. Ese soy yo, el que sueña en la vigilia, el que escribe dormido, el que canta entre sollozo y sucumbe ante la luz del día.
Mi esposa es mi áncora, mi asidero a este puerto, la que me recuerda que aún tengo tiempo y razones para continuar, la que a diario me dice que me ama. En mis sueños ella es una flor que se viste con la niebla y se desprende de sus pétalos para crear mundos imaginarios. Ella es la única persona que realmente sabe lo que soy. Mientras sueño nos hemos encontrado en algún lugar común, en alguna fisura invisible que ambos hemos creado, quién sabe dónde y quién sabe cuándo. Una suerte de limbo donde no existe el tiempo ni el espacio que normalmente nos rigen. Es en ese instante cuando dudo de todo y me siento solo. Como una antigua efigie erosionada en medio del desierto, como una prolongación errada de sus instintos y sus propios deseos.
Prefiero pensar que todo está bien, que nuestras vidas transcurren con el mismo afán del resto de las personas. Quizá un día despierte y me encuentre en alguna costa del mar Caribe, en las serranías de la Macarena, en la plaza mayor de Villa de Leyva o acaso en las riberas del río La Vieja, en Cartago. Qué importa si me llamo Carlos o si no recuerdo mi nombre, si soy el que escribe o quizá el que dicta estos pensamientos. Por fortuna ella está presente en todo momento, o al menos eso parece. Es que en ocasiones dudo de su vigencia y siento que tan solo es otra imagen recurrente que se pasea por nuestras propias entelequias. Será por eso que jamás tuvimos hijos. No creo haber sentido el sabor de sus labios ni haberle dicho, alguna vez, cuánto la amo. Al menos no lo recuerdo.
Mis manos no cesan de escribir en este breve instante de lucidez. Las dudas se alzan como un lienzo invisible ante mis ojos y entiendo que quizá no soy digno de la verdad. El destino me ha fragmentado, convirtiéndome en una suerte de mosaico desvanecido, donde lo único realmente importante es la suerte de contar con ella, con su mirada gastada de tanto velar mis sueños; sus manos astilladas por el pasar de los años; su sonrisa transparente que solo yo puedo ver, y la lealtad con la que ha guardado, en silencio y por siempre, este oscuro secreto.
Es entonces cuando despierto en el balcón. Abrumado por el espacio que me circunda me sujeto firmemente al pasamanos. No estoy seguro de qué distancia me separa del suelo, pero ha de ser la suficiente para permitirme recorrer esa línea que se aferra a los recuerdos. Pierdo el equilibrio y siento un vacío recurrente desdibujando mi cuerpo, mientras el frío y el viento laceran mi piel. Mi visión se ha nublado del todo. El horizonte ha dejado de ser un pequeño redil y ahora contiene todo el mundo que me rodea. He sentido la misma lluvia que recorrió mi rostro el día que nos casamos. Recordé la vez que le pregunté por mi padre y ella asintió con su cabeza, en silencio. Reviví el día que llevé a mi hija a su primera clase de piano y me quedé, detrás de la puerta, escuchando sus primeras notas. En ese momento me sentí pleno. Y justo antes de fundirme con el firmamento, recordé mi nombre.
“Carlos; despierta, Carlos…”.
Así comienza un nuevo día. Escuchando su voz y sintiendo el calor de sus manos acariciando de nuevo mi piel.
Medellín, Antioquia
Taller de Historias
Sentado, con las manos sobre mis rodillas, cansado de la mierda que era mi vida, decidí llamarla.
Éramos viejos amigos. Nos habíamos conocido unos dieciocho años atrás cuando por diez días nos dedicamos a tomar café y jugar cartas, mientras mi cuerpo aguantaba pegado a un ventilador en una cama de cuidados intensivos; en esa ocasión habíamos apostado mi alma en la baraja. La muerte era buena jugando al póker, pero yo también; aunque sospecho que realmente me dejó ganar todas las partidas para no perder a su contrincante. Cuando el juego iba en mi contra y todos los monitores empezaban a sonar, mientras un desfile de enfermeras y galenos llenaban el pequeño cubículo para empezar mi reanimación, ella suspendía el juego por el alboroto y regresaba al día siguiente a pasar tiempo conmigo.
Esa primera vez tenía cuarenta años, estaba pasando por una crisis existencial y mi moto nueva me había llevado a chocarme a toda velocidad contra un poste de la luz. La vi como una dama de negro, parada junto a la ambulancia, curiosa ante unos ojos que la miraban sin temerle. Me sonrió.
Luego, en el quirófano, la vi sentada junto a la máquina de anestesia, divertida, moviendo botones y perillas, mientras la conmoción reinaba en la sala entre dosis de adrenalina y compresiones a mi tórax. Justo allí me retó al primer duelo, acepté… No tenía nada que perder.
No hablaba mucho, era misteriosa, lúgubre. Decidí que distraerla debía ser la estrategia para conservar mi corazón latiente al menos por unos minutos más y, así, sobreviví a la cirugía de control de daños y a otras tres más durante mi estancia en el hospital. Verla, de algún modo, me reconfortaba; ella era una presencia más o menos constante y extrañamente amistosa en esos días de viajes oníricos entre elefantes terroríficos y pájaros rabiosos producidos por la mezcla entre mi imaginación y los medicamentos.
Con los años me había hecho propenso a sufrir accidentes, fracturas, y a necesitar procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general. Siempre sospeché que ella me citaba para vernos en ese plano en el que la vida pende de un delgado hilo, y no negaré que me regocijaba al verla.
Me enamoré de nuestros encuentros tan nutridos de historias, con una calma y un goce que no hallaba en otro lugar. A veces aprovechaba para tomar sus manos frías, de pálida belleza, y contemplar el brillo de sus ojos color hielo. Entonces, ella soltaba una sonrisa en esa cara de geisha con la que se presentaba ante mí.
En los últimos cinco años, sin embargo, nuestra relación había cambiado. Cuando todo lo posiblemente extirpable, suturable y curable ya había sido hecho por los médicos en mi cuerpo (que más parecía un retazo), mi amante famélica me envió un cáncer, lento y doloroso, que aseguraba muchas visitas a mi lecho. No pude perdonárselo…
El diagnóstico llegó tarde; esa era su intención, ¡lo sé! El escamocelular de mi cara ya había invadido muchas estructuras, y la quimioterapia y la radioterapia solas no surtían efecto. El cirujano me llevó a un procedimiento radical: extirpó mi ojo derecho, el párpado, el canal auditivo, la oreja, media lengua, media boca… media cara. El dolor y la rabia no me permitían mirarme al espejo, ni tirar a los dados en el mismo tablero o beber del mismo café.
Se notaba arrepentida, pero el daño era irreparable. Dejó de visitarme. El cáncer se detuvo, pero mi vida era un desastre. Las heridas no sanaban, el dolor no se paliaba. Era un discapacitado visual, auditivo, emocional. No encontraba trabajo, vivía de la mísera pensión de invalidez, al lado de una mujer que mi exesposa pagaba para que me cuidara.
Enamorarme de la muerte y luego pretender olvidarla, había sido mi condena. Estaba atado a una vida desastrosa y ella no vendría a rescatarme. Tres intentos de suicidio fallidos y dos sepsis severas a las que sobreviví, a pesar de no ser llevado a la unidad de cuidados intensivos, me lo demostraron.
Así que esa noche la llamé, usé todas mis fuerzas. Puse sal, encendí velas y quise matar a mi perro, ¡por él sí iba a venir! Mientras sostenía el cuchillo en mi mano derecha y lloraba junto al animal que lamía mi mano izquierda, la vi. Estaba parada en el rincón de la puerta, con esa mirada de la primera vez. Me lanzó una fría sonrisa y me pidió que bajara la hoja. Aún no era el tiempo de Kaiser.
Quitó las vendas de mi rostro, la vi conmoverse… Yo estaba incompleto, envejecido, vencido. La podredumbre emanaba de mis tejidos, pero también de mi alma, de mi corazón. Me miró. Me pareció que se sentía culpable y que ese amor que algún día tuvimos permanecía intacto en ella.
—Por ti se me ha prohibido volver a entablar relación con los humanos —dijo con severidad—. Dicen que me encarnicé contigo… probablemente tengan razón —se detuvo por un momento—, por favor perdona este amor que te ha hecho tanto daño.
Asentí y rogué con mi mirada para obtener también su perdón…
Tomó mi mano, sostuvo mi mentón y con un beso aspiró mi escasa vida. Luego acarició a mi perro en el lomo, que se quedó echado entre pequeños sollozos junto a mi cadáver.
Bucaramanga, Santander
Taller Bucaramanga lee, escribe y cuenta
El pueblo aún no se reponía de la última inundación que arrasó con cultivos, ranchos, enseres y algunas vacas que flotaron ahogadas río abajo. Eran las dos de la tarde, hora de la siesta y en San Benito no se oía ni un alma, hasta que, de repente un grito aterrador se escuchó por todas partes. Era Clemencia, la solterona del pueblo, quien al ver un enorme sapo en el retrete casi muere del susto; sus vecinos corrieron a auxiliarla pensando que la habían asustado como era habitual, pero al salir de sus casas una suerte de gritos descomunales rompieron con la apacible tranquilidad. Uno tras otro se oyeron por todas partes, una legión innumerable de sapos había decidido invadirlos, las señoras gritaban, los niños lloraban y los hombres molestos trataban de ahuyentarlos con sus peinillas. Había sapos en los techos, las cocinas, los baños, debajo de las camas, en fin, la invasión era apocalíptica.
Los habitantes, asustados, se reunieron en el atrio de la iglesia, por petición del padre Jacinto. Todo era confuso. Mientras tanto en las calles se entretejían una serie de chismes provinciales, se decía que era una maldición, una plaga enviada por Dios, en fin. Entre tanta algarabía el padre Jacinto trataba de comunicarse con El Vaticano y prometió buscar ayuda para afrontar el problema. Trascurrieron dos largos días y la situación era insostenible: la anciana más longeva del pueblo amaneció muerta, prefirió morir antes que presenciar el indeseado apocalipsis; algunos enfermaron de los nervios y la botica de Leónidas el curandero del pueblo no daba abasto para cubrir la demanda de gotas de valeriana y bebedizos poderosos para calmar la ansiedad.
El domingo todos asistieron puntuales a la iglesia. Después del sermón el silencio reinó y el padre, que reflejaba una angustia abrumadora, tras varios días sin dormir y no lograr comunicarse con El Vaticano, tomó la decisión, después de mucha oración y lecturas bíblicas, de decirle al pueblo que se acercaba el fin del mundo, que la inundación y las plagas eran el preludio de tres días de oscuridad y que finalmente llegaría el juicio final. Tras una histeria colectiva, gritos desaforados y una que otra desmayada, el padre logró tranquilizarlos y organizar un grupo de líderes para tomar cartas en el asunto.
Se convocó a bautizar a todo niño, joven o adulto que no tuviera el sagrado sacramento; tras un rápido censo lograron convencer a las parejas que vivían en concubinato de casarse en una ceremonia colectiva; se mandaron a traer centenares de velones para ser bendecidos, se murmuraba que el que no lo estuviera no encendería en los días de oscuridad; el padre, junto con su asistente, realizó varias procesiones nocturnas rociando agua bendita y sahumerio para ahuyentar a los sapos; las familias se reunieron de nuevo para rezar el rosario, y las pocas meretrices del pueblo asistieron discretamente a la casa cural para confesarse, y finalmente se suspendieron las fiestas de la subienda.
Mientras tanto, Leónidas esperaba cada tarde la visita de Ruth, una bella joven de apenas dieciséis años que frecuentaba la botica para leer cuentos e historietas que el viejo alquilaba por cinco pesos; la chica pasaba horas leyendo Kalimán, El fantasma, Condorito y Raro Tonga, mientras el curandero no perdía la esperanza de conquistarla; le regalaba poemas y ella los guardaba en su pecho para dárselos a Mael, su novio del colegio, del que estaba enamorada. Semanas atrás Leónidas subió al pueblo a comprar hierbas e insumos para sus preparaciones y se topó con una imagen que provocó su furia, no podía dar crédito a lo que veía: su linda Ruth estaba tomada de la mano con Mael y juntos compartían un helado entre mimos y sonrisas, el viejo a duras penas logró llegar a su casa, una humilde mediagua ubicada a las afueras, con techo de bareque y una enorme vitrina en la estancia donde guardaba cientos de frascos de vidrio con sus brebajes curativos.
Se sentó, encendió un tabaco y, sin pensarlo dos veces, se fue al bosque decidido a atrapar un sapo. Tras una hora de intensa búsqueda llegó con el pegajoso espécimen, le ató una cuerda a la pata y luego la fijó a la pata de la mesa de la cocina, después procedió a cavar un hueco donde puso el animal, tras repetir una suerte de rezos —Leónidas había heredado de su padre la habilidad de rezar el ganado, curar con hierbas y otras cosas más—, luego tapó el hueco con una vieja estera y cada noche lo alimentaba con sobras de comida. Cegado por los celos le puso un maleficio a Mael, consistía en que cada vez que el sapo se moviera intentando salir, el joven sentiría insoportables dolores de estómago y moriría al tiempo con el animal.
El caos y la incertidumbre se apoderaron del pueblo, todos se abastecieron de comida esperando el indeseado día y casi nadie volvió a salir. Leónidas, desesperado porque Ruth no volvió a la botica, subió al pueblo y se quedó desconsolado al ver las calles desiertas y un ambiente sepulcral, todos estaban presos del pánico, ocultos en sus viviendas, sin saber que cada noche el sapo cautivo, en un intento desesperado por liberarse, emitía un extraño sonido que poco a poco atrajo a los miles de batracios que invadieron San Benito.
Consternado por lo que ocurría, Leónidas decidió liberar el animal. Al correr la estera, cortó la cuerda de la pata de la mesa y el sapo gigante, del tamaño de un ternero, saltó sobre el viejo tratando de huir. El susto fue tan grande que Leónidas cayó muerto de un infarto fulminante, el enorme animal huyó sin parar y tras él la legión de sapos que invadió el pueblo.
Varios curiosos llegaron al lugar extrañados porque los animales salían de todos lados huyendo del pueblo y encontraron al curandero muerto de cabeza en el hueco de la cocina.
El pueblo consternado atribuyó al curandero el destierro de los sapos, el alcalde declaró dos días de duelo y finalmente decidieron enterrar al viejo en el hueco de su cocina, tras una suerte de honores y dos días de velación.
La casa se convirtió en museo y finalmente Leónidas pasó a ser recordado por Ruth, Mael y todos los habitantes del pueblo como el hombre que logró ahuyentar la plaga de los sapos y evitó el fin del mundo.
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Literario El Lenguaje Secreto
Un hilo que se va trenzando con un
ente del pasado, mientras se va torciendo
con un presente inconcluso.
Mi tiíta me ha estado enseñando sobre los tejidos. En nuestra primera clase me explicó que el tejido es sencillo tanto como mis manos y mis ojos me lo permitan hacer. Empezamos esquilando a las ovejas y luego dejando en remojo la lana. La lana, una palabra llana, compuesta por dos sílabas: la-na. Fue de las primeras palabras que aprendí a vocalizar apenas cumplí un año. Ahora me dirijo hacia un destino desconocido y a medida que avanzamos siento que mi corazón emprende una carrera de obstáculos, saltando y corriendo con todas sus fuerzas para llegar pronto a no sé dónde.
Mi tiíta lava la lana con mucho jabón, la deja secando bajo los rayos del sol por vaaarios días, para así empezar con el escarmenado. Esta parte es de mis favoritas porque me gusta jugar con la lana, siempre me imagino que estoy armando nubes suaves y ligeras, unas grises como los días de lluvia, unas blaaaancas como las flores que brotan entre el fango y otras cafés como un rico helado de chocolate. Eso sí, mi tiíta nunca me deja olvidar que debo tratar a la lana con mucho cuidado para no dañarla. La meta se iba acercando, o eso creía yo, hasta que de un momento a otro la flota se detuvo, se subieron unos sujetos con camuflados y nos pidieron bajar del bus. Me di cuenta de que estábamos rodeados de encapuchados y fue ahí donde mi corazón dejó de correr. Toda yo se paralizó.
¡Y listo!, ahora sí a torcer lanas, corro a sacar del zaguán el huso y el tortero, de regreso encuentro a mi tiíta con una bolsa de esas del pan con un regalo para mí, al abrirlo encuentro un minihuso y un minitortero, apenas hechos a la medida de mis manos. Mi corazón y yo damos brincos de emoción, porque es la primera vez que tuerzo lana sola y con mis propias cosas. Así, poco a poco y después de muchos tintos con cuajada siento cómo los vellones de lana se van volviendo delgados hilos para tejer todo lo que se me ocurra, por ejemplo, el tiempo. Al terminar de torcer todas las lanas y hacer madejas grandes y pequeñas, mi tiíta y yo nos ponemos en la tarea de empezar con el punto, cadeneta, punto. El espacio se inundó de colores tornasol y poco a poco vi en el cielo esas nubes grises, blancas y cafés con las que solía jugar. Mi corazón nuevamente latía. Los encapuchados nos ordenaron hacer una fila para mostrar papeles, para luego subirnos a la buseta. Una vez dentro del carro, arrancamos. Entonces advertí que el conductor iba de pato gritando algo así como que jamás llegaríamos al punto.
Cuando terminamos el punto, cadeneta y punto, mi tiíta y yo habíamos hecho unas bufandas acanaladas grises con blanco, una para cada una, y ese día se volvió uno de mis momentos más preciados. Mientras la carretera se tornaba más larga y oscura, el nuevo conductor comenzó a impacientarse al escuchar las quejas de todos.
Preciados eran los días que podía compartir con mi tiíta, es que aún recuerdo que todos miraban nuestras bufandas y decían que nos lucían y que eran especiales para el frío, nosotras nos sonrojábamos y caminábamos como si fuéramos de esas modelos de la televisión. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba y los rumores entre los demás pasajeros me generaban náuseas y escalofríos; así que decidí abrir la ventana para tomar un poco de aire, de lo que creía que era un aire fresco. Al sacar mi cabeza por la ventana no pude evitar sentir un olor nauseabundo que cobijaba el lugar al que estábamos adentrándonos. De nuevo, mi corazón estaba en una carrera dando saltos agigantados, buscando con todas sus fuerzas un punto a donde llegar. Respiré profundamente y empecé a sentir algo de frío, así que saqué de mi maleta la bufanda acanalada que antes había tejido junto a mi tiíta.
Cada vez que mi tiíta y yo sentíamos un dolor muy fuerte en el pecho tomábamos las bufandas, las cubríamos con un poco de aceite de lavanda y hacíamos inhalaciones por cortos períodos, así, poco a poco, hasta sentir que el dolor se desvanecía lentamente. Al sacarla de mi maleta empecé a sentir la presencia de ella, percibí el olor del aceite de lavanda. Luego de envolverme bien, sentí uno de los abrazos que solo ella me solía dar, pero el olor nauseabundo volvía por oleadas y se agudizaba más. Giré mi cabeza hacia la izquierda y a lo lejos avisté varios tumultos que ardían en el suelo. Al llegar allí, la buseta se detuvo y por la puerta fue lanzado un bulto deforme. Alguien adentro no paraba de gritar, hasta que el fuego se apoderó completamente de él y las palabras se volvieron cenizas que volaron junto al viento. Y así fue como la flota, los demás pasajeros y yo nunca llegamos a ningún lado, ni logramos encontrar un retorno.
Mi tiíta nunca se cansó de buscarme, los hilos dieron su último giro y se encargaron de guiarla hacia mí. Ese atardecer llegó hasta donde estaba mi bufanda acanalada. Un cuaderno que pedía ser leído parecía envuelto en ella. Allí estaban escritos todos los momentos que estuve tejiendo mientras mis manos y mis ojos me lo permitieron hacer. Eso sí, siempre teniendo presente que a la lana como a las personas hay que tratarlas con mucho cuidado para no dañarlas.
Nací en una vereda chiquita llamada Toquecha. Mis ojos crecieron viendo el amarillo del maíz, el verde en cada cultivo de arveja y el morado del florecer de la papa. Con mis amigas siempre esperábamos a que fueran las 5 p. m., para coger nuestras bicis y salir a toda para el tierrero: unas canchas que recreamos en lo que solía ser un puesto de salud. Allí todos los días jugábamos fútbol, al escondite y a las cogidas.
Recuerdo que aquel 12 de mayo nos encontramos en el tierrero a la misma hora de siempre. Empezamos el juego y de un momento a otro una ráfaga de viento y tierra cubrió las canchas. Tuve que limpiarme la cara. Abrí mis ojos y ahí fue cuando pude percibir el olor a manto de María y ver unas manchas rojas que caían al suelo, como pétalos de margaritas desprendidos ante el roce del viento. Mis amigas y yo no fuimos capaces de ocultar nuestra aflicción, así que sin pensarlo abandonamos nuestro amado lugar de juego. Pasados unos días nos enteramos de que del tierrero habían sido trasladados hacia Bogotá dos cuerpos sin vida. Luego de este suceso, los días de diversión se esfumaron, porque tanto nosotras, como nuestros papás, temíamos por nuestras vidas.
Al ver que la situación dentro de la vereda era cada vez más insegura, mis papás me llevaron a la ciudad, allí hice nuevas amigas y nuevos vecinos. A las 5 p. m., los parques estaban desiertos. Los niños de la cuadra se reunían a jugar maquinitas en la tienda de la esquina y otros preferían quedarse en sus casas viendo televisión.
Un día estábamos en la tienda de la esquina y una señora nos contó que hacía algún tiempo habían asesinado a los antiguos dueños de la casa. Eran dos vecinos algo cortantes y escandalosos. La señora también comentó que solían tener grandes ideas, pero que eran muy mandones, como si fueran los dueños del barrio.
Desde ese día nació en mí un deseo casi que enfermizo por averiguar sobre estos intrigantes personajes. Así que empecé a tocar puertas, como si jugara tin tin corre corre por todo el barrio, solo que en vez de correr me quedaba quieta en la puerta y en una libreta apuntaba todo lo que me contaban sobre dichos seres. Poco a poco fui reconstruyendo su historia hasta que un día decidí publicarla a modo de nota en el periódico escolar.
Edición N.° 14 Lugar: Bogotá, Colombia
Fecha: 12 de mayo de 2002
Dos mirlos han dejado de cantar
La tumba 101 vive desolada, ya nadie se acerca a limpiar su césped, algunos visitantes cuentan que al pasar por su lado se puede percibir un olor inmundo, como a pájaro muerto.
Dentro de la tumba 101 se encuentran dos huéspedes que generaron discordias y escándalos en el mundo terrenal, dos grandes pensadores y dictadores, de esos seres que empezaron ganándose un lugar en medio de la nada, claro, a partir del esfuerzo y la dedicación.
En sus tiempos mozos, este dúo de célebres pensadores armaba jugadas maestras, una suerte de mente de Maradona. Entre juego y juego atrapaban a las personas en su gran nido de artimañas, en busca de un objetivo personal disfrazado de colectividad, para luego lanzar un puntapié directo a la espinilla, transformando a sus compañeros de equipo en oponentes. Es por eso que la tumba donde fueron enterrados permanece abandonada.
Al ir a visitarla descubrí lo que hace más llamativa a la tumba 101, y es el epitafio que la acompaña:
Flujo de cenizas que se diluyen entre las olas del mar, que chocan contra las rocas y se vuelven una con cada grano de arena. Sale de entre una cajita de madera un ramillete de lágrimas, y en las manos se deslizan como una forma de despedida.
Miro mi reflejo en ese cristal y muy en el fondo puedo ver esas pinturas, esas que ya no serán pintadas. Miro un poco más allá y puedo notar esas sonrisas que cohabitan en un mundo paralelo.
A mi alrededor todos están con sus mejores atuendos, pero no puedo dejar de analizar ese diminuto hueco que yace en tu saco de lana. Parpadeo una y otra vez y no lo dejo de ver, tal vez ese hueco es la explicación al arcoíris de emociones que me invade. Un hueco más grande que el de tu saco de lana, un hueco que crece cada vez que te recuerdo, cada vez que camino como resignificando tus suelas.
Entro a tus fotos, a tus cuadernos, a tus dibujos y a tus letras, y ya no te encuentro, eres como un pedazo de papel que se ha ido destiñendo a través del tiempo.
Después de leer el epitafio entendí que en toda manada, así sea de dos, hay mirlos que son capaces de cantar sin aturdir a los demás, logrando que su melodía perdure a través de los años. Es por eso que de la tumba 101 alguien aún sigue siendo recordado, aunque esta se vea tan desolada.
-Una historiadora de la vereda de Toquecha-
A la mañana siguiente de la publicación escolar algunos profesores, los vecinos, mis papás y yo nos reunimos en la tienda de la esquina para leer y celebrar la que sería la primera nota escrita por la historiadora de la vereda de Toquecha. Ese día me quedó claro que, al igual que el personaje de la historia de la tumba 101, cuando me muera quiero ser recordada por unos pocos. También quiero que cuando me les atraviese por el pensamiento les den ganas de leerme, y que cuando me lean aviven mi voz y la de todos esos personajes que se encuentren inmersos en mis escritos, algunos tan reales como ficcionales.
La historia de los dos mirlos resonó tanto que hasta la publicaron en un periódico reconocido. Luego de la publicación, los días en el barrio se tornaron algo extraños y acelerados. Poco a poco me fui acostumbrando a la premura del día y a las pocas historias que allí se hallaban. Hasta que una tarde, a las cinco de la tarde escuché cinco balazos, sí, cinco balazos; es que ese sonido es inolvidable para alguien que los ha escuchado en repetidas ocasiones. Corrí a asomarme por la ventana. En el suelo estaba tirado el periódico y el escritor del epitafio de la tumba 101, que andaba buscando a la historiadora de la vereda de Toquecha para darle una nota. ¿Por qué lo asesinaron? Aún no lo sé. Pero al leer la nota encontré la respuesta al por qué me generó tanta intriga saber sobre estos dos personajes.
Para la historiadora de la vereda de Toquecha:
El 12 de mayo, a las 5 p. m., el tierrero apagó el canto de dos célebres mirlos en la vereda de Toquecha.
Barranquilla, Atlántico
Taller Brurráfalos
Barranquilla, junio 29 de 2019
Querida Nadia:
Hace mucho que no me permiten escribir. Si pido un lápiz y un papel, la enfermera flaca frunce el ceño y me interroga acerca de las verdaderas razones que tengo para solicitarlos. Al final, ninguna explicación la convence y remata diciendo que todo lo que necesito saber me lo puede explicar ella. A veces me cuesta reconocerlas con ese tapabocas que les tapa media cara. He optado por diferenciarlas por aspectos físicos; por ejemplo, el tamaño o el color de sus ojos. A veces retengo los nombres por poco tiempo, y no sé si ha sido a la misma a la que le he pedido el lápiz.
Hoy ha venido una enfermera, creo que es nueva porque tiene los ojos verdes y al parecer no conoce la regla sobre el préstamo de los lápices, porque me entregó uno sin mucha dificultad. También me dijo que todo estaría mejor, que abriera la boca juiciosa y me tragara las pastillas. No quiero meterla en problemas, por eso escribo rápido para que no me descubran y a la pobre le den un regaño. No sé bien por dónde empezar, y me cuesta un poco pensar de forma organizada. Creo que se debe a la medicación, que me provoca temblores en las manos y me hace sentir somnolienta todo el día. El problema es que en la noche me produce mucha agitación y no es fácil conciliar el sueño. Ya le he comentado a la otra enfermera, la de ojos saltones, estos síntomas, y siempre dice que el médico me revisará en la ronda de la noche, pero eso nunca sucede.
Anoche tuve uno de esos sobresaltos acostumbrados y traté de levantarme de la cama, pero me congelé cuando vi que la enfermera de ojos saltones estaba regañando a mi compañera de habitación por quedarse dando vueltas en el pasillo al salir del baño. El regaño tomó otro tinte cuando la enfermera la tomó del brazo con fuerza y la obligó a sentarse en la cama con un empujón. Cerré los ojos por temor a sufrir el mismo maltrato, si notaba que estaba despierta. Ni siquiera la voz de Betty, pidiendo ayuda, me animó a abrirlos.
En la mañana, Betty estaba muy callada. No se movió cuando le dije que era su turno de bañarse, y cuando salimos a desayunar, se quedó acurrucada en la cama mirando a la pared. Traté de apurarla y le recordé cómo se enojan las enfermeras si las camas no están tendidas antes de desayunar, pero no reaccionó. No tuve más opción que dejarla ahí y reunirme con las demás para bajar al comedor.
Al regresar, Betty no estaba en la habitación; tampoco su maleta. La enfermera de ojos saltones hizo el cambio de turno con la nueva, pero no me atreví a preguntarle dónde estaba Betty. Tal vez ya la habían enviado a su casa, me dije, y al mismo tiempo me lamenté porque era la única que me acompañaba a rezar el rosario cuando me angustiaba.
El lugar de Betty lo ocupó la señora Nancy, que me preguntaba cada tanto si yo también escuchaba voces. Le dije varias veces que no, que yo no escuchaba nada, pero me empecé a preguntar luego, si repetir todos los días mentalmente mi nombre, en dónde vivo, quiénes son mis padres, cuántos hermanos tengo y sus nombres, y dónde estudié, no era una forma también de escuchar una voz. Tuve que aceptar que sí, que escuchaba mi propia voz tratando de no olvidar los detalles de mi vida. A esas alturas, los temblores ya no eran solo en las manos, sino en todo el cuerpo. Y las pastillas que me daban eran más grandes y de otro color. Pronto empecé a olvidarlo todo, incluso si ya había ido al baño. Así que caminaba de un lado al otro y entraba más seguido, por si se me había olvidado entrar. Ahora no recuerdo por qué tengo un lápiz en la mano, si estaba escribiendo o ya había terminado de hacerlo. Solo escucho a una enfermera de ojos cafés que llama con urgencia a una tal Marcela. Tal vez sea yo.
Popayán, Cauca
Taller Permanente de Formación Literaria
*
Karla escuchó un rechinar de llantas sobre el pavimento mojado. Luego fue la caída y después el absurdo… Como en una escena de película se vio a sí misma en el instante en que una mariposa negra y gigante golpeó su espalda.
Siguió manejando la bicicleta mientras pensaba si era conveniente ver hacia atrás. Sabía que su imprudencia había ocasionado un accidente, pero ¿por qué parar, acaso no era mejor manejar más rápido y huir?
Se detuvo, miró hacia atrás y ahí estaba un señor de edad, apuntando hacia ella con el brazo derecho. Supo que debía ir al encuentro y asumir su imprudencia. El hombre viejo, casi sin aliento, decía temblando:
—El piso estaba mojado y las llantas resbalaron cuando frené…
Ella se acercó y preguntó:
—¿Está bien?
—Por un instante se me fue la voz —dijo el viejo.
—¿Se dañó su moto?, ¿Puedo ayudarle en algo? —preguntó nerviosa.
—El freno se quebró, creo que hay que repararlo por completo —dijo él.
—¿Se lastimó?, ¿está herido? —indagó preocupada.
—Afortunadamente mi casco es bueno —dijo con nobleza.
—Si quiere me espera, voy a retirar dinero para colaborarle en el arreglo de los frenos —le dijo con culpa.
—Vamos —respondió animado.
Empezaron a caminar hacia el banco. Para alivianar su conciencia ella le confesó con impotencia y tristeza:
—No vi hacia atrás, ese fue mi error.
Llegaron al parque principal y Karla le dijo que la esperara mientras iba por el dinero. Cuando se alejaba pensó nuevamente en que tenía la oportunidad de escapar, pero no lo haría; sabía que no podría dormir en la noche si lo hacía, era suficiente haber escapado de sí misma durante toda su vida. Entonces, imaginó al viejo entrando a una casa humilde, donde lo esperan una mujer de edad y una nieta al finalizar el día. Sí, debe tener una nieta pequeña porque su segundo casco tiene diseños infantiles, se dijo.
Retiró el dinero y fue al encuentro del viejo, pensando en qué decirle, en cuánto era la cantidad prudente para no sentirse culpable si él moría.
Cuando le entregó el dinero, observó el semblante pálido de aquel hombre y pensó: al llegar la noche ya la muerte habrá roído sus entrañas. Se sintió atormentada, quiso llorar… pero justo en ese instante vio pasar a su examante. Se despidió rápidamente del viejo. Se alejó pensando en su propia imagen en la carretera, aplastada como una cucaracha, mientras el destino traía con sus hilos a su más íntimo enemigo para que presenciara el espectáculo de su fatalidad.
* *
Hoy se quedó mirándome fijamente; luego sus ojos se dedicaron a ver algo muy lejos de casa, en el vacío. Sentí tanta curiosidad por su comportamiento que salí con cuidado de mi escondite para observar más de cerca, pero justo en ese instante parecía petrificada. Quise acariciarla y decirle que todo estará bien, que yo también he tenido días peores. Por ejemplo, cuando intentó cazarme cerca de su cama, y tuve que amanecer dentro de un zapato, por temor a que me encontrara.
Tampoco hoy contestó llamadas y cuando tocaron su puerta se quedó quieta como yo, cuando ella me busca. Pasó la madrugada con la mirada fija en el techo. Luego empezó a llorar, y siguió llorando varias horas, y de nuevo volvió a escribir cartas de despedida.
Ayer era diferente, después de atraparme con su zapato y llevarme a la basura, salió en su bicicleta, aunque llovía y hacía mucho frío. Volvió en la noche, con el rostro cubierto de sombras y terror. Se recostó en su cama y supe de la pesadilla: una calle, una moto a máxima velocidad, y ella pensando en él.
***
En la casa del viejo, cae la noche lluviosa, mientras unos canarios esperan en su jaula. El laberinto, que es el cielo, calla.
María de los Ángeles Negrete Viloria
Montería, Córdoba
Taller Artesanos de Palabras
Me encuentro en mi habitación, leyendo, como siempre. Afuera se escuchan voces sobre temas interesantes, pero después cambian a otros que me son indiferentes. Ahora, conversan de su viaje. La semana pasada mi padre compró boletos a Canadá para mi hermano, Issac, y para mí, entonces, nos toca irnos hoy en la noche. Trato de no pensar en lo que hablan, me centro en continuar leyendo La chica invisible y en arreglar mi maleta.
Recuerdos vienen a mi mente y me atormentan, como si hubiese sido ayer lo que Issac y yo aún mantenemos en secreto. Imágenes horribles sobre el cuerpo frío y pálido emergen en mis pensamientos.
Lágrimas se deslizan por mis mejillas incontrolablemente. Procuro pensar en algo que me quite el temor que tengo, pero cada vez que intento concentrarme en conseguirlo vuelve la pesadilla. No logro olvidar lo que pasó.
Escucho pasos aproximarse a la habitación, pero yo soy un mar de lágrimas. Cuando corro a secármelas ya han abierto la puerta… es Issac. Pero… ¿por qué entró?
—Me voy… —dice, mirando hacia al pasillo—. Nos vemos en unos meses…
Cuando me voltea a ver, queda aterrado.
—¿Por qué lloras? —pregunta corriendo inmediatamente hacia mí.
—Yo… —digo pasando el dorso de las manos por mis ojos.
—¿Qué tienes? ¿Qué pasa? —pregunta preocupado, agarrando mi rostro entre sus manos.
—Solo… recordé algo —digo para después mirarlo.
—¿Qué cosa? —pregunta.
—¿Ya… no recuerdas? —Confundida, arqueo la ceja y sonrío con ironía.
—¿Recordar qué? —Se ve tan inocente que me dan ganas de reír, pero no lo hago. Aun así su pregunta me sorprende… Fue muy reciente lo que ambos hicimos.
—Olvídalo, ¿sí? —le digo finalmente levantándome para cerrar la maleta.
Se queda pensativo por unos minutos y luego su expresión cambia a una más seria y desinteresada.
—Ya sé de qué hablas —dice con frialdad. ¿No le afectó como a mí?— ¿Es por el cuerpo?, ¿el de tu madre? —Su rostro expresa tranquilidad y confianza.
—Sí… —afirmo, horrorizada de su expresión—, pero yo… no quería… —digo sin terminar, el miedo me quita las palabras.
Él solo sonríe, como si no hubiese hecho nada, lo que hizo fue mentirle a papá sobre que él no había asesinado a nuestra madre; que cuando llegamos del colegio, ella ya se encontraba así. Siempre ha dicho que no es nuestra madre, aunque de esto… únicamente concuerdo con que teníamos el mismo pensamiento: estábamos hartos de ella y queríamos acabarla. Solo que yo… no me habría atrevido nunca a hacerle algo así.
Habíamos llegado del colegio, a mí me habían entregado el examen de química, que había perdido. Mi madre siempre me exigía la nota más alta, diez. Por lo cual tenía que estudiar bastante y muy poco salía a distraerme un rato. Las notas bajas y básicas, mi madre las detestaba, así que en el momento en que fui a mostrársela, se enojó.
—¿Por qué sacaste esta nota?, ¿eh? —me reclamaba con la hoja del examen en sus manos. Como no hallaba mi respuesta, miró el examen y se rio—. Es increíble cómo mi hija me decepciona…
Sus palabras me dolieron, Issac se sorprendió por lo que me dijo, pero no intervino en la conversación.
—¿Que la mayoría de tus compañeros hayan sacado seis, lo mismo que tú, y los otros hallan sacado menos, significa que te debes conformar con esta nota? —Yo no respondí, no solía hacerlo cuando me hacía ese tipo de regaños.
—¡RESPÓNDEME, MALDITA SEA! —Estaba demasiado enojada, no era de calmarse de inmediato, ella me asustaba.
Me dio una bofetada fuerte que me hizo botar un poco de sangre. No era la primera vez que me pegaba… Otras veces, como por ejemplo cuando tomaba, se desquitaba conmigo. Con cualquier cosa que hiciera mal se quejaba, me gritaba y, claro, también me pegaba. Esta vez, Issac intervino y corrió hacia mí para ayudarme a levantar, ya que el bofetón fue tan fuerte que me hizo tambalear.
Cuando mi madre fue a levantar su mano contra Issac, este la agarró fuertemente, y se la zafó de un manotazo que la hizo retroceder unos pasos.
—No la toques, si lo haces, te irá peor —dijo con frialdad pura.
—¿Qué mierda haces?, quítate, esto no tiene nada que ver contigo, se trata de Bella y yo, no tú y yo —dijo ella dando unos pasos hacia delante.
Por un momento Issac dudó de quitarse o no, pero decidió hacerlo. Mientras tanto mi mejilla estaba roja y mi boca, cubierta de sangre.
Mi hermano fue a la cocina a buscar hielo para ponerme en la mejilla y mientras él iba ella… siguió golpeándome, hasta que me hizo llorar. Cuando me encontraba tirada en el suelo, agarrada del cuello de mi camisa por mi madre, a punto de darme otro golpe, Issac la atravesó con un cuchillo. Me salpicó sangre, y grité al darme cuenta de la gran cantidad de sangre que salía de la herida de mi madre.
—Te dije que no la tocaras, o si no te iba a ir peor —dijo, para después sacar el cuchillo de ella y tirarlo.
El utensilio filoso y brillante cayó cerca de mí, quedó a mi alcance. Mi madre, que aún seguía encima, pudo mover su mano para golpearme, pero antes de que lo hiciera me puse encima de ella, agarré el cuchillo y volví a enterrárselo, esta vez, en el corazón.
Cuando me di cuenta de lo que había hecho, empecé a llorar. Mi hermano se acercó a mí tan rápido como pudo y me abrazó para calmarme.
—Ven, vamos a curarte esas heridas que tienes en la cara. —Eso fue lo único que dijo, me cargó para llevarme al cuarto y curarme, mientras el cuerpo quedó desangrándose…
—¿No querías hacerlo?, ¿es eso? —Yo me quedo callada, mi mente está desviada— Vamos, Bella, ambos sabemos que tú también la apuñalaste con el cuchillo… No solo fui yo —dice, mientras recuerdo el cuerpo. Mi piel se estremece.
—Sé cómo se siente tener miedo de la verdad… —digo frotándome los ojos— Hace días que digo que estoy bien, aunque realmente no paro de pensar en cómo asesinamos a nuestra madre. Aunque para ti fue fácil, para mí no lo fue. —Él me mira con odio, pero se puede notar algo de lástima—. Le digo a todos que tenía una buena madre, sin mencionar que ella me maltrataba y era de lo peor.
Él se queda callado, solo me mira. Atisbo la puerta y veo que mi perro entra, el que siempre está para mí en todo momento: Killian. El perro se sube a la cama y se acuesta a mi lado colocando su hocico sobre mi regazo; le sonrío triste y le acaricio su suave pelaje.
—Les hago saber a todos que alguna vez llegué a amar a mi madre. Aunque sea verdad, no quise seguir amándola, ni esforzarme en hacerlo. —Al parecer, el perro puede sentir este ambiente, así que mete su hocico debajo de mi brazo—. Ni tú ni nadie tiene la más remota idea de cuánto anhelo ser diferente, así como tú… ¡porque a ti no te afecta nada! —Se sorprende, pero disimula, en sus ojos se puede reflejar el dolor que siente al escuchar estas últimas palabras.
Parece tener ganas de abrazarme, hacerme sentir protegida, calmarme, pero retiene esos deseos. Abre la boca para decir algo, pero la cierra inmediatamente.
—Bella… —dice al final, rozando sus manos con las mías, pero luego se queda callado.
Después de ver algunas lágrimas sobre mis mejillas, decide acercarse para abrazarme, acariciarme, calmarme. Esto no lo hacía desde hace mucho tiempo, se podría decir que esta sensación la extrañaba demasiado… Me hizo recordar que desde que mi madre se fue no había recibido un abrazo ni un consuelo (así sea con malos tratos). Todo lo había tenido que hacer yo sola, resolver mis problemas sin la ayuda de alguien, pero se supone que eso te enseña a ser una persona independiente, por lo que debería estar acostumbrada a no depender de nadie.
—Solo quiero que todo vuelva a ser como antes… —digo para después sollozar.
—Tranquila, Bella. Todo estará bien, ya estás conmigo —dice dándome un beso en la frente y aferrándome más a él.
Me desperté con los ojos empañados, pesados. Estaba tan asustada que no sabía dónde me encontraba, hasta que recuperé la conciencia y me di cuenta de todo. La banca fría, la voz robótica que dice números y lugares. Lo que había pasado se sintió tan cálido, real, que mi respiración estaba todavía acelerada. Sigo atrapada en el recuerdo de lo que hizo Issac, claro que lo teníamos planeado desde hace bastante tiempo, pero nunca me hubiese atrevido a hacer algo así. Además, él asesinó a mi madre para estar solo los dos, sin regaños ni exigencias, era la solución para ambos. Mi madre dejó de atormentarme por las notas. Aunque a veces hasta eso extraño.
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller DoXa
Ese recital, ese maldito recital de invierno lo arruinó todo. Era tan ingenua, una niña que corría con sus mallas y su tutú, con su sonrisa incompleta a causa de mi obsesión con el biberón en la infancia. Yo era la protagonista, los reflectores vislumbraban diferentes colores hacia mí, yo era esa hermosa princesa, la heroína de El lago de los cisnes, Odette. ¿Cómo pude ser tan estúpida de confiar en las personas? ¡Apenas tenía cinco años! No lo comprendía; las películas terminaban con el telón a punto de cerrarse, con una majestuosa bailarina recibiendo miles de ovaciones con un ramo de rosas en sus manos. ¿Y yo qué recibí? En lugar de una ovación de diez minutos, recibí un silencio oscuro; en lugar de rosas, recibí miradas de lástima y compasión por aquella niña que cayó en repetidas ocasiones durante la actuación. Aquel tutú color carmesí que tanto amaba, se convirtió en ese traje que guardé en mi armario para que se llenara de polvo, y al que le temí por el resto de mis ensordecedores pasos de ballet. Desde ese día, mis atuendos han sido de todos los colores del arcoíris, tonalidades de otro mundo que jamás podrás imaginar, pero nunca, nunca volvieron a ser de ese color rojo brillante de porquería, ese color carmesí que me atormentará hasta el fin de mis días.
Llegó el segundo acto, estoy sudando y temblando, no logro soportar tanto público, pero... mi familia está allí, no puedo decepcionarlos, mucho menos a mi querida hermana Louise que brillaba en la oscuridad de ese gigantesco escenario, en el que el reflector solo apuntaba hacia su marcada silueta. Ella bailaba como los dioses, muchos dicen que era la única capaz sobre la faz de la tierra de dibujar imágenes de cada sonata interpretada por la orquesta, ella era capaz de ver la música. Han pasado tan solo dos meses desde que falleció y no sé cómo sentirme. No pude ir a su entierro, ni siquiera podía derramar una sola lágrima, lo único que hice fue desechar mi vestuario carmesí, solo porque ella lo odiaba. Mi relación con ella no era como las del Sueño Americano, en dónde a todas las familias les sale felicidad hasta por los poros; nosotras a duras penas vivíamos bajo el mismo techo y respirábamos el mismo aire, pero… ahora es como muchos dicen, ¿no? Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Definitivamente no la soporto, Leah es el cisne negro de mi historia. Mi única escapatoria siempre serán mis clases de ballet, mi refugio es aquel parlante polvoriento que usamos para ensayar y mi mejor amigo es nuestro pianista. Estoy entrenando muy duro, pronto tendré una audición para El cascanueces, y de verdad anhelo ser esa curiosa inventora que usa su danza para construir un mundo inigualable. Mis pies estaban sufriendo las consecuencias de ese sueño, y mis zapatillas ya estaban demasiado desgastadas. Llegó mi hora de brillar, el día de mi audición era lo único en lo que pensaba, mi madre me regaló un tutú y un nuevo par de zapatillas para la audición. No pude usarlos, el sufrimiento colmaba cada gota de mi ser, me reprendía a mí misma por ser tan estúpida y temerle a un color, pero simplemente no podía evitarlo. El vestuario de mi madre era carmesí; lastimosamente ella no sabía de mi miedo a esa terrible tonalidad, de mi miedo al fracaso; así que le ofrecí una leve sonrisa y ella se sintió satisfecha.
Sonó la última nota de la melodía para mi acto. Estuve perfecta, yo era la indicada para el papel, nadie podría arrebatármelo.
—¡Leah, tienes cinco minutos para el tercer acto, prepárate para entrar a escena! —me gritó mi asistente a lo lejos. Me apretaron los lazos del estridente corsé, amarré mis zapatillas doradas, me até el cabello y caminé con total tranquilidad hacia el escenario. Ya estaba cansada, pero no íbamos ni por la mitad de la obra, tuve que resistir. Eso era algo que admiraba de ella, era capaz de bailar todo el día sin beber una sola gota de agua y sin emitir ni un solo quejido, solo eran ella y esos magníficos espejos que rodeaban el salón acústico de la Academia de Ballet. Ella debería estar aquí, no yo. Mientras el telón se abría, yo miraba las luces y le dediqué mi tercer acto a mi valiente princesa Odette, a mi curiosa inventora Carla y a mi querida hermana Louise.
Ese día colocaban la lista de los nuevos personajes del recital para El cascanueces. Aquel corredor, por el que nadie pasaba, se transformó en una pasarela de alfombra roja en la que ansiábamos conocer a la nueva Carla y al nuevo Cascanueces del baile. En ese momento, se escucharon los taconazos de nuestra directora y el pasillo quedó en total silencio. Se escuchó el momento exacto en el que desprendía la cinta para pegar el papel arrugado y amarillento en el tablero de anuncios, y con elegancia se retiró a su oficina; dos segundos después todos me estaban mirando a mí. Me dispuse a entrar entre todo ese gentío para ver la lista. Lo logré, el papel era mío, pero hubo un detalle que no me puso muy contenta; mi hermana también había audicionado, y ahora era mi suplente.
¿Cómo es que el camión no me arrolló? ¿Cómo es que en este momento esté siendo devorada por la orquesta que está tocando detrás mío, y no por los gusanos que abundan en esta hermosa tierra? Me siento culpable, el único recuerdo que retumba en mi cabeza es aquel día en el que caminábamos de regreso a nuestro hogar, sin dirigirnos ni una palabra como era de esperarse; cruzamos la calle para tocar el timbre de nuestra casa y sorpresivamente apareció un camión a toda velocidad en la carretera. Quedé en shock, y paralizada en medio de la vía. Mi hermana me empujó hacia el otro lado del callejón, recibí algunas raspaduras, pero ella era... era algo tirado sobre el suelo, aplastada por un camión de mierda que siguió su camino sin importarle nada. Mi única reacción fue llamar a mis padres, ellos se encargarían de todo. En ese momento, escurrí una lágrima, y el público no paraba de aplaudir mientras bailaba porque pensaba que mi llanto hacía parte de la obra. En eso, yo agonizaba por dentro, lamentando que mi instante de crisis fuese durante la obra de mi hermana.
Llegó el acto final, el último cambio de vestuario me esperaba en mi camerino, los estilistas aguardaban con sus brochas en la mano para arreglar el maquillaje, luego de ese diluvio derramado por mis ojos, y yo me miraba en el espejo, paralizada, con los dedos de mis pies sangrando. Eran los últimos diez minutos de la obra y el Hada del Azúcar ya se estaba quejando por todos los accesorios que se debía poner; mientras tanto, no podía quitar la mirada de mis padres; él, con su bigote y sus ojos fríos, y ella dejaba ver sus grandes hoyuelos. La obra finalizó, y solo podía dibujar la imagen de mi hermana siendo humillada por el asqueroso silencio del teatro mientras que a mí me aplaudían sin cesar. Solo podía trazar las lágrimas de mi hermana cuando no recibió ni un aplauso, ni siquiera de mis padres. Yo quisiera ser esa bebé de cinco años que sufrió tanto, yo quisiera ser esa mujer que fue atropellada, yo quisiera ser la hermana que siempre mereciste tener.
Cuando todo terminó, me dirigí a mi camerino a guardar mi vestuario y cambiarme para ir a dormir, pero en ese instante, mi padre se adentró con una caja y una carta en su mano. Me las dio y las únicas palabras que emitió antes de romper en llanto e irse fue: “Estuviste increíble en la obra, tu hermana estaría muy orgullosa de ti. Louise logró sobrevivir la noche del accidente en el hospital, pero en la madrugada falleció. Ella te escribió esta carta en sus últimos momentos, sus últimas palabras te las quiso dedicar a ti. Aprovéchalas”. El cuarto quedó en una tremenda soledad y antes de abrir la caja me dispuse a romper el sobre de la carta, mis ojos se llenaron de lágrimas y recordé en ese preciso momento la voz de mi hermana, quien me leía:
“Hermana, mis padres no quieren aceptar que muy pronto mi electrocardiograma será una simple línea recta que definirá el fin de mi existencia. Estoy muy adolorida, mi cuerpo no logró resistir, pero espero que haya sido lo suficientemente fuerte para lograr salvarte. Hermanita pequeña, siempre te he amado, desde lo más profundo. Hubo momentos en los que decía que tú eras mi cisne negro, quien me arruinaba todo, pero... he sido yo. Lo lamento tanto, de verdad nunca quise ser ese tipo de hermana para ti, yo tenía que protegerte, no odiarte como lo hice en muchas ocasiones. Hermana, desde que supe que ibas a ser mi suplente en la obra, siempre pensé que ibas a hacer algo para quedarte con el papel, pero definitivamente las cosas tomaron otro rumbo y el papel tuvo a la bailarina indicada. Lamento mucho no poder verte desde el escenario, brillando como siempre. Te dejo un pequeño regalo, quiero que lo uses por mí, ayúdanos a enfrentar ese miedo por las dos. Recuerda que en cada acto que hagas, en cada obra que interpretes siempre estaré allí, al lado tuyo, haciendo la misma coreografía que tú y dándote la mano hasta en los momentos en los que estés llorando y tus pies sangrando. Supremum Vale, hermanita”.
Desaté el lazo de la caja y allí estaba, brillando, el tutú de mi hermana, aquel tutú carmesí que antes era una maldición, y ahora es el tesoro que me acompaña en todas mis obras. Aquel tutú carmesí que ahora es mi fiel refugio.
Cali, Valle del Cauca
Taller Club de Escritura Creativa Altazor
El fotógrafo de la revista y tres ayudantes. Una familia feliz, una familia de bien, tradicional. Luces y maquillaje. Para este año querían que los Gaitán lucieran más relajados. Le pidieron al padre que usara jeans, camisa de cuadros y un saco en los hombros. A la señora no le dijeron nada, ella tenía el don de saber estar, en cuestión de moda y belleza era un referente. Llevaba un saquito ligero que combinaba con la camisa de cuadros de él, un aderezo de perlas cultivadas y un pañuelo de seda que sostenía su cabello dorado, dando la sensación de que era un ama de casa ejemplar. El jarrón de rosas frescas a la izquierda, y el niño, ligeramente despeinado, con una camiseta de cuello, sosteniendo el terrier, balanceaba la imagen a la derecha. Perfectos. Una familia feliz.
Me encanta cuando Laura va a la peluquería por la mañana, a ella parece que le gusta, en cambio yo lo detesto, en realidad lo odio. Luego pasa toda la tarde comprando ropa y adornos en el centro comercial. Ella siempre es linda conmigo. Eduardo es diferente. Yo no soy rencoroso, pero hace unos días él me tiró contra el suelo porque estaba en el sofá. Me quedé quieto porque ellos dos se estaban gritando y diciendo cosas feas. Él venía del baño y me cogió por el cuello y me lanzó al piso. Laura le gritó y se arrodilló para consolarme. Lloraba y lo miraba con resentimiento. Le dijo que a quien quería pegarle era a ella, que no fuera cobarde. Él casi nunca está, así que los jueves cuando ella sale, podemos hacer lo que queramos en casa, comemos embutidos, regamos las palomitas, nos quedamos afuera si nos da la gana. Ella siempre viene con regalos. Hermosa, como si allá la ayudaran a buscar a la humana feliz que aquí se va perdiendo. Hoy estuvimos donde los vecinos. Eduardo pasó junto a ella y no le dijo absolutamente nada, ni la miró. Joaquín no se inmuta cuando su madre llega, él imita en todo a su papá. Lo mejor de esos días es que ella me pone en su regazo y me hunde los dedos en el pelambre acariciándome con un amor rotundo, me besa la cabeza, me habla a media lengua. Soy su preferido.
Sabes que lo último que quisiera hacer es pararme de esta cama, ducharme, recogerme el pelo, expulsar de mi piel tu olor. Cada vez más, me cuesta recuperar mi cara de señora del Comité Citadino. Pero estoy atrapada. El whisky y las pastillitas me ayudan a soportarlo. Ya te dije que no puedo hacerte transferencias, él lo controla todo. Desde que se encarga de la tesorería del grupo para proteger a la ciudad de los comunistas está paranoico con los soportes de todos los gastos. Toma, es un extra, hoy has estado maravilloso. Dame un beso. Tengo que apurarme, el tráfico está terrible y todavía me falta pasar por el mall para recoger los paquetes.
Eduardo, Eduardo. Si fueras capaz de ser tú mismo, por una vez en la vida, todo sería diferente. Eres muy anticuado, hoy en día, esto te haría hasta popular; pero realmente esos padres tuyos te llenaron la cabeza de miedos y prejuicios. ¿Por qué vuelves siempre a tu casa, si sabes que allí todo es puro vacío? Dices: ¡El niño, el niño! No te creo. Tu niño soy yo. En cambio, yo soy capaz de hacer lo que sea por ti. Ponerme la camisa blanca y dejar que me filmen los del noticiero limpiando los muros de la avenida. Salir de noche a perseguir grafiteros, vociferar en la calle. Soy capaz hasta de disparar a los mechudos que odias. Si no te amara como te amo, hace tiempo que te hubiera dejado.
Ayer me dieron permiso de hacer las tareas con Federico. La madre es un poco extraña, no se maquilla, usa tenis y canta. Nos hizo panqueques, estábamos sentados en la mesita de la cocina, pasó y nos acarició la cabeza. (A mí también). Federico no tiene Play Station, ni Xbox, no tiene ni compu. Dentro de su cuarto lo dejaron armar una carpa, según él, su papá se mete ahí y le cuenta historias. Dejan que escoja su ropa y además tiene un guante de boxeo, dizque de su abuelo. Cuando su papá llegó, él dejó lo que estábamos haciendo, abrió la puerta de par en par y corrió a abrazarlo como si no se hubieran visto en mil años. Yo me quedé en el final de las escaleras, tieso como un adorno. El señor, cuando entró, tomó a la mamá por la cintura y le dio un beso como en las películas. Cerraron los ojos y todo. Yo sé que tengo prohibido mirar esas cosas entre hombres y mujeres, pero ellos lo hicieron enfrente mío. Federico nos señaló, a mi perro y a mí; el señor me extendió la mano como si yo fuera grande. Luego Federico se puso a contarle la clase de biología (seguro no es exitoso como mi papá. No sacó el celular, ni le hizo gesto con la mano indicando que después, después). Lo escuchó con atención, le preguntó cosas del aparato digestivo. Buscó imágenes en un libro. Di las gracias y me despedí. Prefiero cuando Federico va a mi casa y me ruega para que lo deje tocar mis juguetes. Atravesé corriendo el jardín, me brinqué los arbustos peluqueados para cortar camino. En casa nadie se había fijado en que yo no estaba, mi papá andaba en su estudio y mi mamá aún no había llegado. Cuando por fin apareció me dio la rabia que le da a mi abuela cuando la ve, siempre arreglada como señora de televisión y otra vez con regalos sin que sea mi cumpleaños. Ella siempre acaricia al perro, pero no a nosotros. Debe ser por eso que papá lo ucha y lo baja del sofá. Ella no sabe cocinar, pero nos calienta la comida del congelador que prepara la empleada. Mi abuela dice que es una inútil. Menos mal, hoy está aquí mi papá, cuando sea grande voy a ser un hombre como él.
El Comité en pleno decidió, por tercer año consecutivo, distinguir a la familia Gaitán con el galardón de Familia Ejemplar, sea la oportunidad para recordar que es la segunda generación que se mantiene como un pilar de nuestra comunidad, inspirándonos a seguir siempre los preceptos de la dignidad, la bondad y el respeto que nos llevan a reconocernos con orgullo como gente de bien.
Cajicá, Cundinamarca
Taller de Publicación
Cada mañana, a la hora de la marea baja, una familia de cangrejos ermitaños diminutos abandonaba los fondos de arena que eran su hogar permanente y se acercaban a la playa llevando a cuestas su caparazón de concha. Estiraban sus pinzas y patas, brotaban los ojos y alargaban sus tenazas para disfrutar de los primeros rayos del sol. A medida que avanzaba el día, se ocultaban entre las rocas más próximas a la orilla, para protegerse del calor y buscar un alimento que alternara con las rutinarias algas marinas.
Lucas, el hijo mayor de la familia, un hermoso ejemplar blanquecino con manchas amarillas y anaranjadas, de caparazón verde tornasolado que era sin lugar a duda el líder del grupo por su gran facilidad para hacer amistades, fue invitando a otros cangrejos de los fondos de arena al paseo matutino. Poco a poco la playa se vio cubierta de cangrejos ermitaños en sus calcáreos y variados refugios, formando un festival de color y alegría.
En medio de aquel carnaval, Lucas se divertía jugando con sus amigos, a veces realizaban torneos y carreras hacia los límites de la playa, y ni un metro más allá, porque cerca se levantaba un bosque de grandes árboles y ceibas, habitado por monos. El ruido que estos causaban cuando salían de su vivienda entre los árboles, atemorizaba a los cangrejos. Por esta razón, los mayores del grupo se mantenían ocultos entre las rocas o regresaban al fondo de la arena. Tan solo Lucas soñaba con llegar a recorrer aquel bosque.
Un lluvioso día, mientras los monos permanecían dormidos en sus refugios de las copas de los árboles, Lucas vio la ocasión de alejarse de las rocas y acercarse al bosque, protegido por las hojas de las palmeras que arrojaba la borrasca sobre la playa. La lluvia arreció hasta tal punto que tuvo que permanecer en el borde del bosque hasta el comienzo del atardecer. Lo aterrorizó encontrarse tan alejado de su casa y por eso esperaba impaciente que la lluvia cesara para regresar a la playa antes que su familia se diera cuenta de la aventura.
Cuando iba a emprender el camino de regreso, se tropezó con un extraño cangrejo gigante. Atemorizado se escondió entre las raíces de los árboles para no ser descubierto, pero, para su sorpresa, el intruso siguió avanzando hacia él. Desde su escondite pudo contemplar al desconocido. Se trataba de una hermosa hembra de atractivas curvas, con gruesas tenazas de color morado, largas patas anaranjadas y caparazón negro. Sus enormes ojos sombreados de amarillo parecían soles nacientes que asomaban debajo de las antenas.
Se distrajo a tal punto, admirando esa belleza, que no notó cuando ella lo descubrió.
—Oye, parece que estás perdido —dijo la extraña.
Lucas se estremeció al oír su dulce voz. No podía creer que un ser tan magnífico tuviera tal suavidad al hablar.
—No —exclamó tratando de disimular su turbación—, estaba dando un paseo y me protegía de la lluvia… pero muy cerca me esperan mis amigos.
—Pues vengo de la playa y no vi a nadie por ahí… Creo que estás perdido, lo mejor sería que pasaras la noche acá, pequeñito —le insinuó ella—. Tu familia regresará al amanecer.
Lucas aceptó la idea, sabía que su caparazón de concha de caracol marino lo protegería en caso de emergencia. Rosi, que así se llamaba la cangreja Halloween, le llevó a internarse en una pequeña cueva del bosque, no muy lejos del borde que este hacía con la playa. En el camino, le habló de su vida en los límites del bosque, de su familia de enormes cangrejos, de sus viajes, de sus recorridos por la playa y de su deseo de tener amistades entre cangrejos de distintas especies.
Lucas la escuchaba maravillado, estaba feliz de haber pasado la frontera prohibida y de conocer a un ser tan exótico. Así trascurrió la noche, entretenidos en la conversación, no se dieron cuenta de que se acercaba el día siguiente.
De pronto, Lucas exclamó:
—¡La familia debe haberme echado de menos! Es tiempo de regresar a mi hogar en los fondos de arena.
—Espera un poco —respondió Rosi, quien también se sentía muy a gusto en la compañía de Lucas—. En un rato te escoltaré hasta la playa, cuando tu familia esté allí. No notarán tu ausencia.
—Rosi, agradezco que me hayas dado albergue. Ahora que te conozco, creo que he hallado una gran amiga, deseo que sigamos encontrándonos —confesó Lucas.
Un poco antes del amanecer, emprendieron el camino hacia la playa y llegaron a tiempo para que Lucas hallara a su familia. Antes de despedirse, acordaron seguir viéndose cada día. Para dos seres entusiastas, este encuentro resultaba fascinante.
Sin saberlo, marcaría definitivamente sus vidas.
Desde entonces, Lucas y Rosi esperaban ansiosos la llegada del nuevo día para verse en el límite de la playa y emprender su viaje hacia lo desconocido. En el camino recorrían los cuatro puntos cardinales en busca de nuevos amigos. Encontraron muchos cangrejos de colores como Rosi, y ermitaños de mayor tamaño que Lucas. También pequeñas ranas de colores y grandes sapos. Caminaban por entre la maleza y las raíces de los árboles, procurando no ser vistos por los monos y roedores que habitaban entre la espesura.
Cada tarde les resultaba más difícil separarse, deseaban que los días fueran interminables, y sentían que era imposible estar lejos el uno del otro. Sus corazones latían acompasados. Lucas regresaba casi al anochecer a la playa, viéndose en la necesidad de volver solo a su hogar, lo mismo ocurría con Rosi, que vivía entre las cuevas de la jungla.
—Siento que ya no puedo permanecer lejos de ti —dijo Lucas a Rosi—. Aunque quiero a mi familia, el tiempo que estoy a tu lado es el más feliz del día.
—A mí me sucede lo mismo —exclamó Rosi mientras una mirada que parecía atarlos para siempre se cruzó entre ellos.
—Y… ¿si encontramos un lugar donde podamos permanecer juntos?
—Es lo que más deseo —dijo Lucas, acercándose a Rosi.
Entonces Rosi llevó a Lucas a un paraje que unía una entrada del mar, con un riachuelo que cruzaba. Las aguas dulces del río se mezclaban con las saladas del mar. Entre los fondos arenosos podrían vivir los dos, Lucas hallaría alimento en las algas y Rosi en la frondosa vegetación del bosque cercano.
La extraña pareja creía haber hallado el hogar ideal, pero no todo era realmente perfecto. Los amigos de Lucas, quienes ya los habían visto juntos, tenían la tarea de informar a sus padres si volvían a hallarlo con Rosi. Y precisamente ese día, sucedió lo que Lucas siempre trató de evitar: sus padres descubrieron su relación.
—Lucas —lo amonestó su madre enojada—, ella no es pareja para ti, es demasiado grande.
—Además —agregó el padre—, nuestras familias se enemistaron con los enormes cangrejos de la espesura. Si quieres casarte, busca a una cangreja de nuestro linaje.
Lucas escuchó en silencio las críticas de sus padres y, mientras regresaba con ellos a casa, observó las hermosas curvas de Rosi que estaba oculta entre las rocas. Ella había presenciado todo. Lucas sintió un enorme temor de perderla; sin embargo, en ese momento, obedecería a sus padres.
Al día siguiente, él salió a la playa y la encontró oculta entre unas rocas.
—Ayer escuché a tus padres y decidí permanecer acá para decirte adiós —afirmó Rosi con tristeza.
—No, Rosi, no vamos a olvidar nuestros sueños. Aunque mis padres se opongan yo seguiré a tu lado. Esperaremos unos días y huiré contigo, nadie sabe que hallamos el estuario, allí estaremos seguros —respondió Lucas.
Rosi sonrió feliz, acarició a Lucas y se alejó de la playa. Cuando estaba a punto de llegar al límite del bosque, tropezó con un cangrejo ermitaño de caparazón rojo, que amenazante lanzaba sus verdes tenazas hacia ella.
—Te ordeno que dejes en paz a Lucas, no lo volverás a ver —dijo el desconocido.
—Pero ¿quién eres tú, para decirme estas cosas? —preguntó Rosi.
—Soy Arthur, el mejor amigo de Lucas, su compañero de infancia, su alma gemela… No permitiré que lo alejes de nosotros, somos su verdadera familia. Si continúas buscando a Lucas, sus padres lo sabrán y lo enviarán con nuestros parientes del norte. Será el castigo por su traición —contestó el cangrejo.
Pasaron varios días desde aquellos acontecimientos.
Lucas iba y venía por la playa, sin encontrar sentido a sus días.
Rosi, tristemente refugiada en una cueva a la entrada del bosque, no deseaba ni ver el sol. Nada le importaba, tan solo la acompañaba su amiga Valentina, quien la consolaba y trataba de hacerla entrar en razón.
—Olvídalo, Rosi. Lucas es muy pequeño para ti, hasta debes llevarlo alzado en tu caparazón y esa concha te lastima. ¿Qué van a hacer juntos? No formarán una verdadera familia, los ermitaños diminutos y los Halloween no emparentaremos nunca —le repetía Valentina constantemente.
Pero Rosi, consciente de que estar cerca de Lucas significaba el destierro para él, se conformaría con permanecer allí, aguardando el día en que pudieran despedirse definitivamente. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, después de un torrencial aguacero, sucedió lo que esperaba: llegó Lucas hasta su cueva. Ninguno de los dos pudo ocultar la alegría que sentían al encontrarse nuevamente. Al mirarse, los destellos de sus ojos iluminaron aquel oscuro y sombrío lugar.
—He venido por ti, partiremos enseguida —anunció Lucas después de la emoción del encuentro.
Rosi comenzó a llorar sin poderse detener ante el asombro de Lucas, quien no se explicaba la reacción de la bella cangreja.
—Es imposible que sigamos juntos. —Fue todo lo que pudo decir y siguió llorando.
—No te comprendo —dijo Lucas.
—Sé que tu familia nos encontrará y te castigará enviándote al norte donde viven los ermitaños gigantes, allí te tratarían como a un esclavo. No soportaría que sufrieras por culpa mía —confesó al fin Rosi.
Lucas pensó en las afirmaciones de Rosi. Sabía que, al norte, en un lugar frío y oscuro, vivían sus lejanos parientes gigantes, pero no creía a sus padres capaces de enviarlo allí y así se lo manifestó a Rosi, quien se negaba a escucharlo. Insistió por un rato, pero los temores estaban totalmente arraigados en ella y no logró persuadirla. Agotado, decidió marcharse.
Tan pronto salió de la cueva, un viejo caracol que observaba siempre a Rosi, se le acercó:
—Jovencita, he escuchado tu llanto durante largos días, sin conocer el motivo, pero hoy lo descubrí —dijo.
—¡Ay, señor caracol! —exclamó Rosi— No imagina lo que siento.
—No te quedes ahí encerrada, ve tras él. Lo importante no son sus diferencias, sino el amor que se tienen. Corre, hijita —la animó el caracol.
Rosi alzó sus tenazas, enderezó sus largas patas, encorvó el caparazón y emprendió una veloz carrera hacia la playa. Encontró a Lucas en el momento en que se reunía con su familia para retornar a los fondos de arena y, alcanzando la roca más cercana a la playa, se subió en ella.
—¡Espera, Lucas! —gritó tan fuerte que toda la familia de cangrejos ermitaños la escuchó.
Lucas dio la vuelta, corrió hacia donde ella se hallaba y trepó a su lado.
—Escúchenme todos —dijo dirigiéndose a sus padres tan duro como su voz se lo permitió—. Por largo tiempo he sido un miembro orgulloso de esta familia y he respetado las reglas, pero no creo que los cangrejos de distintas especies debamos ser enemigos, podemos vivir respetando las diferencias.
Tomando una de las patas de Rosi, alcanzó su caparazón y continuó:
—Hallamos un lugar donde poder vivir, sin que nos hagamos daño y mi decisión es partir con ella.
Ante la mirada aterrada de sus padres, empezaron a descender para dirigirse al límite de la playa. El padre de Lucas, que era comprensivo y amoroso, fue hacia el bosque para alcanzarlos.
—No te marches sin despedirte, en estos días he pensado en tus sentimientos y, como tu padre, te doy mi aprobación —dijo en tono conciliador.
Lucas bajó del caparazón de Rosi, abrazó a su padre y a su madre, que también se había aproximado, para luego internarse entre la vegetación, rumbo al estuario que sería el hogar de los dos.
Tiempo después, Rosi y Lucas visitaron la playa, acompañados de cinco pequeños cangrejos que fueron arrojados desde el mar, a quienes adoptaron como hijos.
Ellos eran dos seres que, a pesar de tener apariencia distinta, pudieron unirse para formar una auténtica familia, gracias a la semejanza de sus corazones.
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Cuento
Bueno, ¿qué decir de Rosalba Alzate? Podría empezar contando que el olor a río le traía malos recuerdos. También mencionaría que su juventud transcurrió en una época de tonos sepia y música que salía rugosa por la radio. Los días pasaban lentamente, como cuando uno pone la piel sobre el fuego durante unos segundos y se quema los vellos, se enrojece y sale una bombita blanca; una segunda piel delgada y transparente que esconde los líquidos misteriosos del cuerpo. De Rosalba también diría que su mirada era franca y su faz, luminosa; no como la calle donde vivía, en la que cada dos días se iba la luz.
Eventos que para cualquiera de los habitantes de la cuadra eran insignificantes hacían que su rostro trigueño y menudo brillara con más fuerza de la normal. Por ejemplo, la cara se le iluminó el día en que su mamá, una aprendiz de matrona severa e impredecible, aceptó su sugerencia de menú para el almuerzo. El rostro también se le deshizo en chispitas de colores la vez en que Fabio Bedoya le dijo que sí, que le gustaba el plan de irse del pueblo con ella apenas terminaran el colegio. Pero, así como el rostro de Rosalba podía iluminarse de luz amarilla, también podía ser una hoguera incontrolable de luz roja. Vivía en una calle empinada de casas de colores que bajaba desde la esquina del puesto de bomberos. Cuando se iba la luz, los niños de su calle atravesaban las paredes de bahareque para jugar a quemarse con parafina entre ellos. Qué tal ese juego. Ella no. Nunca la vi jugando con niños de su edad. No le parecía normal que tuvieran que divertirse con velas porque no había luz; cuando pensaba en eso, a Rosalba le vibraba el pulso y se le abrían las fosas nasales como queriendo enfriar el infierno que se encendía en su garganta. Y cuando estaba molesta, ni las colisiones titánicas con su mamá ni los bomberos de la esquina podían apagar el fuego de su rostro. Siempre me pareció un alma vieja atrapada en un cuerpo joven.
En una feria del pueblo conoció a una niña de un municipio vecino que, con el mismo aire despreocupado con el que mordía la nube rosa que se le deshacía en la boca, le dijo que en su calle nunca se iba la luz. ¿Cómo que no? Rosalba estranguló la bolsa de papel llena de crispetas y, con un ánimo indomable, se fue a encarar al alcalde. Atravesó puertas grandes, puertas pequeñas, marcos amplios, pasillos angostos, escaleras, y ni yo ni ningún otro funcionario se atrevió siquiera a preguntarle a dónde iba. Solo los gritos de su madre, que la sacó de la oficina tirándola del brazo, pudieron aplacar el ímpetu de la niña. Pero cómo se le ocurre venir por acá si su tío le consiguió como cuarenta votos a ese señor pa que lo pusiera a trabajar de vigilante. Las palabras de la madre hacían que Rosalba se retorciera en una ira silenciosa. Tenía trece años y la indignación se la comía viva.
No se daba cuenta, pero una manera de impedir que el fuego que la habitaba la quemara entera consistía en planearlo todo: cada minucia, cada suspiro, cada tarea; no dejar nada al azar. Planear el almuerzo de cada día, aunque su mamá solo le hubiera hecho caso una vez en la vida. La ropa que se pondría dentro de un mes en el cumpleaños de Amanda. La respuesta al “¿Qué entendieron de la lectura?” de la profesora vieja y ronca de tanto cigarrillo. La mejor estrategia para pegar con engrudo los carteles del político de turno que le confiaría su tío en las siguientes elecciones, a cambio de tres paquetes de gelatina blanca. El ademán con el que rechazaría las invitaciones a bailar en las fiestas de quince. Su reacción cuando le dijeran que el tío Merejito ya no era de este mundo. Para este último evento, se miró al espejo toda una tarde y probó diferentes gestos hasta que dio con uno que disimulaba el alivio y dejaba asomar en su justa medida un falso pesar, una cara de dios-lo-tenga-en-su-santa-gloria perfecta.
Lo planeó todo, hasta que ocurrió algo que no había vislumbrado ni en sus más atroces pesadillas, en las que el caos terminaba de apoderarse de este pueblo folclórico perdido en las montañas. Un día sin sol, el cauce furioso del río Tapias se llevó a Fabio. Estaban jugando a los clavados en el puente cuando cayó sobre ellos un diluvio torrencial que dio al río la fuerza suficiente para tragarse a Fabio de un bocado. Su amigo descansaba en una piedra gigante y, de repente, dejó de descansar en una piedra gigante. Quizás descansaba en otro lado, quién sabe dónde. Rosalba vio desde el puente la roca lisa, sin agua y con Fabio. Vio la roca con agua espumosa. Vio la roca sin agua y sin Fabio. Así. Chas. Fabio era de papel y una llamarada implacable lo había consumido en segundos. Y con este macabro giro del destino no solo desaparecía Fabio; también el plan común de irse a la ciudad para estudiar enfermería y, más grave aún, el plan secreto de Rosalba de tener tres hijos con él, recoger un perrito de la calle y llamarlo Gatico. Quizás Fabio había adivinado el plan oculto en el rostro iluminado de Rosalba, pero ella nunca lo sabría. Y yo tampoco.
Aquel fin de semana de octubre los Alzate designaron a la mamá de Rosalba para cuidar del tío Merejito y la noticia le cayó como una lloviznita molesta. Con el humor amargo que todos le conocíamos, le pidió a Rosalba que organizara rapidito y fuera y les dijera a los Bedoya a ver si se querían ir con ellas, pero que upa pues porque no les podía coger la noche en el pueblo. Rosalba aceptó el reto. Dos horas después ya habían amarrado al techo del jeep del papá de Fabio todas las maletas y el costal del mercado. Así empezó el viaje hacia la casita en Hoyo Frío, la vereda más alejada del pueblo.
Los Alzate empezaron a turnarse para cuidar al viejo cuando adoptó el hábito de salir corriendo de la casa y perderse en la vereda. A veces, el señor de la tienda lo encontraba al lado del río, desorientado, esperando a que el cauce se calmara para cruzarlo como si de una avenida se tratara, aunque el viejo nunca hubiera visto una. Otras, el señor del jeep que venía de vender los racimos de plátano en el pueblo lo encontraba al borde de la carretera con la mirada perdida. Sin embargo, lo que hizo saltar las alarmas en la familia no fueron las escapadas del viejo ni el hecho de que se cagara en los pantalones tres veces al día, sino el momento en que le dijo a su sobrina que se le estaba metiendo un tipo a la casa. Se le metía a la casa y se le ponía la ropa. En el cónclave familiar cayeron todo tipo de teorías. Les pareció más plausible la que rezaba que el famoso intruso era el amante de la señora que lo cuidaba entre semana. Sí, porque ella siempre había sido muy bandida. La confrontaron, pero doña Marina negó en bloque, ofendida por la acusación. El misterio se resolvió un domingo por la tarde, cuando Merejito tomó de la mano a Rosalba y la llevó al cuarto de San Alejo, se paró frente al espejo rayado cubierto por un velo de polvo y le dijo: “Véalo, es ese”.
Rosalba recordó que le había contado a Fabio esta historia en el momento justo en que vio a los vecinos del tío recoger a su amigo translúcido y con las patas tiesas, tres días después de su desaparición. El día en que Rosalba le compartió a Fabio la infidencia familiar, se descolgó una tormenta de rayos y viento, pero sin un ápice de lluvia; la misma que Fabio desató en Rosalba con su cuerpo inflado de agua y muerte. Al recuerdo del desconcierto de Fabio frente a la historia del tío lo cubrió un ataque de furia que la empujó hacia el matorral y la puso a arrancar frenéticamente maleza, raíces y flores secas. Tenía la boca pastosa y no le salían gritos, aunque hiciera la mueca de rigor y pujara con todas sus fuerzas. Se sintió indeciblemente sola, mareada, en el fondo de un agujero muy profundo; no escuchaba nada, solo el dolor que la atravesaba completa. Dios mío. Rosalba solo atinaba a decir eso: Dios mío.
De la nada, el fuego que traía dentro y que nunca le había fallado se le volvió borrasca. La imagen del muerto se le plantó en frente, rígida, y no parecía querer irse. Le produjo un dolor ancho y hondo que no entendía y que, por supuesto, no había tenido tiempo de planear. Cada tanto, le llegaba un ardor en la garganta que le bajaba por un camino de acero hirviente hacia el estómago; otros días, una presión en el pecho; otros, un vacío en el estómago, de esos que no se llenan con nada; otros, una incapacidad de pararse de su cama y abrir las cortinas cenizas de su habitación. Los planes. Los planes. Ni siquiera sabía si el abismo en el pecho lo causaba la muerte de su amigo o la de su futuro; un futuro que se lanzó por un barranco y rebotó infinitas veces hasta quedar reducido a polvo, a nada. Rosalba comprendió que no era más que una niña de tres años que giraba el timón y oprimía todos los botones de su carro de juguete, cuyos movimientos obedecían a una cabuya atada al carro y que halaba un desconocido.
Después del evento pasó varios meses sin planear nada, o planeando hacia atrás, organizando recuerdos. El pasado era una droga que la aliviaba durante unos segundos, pero que al final la dejaba como una adicta perdida y abstinente; lucecitas anaranjadas en la leña seca y gris que no tardaban en desvanecerse nuevamente. Volvía una y otra vez el falso recuerdo del viaje que emprenderían, los hijos que tendrían, y de Gatico, el perro. Se causaba dolor pensando en esas y otras fantasías, hasta que encontró la manera de no imaginarlas más. Un día, le escuchó a su mamá la historia de una vecina que tomaba unas pastas buenísimas para dormir. Que eso era lo último. Que venían de Estados Unidos y ya las estaban vendiendo en la farmacia. Dormir: el remedio para sus pesares, el camino para recuperar la calma y, con algo de suerte, el control. Fue fácil encontrar las famosas pastas y con ellas empezó una rutina de ir al colegio, tomarse las pastas, dormir, despertar en la noche, tomar más pastas, dormir, ir al colegio. Cualquier cosa para escapar de la vigilia.
Pasaron varias semanas antes de que la madre se diera cuenta de los nuevos hábitos de Rosalba, no porque ella supiera ocultarlos —porque recordemos que Rosalba ya no planeaba ni calculaba—, sino porque dejó de sugerirle a su madre el menú de cada medio día y el atuendo para la misa de cada domingo.
Las semanas se hicieron meses. Hubo noches en las que pronunció el nombre de Fabio en voz alta para traerlo de vuelta. Hubo días en que hizo la misma caminata que hacían juntos cada semana y que los llevaba a la cima de la montaña desde donde el pueblo se volvía una foto de postal: se veía la iglesia cubierta por una pintura blanca descascarada, el edificio de la alcaldía tapizado de manchas de humedad, el quiosco maltrecho del parque y las mulas amarradas a las barandas, suspendidas como globos de helio; todo rodeado por una media luna de montañas. Hubo tardes en las que Rosalba compró la misma cantidad de galletas de queso y panela que compraban juntos y se las comió todas, saboreándolas una a una para revivir la imagen de un Fabio risueño con las mejillas llenas de masa y saliva. Hubo domingos en los que verificó en el calendario si el día en que se irían del pueblo caía un miércoles o un viernes. Hubo madrugadas en las que, desesperada, se pegó de los santos buscando sosiego; le rezó a Dios, a la virgen del Carmen, a la de Guadalupe, a la Milagrosa, a la del Perpetuo Socorro, a Jesús, a san José, a san Gregorio, a san Eladio, al alma de su papá, a las ánimas del mismísimo purgatorio. Oró hasta comprobar que no había nada que hacer, que eso de que mi Dios no desampara a nadie era una sarta de patrañas.
***
Sus pesares permanecieron intactos veinte años después. A pesar de que el luto siguiera ahí parado, Rosalba se convirtió en el miembro más joven de las Damas de la caridad, un grupo de señoras que, gracias a la venta de tamales y empanadas, las rifas y la lástima de los ricos vergonzantes logró fundar el primer hogar para ancianos del pueblo. El lote lo consiguió la misma Rosalba, que con los años había aprendido a ser más sutil: en lugar de retar al párroco diciéndole que acaparar lotes baldíos a nombre de la parroquia era la peor de las mezquindades, le sugirió que los pusiera a producir. ¿Cómo me iba a imaginar que esa niña temeraria que vi encarar al alcalde terminaría dando hogar a un viejo solitario como yo? Esa misma niña de la que nos burlamos tantas veces con los demás bomberos voluntarios cuando iba a la estación a advertirnos que los niños de la cuadra estaban jugando con velas y que el desenlace iba a ser catastrófico.
Rosalba me reveló su pena una tarde de octubre, en la fiesta de inauguración del ancianato. Rapidito noté su malestar cuando una de las enfermeras mencionó, vasito de ponche en mano, que la creciente del río se le había llevado la casita a un primo lejano. Rosalba se sentó en las escaleras y dejó que la cara se le hundiera en las manos. Levantó la vista, la dirigió hacia mí y me dijo: “¿Hasta cuándo?”. Era de no creer: una muchacha tan joven y con la mecha apagada. Yo, que he pasado por tantos duelos, hubiera metido la mano al fuego seguro de que el rostro de Rosalba volvería a encenderse. Pero no, a sus treinta y tres años tenía la mirada quemada.
La muerte de Fabio fue noticia en el pueblo, entonces ya suponía las razones por las que a Rosalba no le gustaba el olor a río; pero nunca imaginé que esta mujer aún llevara por dentro ese funeral. Me confesó que no había podido superar la pérdida y que aún repasaba imágenes de la vida que no había tenido, en la que revoloteaba feliz con su amigo por la ciudad. Cuando la fiesta de viejos estaba dando sus últimas patadas, Rosalba concluyó su relato diciendo que la ausencia no se quita y que Dios y todo su equipo celestial la habían abandonado. Pero a mí me parece que no. A mí me parece que las nuevas peleas con su madre y las rabias renovadas le habían encendido una tímida llama de un color nuevo. Los años dieron brochazos tornasolados al lienzo gris en el que se convirtió su vida después de la muerte de Fabio, pero todo apunta a que los colores frescos también la cubrieron a ella, dejándola atrapada en el fondo de su pintura deprimente. Siempre esperó una epifanía que nunca llegó. Nada extraordinario que cambiara su vida radicalmente, ninguna revelación que la sacara de la desazón. Rosalba pasó años devanándose los sesos para dar con la manera de salir de la pena, pero su pretensión era, quizás, demasiado ambiciosa. Solo necesitaba entender que el olvido es una fortuna que pocos detentan y que las cosas solo pueden saberse cuando pasan.
Ibagué, Tolima
Taller Liberatura
Las cicatrices de los colmillos, clavados en los brazos, eran óvalos pequeños más blancos que el resto de la piel. El juego entre Esmeralda y Nancy era frecuente. Ella daba vueltas en el piso y Esmeralda la seguía, clavaba sus colmillos en la piel. Las carcajadas de la niña y los ladridos de Esmeralda se oían en toda la casa.
Esmeralda llegó muy pequeña, cuando Nancy tenía nueve años y su hermanita Ana, seis. La perrita corría detrás de todos los de casa y los visitantes, batía su colita, su ladrido era imperceptible. ¡Qué bonita!, decían. Ya grande, Esmeralda le hizo pasar vergüenzas a la familia porque cada vez que había visita insistía en olfatear en medio de las piernas de las personas; entonces la escondían antes de llegar cada visitante.
Cuando la familia mudó su residencia de la ciudad al pueblo, porque al papá lo trasladaron de trabajo, él quiso regalar la perra, pero pesó más la solicitud de las niñas para quedársela. La mamá, con seis meses de embarazo, no opinó sobre este asunto de la perra y aceptó la decisión de conservarla.
En la mitad del patio cuadrado de la nueva casa, el árbol de azucena, de flores blancas como trompeta, pistilos amarillos, olor fuerte pero agradable llamó la atención de Nancy. Esmeralda corrió detrás de ella, alrededor del árbol, infinidad de veces.
—De vida o muerte —dijo su padre, con el ceño fruncido, cuando salió para el hospital con la mamá de Nancy que gritaba desesperada, con los ojos cansados de llorar. En el pueblo no había ambulancias; don Julio, un vecino, los llevó en su automóvil, porque ellos no tenían auto.
Nancy se quedó sola en la casa. A su hermanita Ana no la encontró por ninguna parte, seguramente había ido donde sus amiguitos.
La casa, ubicada a media cuadra de la plaza principal, tenía cuatro alcobas, una cocina, un comedor, dos salas, una de televisión y otra para atender las visitas, un estudio, todo alrededor del patio sembrado de limones, almendros, papayos y el árbol de azucena. Esmeralda husmeaba por todas las alcobas, ella esperaba que no hubiese nadie en la casa para subirse a las camas, una distinta cada día, y hacer su siesta. Apenas oía la llave abrir la puerta, se bajaba de la cama al tapete como si nada. Se dieron cuenta de su actuación, por las garrapatas que aparecieron en las camas. Un día fingieron irse y la encontraron acostada en la cama de Ana. Desde entonces se cerraron todas las alcobas porque podría ser perjudicial para la salud, dijo la mamá. Las cicatrices de Nancy también fueron objeto de reproche de la mamá, le prohibió jugar con la perra, pero a escondidas la niña lo hacía.
Esmeralda era una perra loba, de pelaje gris, pequeñas orejas puntiagudas, grandes ojos verdes, por eso el nombre. Fue la mejor amiga de la niña.
Fue Esmeralda la que lo encontró encima de la cama.
La esposa del vecino, la señora Lucy, llegó. Le entregó la pala a Nancy, le dijo qué hacer y se fue. La niña quiso que se quedara, tuvo miedo, sus once años le pesaron, pero no dijo nada. Seguro doña Lucy tenía que atender el local y tenía miedo también, porque la vecina era una buena persona. La niña cogió la pala, empezó a cavar el hoyo, bajo el árbol de azucena, lloró. La tierra que brotaba era negra, el llanto caía sobre ella, y sus ojos inundados de lágrimas a veces no le dejaban ver. Tanto dolor tenía por su hermanito muerto que hasta un suspiro dolía. El padre y la madre sufrían, ella debía ser fuerte. ¿La mamá estaría viva o habría muerto? ¿El padre cómo estaría? El suelo no estaba duro, pero se cansó un poco, a su edad solo se ocupaba del estudio, el juego de escondite con los niños de la cuadra, la golosa con Ana y la lucha libre con Esmeralda.
El hueco ya era el apropiado, entonces tomó el cuerpecito, le lavó la sangre que lo cubría, lo envolvió en periódico y lo enterró. El feto, ya formado, era morenito. El niño que tanto quiso el papá. El aborto de la mamá fue espontáneo. En ese momento pensó que su hermanito quedó en esa tierra, acompañado solo de lluvias, veranos y tormentas, pero no fue así, el árbol de azucena creció y siguió en el patio regado por ella todos los días.
Al poco tiempo, murió Esmeralda, la mató un policía, conocido de los padres, porque tenía una enfermedad que no era curable. Antes de que el policía se la llevara la mamá la dejó juguetear con la niña, que se despidió, sabía que no la volvería a ver. El policía nunca entregó el cuerpo de la perra. Esmeralda no pudo ser amiga del hermanito que nació tres años después. Esta vez Nancy fue al hospital a visitar al bebé el día que nació; era grande, de cara rosada y tez blanca, igual a la mamá; de cabellos negros, igual al papá. El niño era lindo, la miró y se rio.
Envigado, Antioquia
Taller Tintaviva
“Don Marcos, le aviso que tiene dos semanas para que busque donde reubicarse. Necesito el espacio. Voy a hacer un garaje y el camino de entrada es justo aquí, donde usted tiene su ventorrillo”.
Fui testigo de tal sentencia lanzada por un señor que no conocía. Eran las cinco de la tarde, cuando yo estaba saludando a don Marcos luego de bajarme del bus al regreso del colegio. Él no pronunció palabra, pero se quitó el sombrero bajando la cabeza como si se abriera la tierra bajo sus pies. Yo quise sumergirme en su abismo.
Ese día, y los muchos meses que se sumaron a los catorce años que me rondaban, fueron suficientes para que don Marcos y su historia quedaran en mi memoria. Hoy, a mis cuarenta, la recuerdo con nostalgia.
Pensé que mi papá y sus amigos le podrían ayudar, pero sin hablar primero con él no me pareció prudente crearle esa expectativa. Le dije a don Marcos que no se preocupara, que seguro iba a encontrar un puesto para su carreta. Como él empezó a guardar las cosas, lo esperé para acompañarlo. Solo en ese momento observé que, en sus alpargatas a punto de reventarse, los dedos de sus pies pedían auxilio. Los callos que ostentaban eran ya parte de su figura, así como su sombrero de fieltro gris, rucio por el sol. A la par de la marcha lenta con su carreta, marcó con sus lágrimas el camino que recorrimos rumbo a su casa.
Don Marcos era un vecino de mi cuadra. Vivía con sus hijos Gildardo y Virgelina y dos nietos pequeños por parte de ella. Meses atrás había quedado viudo. Los conocía desde siempre. Muy temprano en la mañana don Marcos salía de su casa y pasaba por el frente de la mía rodando su carreta por la calle de tierra y cascajo. Su inconfundible ruido me transportaba a un viaje mágico. Paseaba, por los caminos empedrados de los bosques, en las carrozas encantadas de mis cuentos infantiles, hasta que caía en cuenta de que iba a llegar tarde a la escuela y me apresuraba para alcanzarlo.
Corría la década de los años sesenta cuando yo estaba en primaria. Don Marcos se ubicaba a una cuadra de las escuelas masculina y femenina, en uno de los barrios de Medellín en el sector occidental de la ciudad. Era una esquina donde llegábamos los niños, sus mayores clientes, pero también los que cogían bus para sus trabajos y las amas de casa que buscaban ajustes de mercado para el día.
Su carreta era un cajón muy pesado, más largo que ancho, de madera de guayabo color rojizo, soportado por cuatro grandes ruedas. Del lado de donde él empujaba salía un manubrio, como el de la bicicleta Monark que había en mi casa. En su interior, además de una vitrina que sobresalía de la carreta en todo su ancho, donde guardaba lo que quería proteger de los mosquitos, tenía pequeñas divisiones de madera ordinaria de diferentes tamaños. Como freno, para cuando ya se quedaba fijo en el lugar, utilizaba unas piedras grandes que dejaba junto a un árbol cercano.
Los mecatos eran siempre los mismos, pero no así mis deseos. Satisfacerlos, dependía de los centavos que no había gastado en el recreo. Una que otra vez, don Marcos me guiñaba un ojo para darme a entender que podía llevar lo que quisiera y pagarlo días después. Había pomas amarillas con piel arrugada, algarrobas largas cuyo olor me recordaba a la pecueca de mis hermanos mayores, pero que me encantaban porque la pulpa carnosa se quedaba entre los dientes y podía hacer muecas fastidiosas; en hojas transparentes envolvía velitas con coco por paquete de cinco; no faltaban los turrones arranca muelas en empaque verde, las barras de crispetas rosadas, y los bombones de colores. Los mangos biches, que seguramente eran cogidos en los árboles de la vecindad, me hacían salivar cuando al partirlos saltaba una pepa blanca y brillante. Los ponquecitos Ramo y los rollos coloridos que eran mis postres soñados, las papas rellenas, las empanadas y unas cocas en las que llevaba su desayuno y almuerzo, ocupaban la vitrina. Un poco escondidos, estaban los cigarrillos Pielroja, que vendía por unidad con su respectivo fósforo. También exhibía bananos, murrapos y plátanos pintones en gajos pequeños; yucas, papas, zanahorias y tomates. Eran tantas las cosas que parecía una plaza de mercado en miniatura.
Cuando se juntaban muchos niños, don Marcos movía como tentáculos sus brazos largos y velludos. No podía dejar escapar ninguna venta. En su rostro, enmarcado por las orejas de pabellón ancho que no alcanzaban a verse bajo su sombrero, cabía siempre una sonrisa que alcanzaba para todos, aunque no para iluminar sus ojos castaños que lucían pesarosos.
Después de la advertencia para que se cambiara de lugar, pasaron varios meses sin que don Marcos encontrara dónde asentarse. Yo cruzaba por su esquina y me dolían esos rieles que le pusieron cemento a muchos años de dichas infantiles. Me angustiaba saber que él deambulaba con su carreta bajo el sol buscando una esquina, que las frutas se arrugaban y que los cocos que acompañaban las velitas se ponían rancios y babosos. Además, que los Pielroja se le habían vuelto vicio y compañía y no le daban abasto en sus labios.
Don Marcos se rindió de buscar esquina y le pidió ayuda a mi papá para que le consiguiera otro trabajo. Un señor que decíamos que era rico, porque vendía máquinas de coser Singer, le ofreció medio tiempo como jardinero en su casa que era una de las más grandes del barrio.
Para mejorar sus ingresos puso el ventorrillo en su humilde vivienda y resguardó la carreta en la manga, junto a un muro de la casa. En el lugar de la sala, puso una mesa con un mantel plástico a cuadros con artículos básicos de mercado, frutas y golosinas. Los vecinos iban a comprar por unidades: un huevo, dos papas, un pocillo de azúcar, una tableta de chocolate, cinco gelatinas de pata, dos plátanos verdes, un bocadillo. Pero no se veía la plata. Apenas quedaba para sobrevivir. Su hijo Gildardo, de veinte años y vago de oficio, empezó a apropiarse de ella para emborracharse. Siempre terminaba en riñas callejeras y detenido en la estación de policía del barrio. No valían los ruegos de don Marcos para que lo soltaran rápido. Cuando mi papá se enteraba, nos daba a toda la familia un discurso sobre las consecuencias de sobreproteger a los hijos y no ponerles mano dura. Yo me quedaba en las mismas, no dimensionaba el alcance de sus palabras. Solo pensaba en cómo se sentiría don Marcos.
Como jardinero, él siguió saliendo temprano, pero como mi horario estudiantil era diferente al suyo, únicamente lo podía seguir con mi mirada. Caminaba muy de prisa como si todavía empujara su carreta; el uniforme verde oscuro en su cuerpo ya moreno me hacía sonreír al imaginarlo como un árbol más del jardín a su cargo. De los zapatos negros yo me preguntaba cómo los habría amansado. Sus pies siempre habían visto el camino que trasegaban.
Una tarde de domingo en que fui a comprar en la casa de don Marcos unos turrones y le pregunté cómo iba en su trabajo, me contó que sabía el nombre de las plantas, podar los árboles y adornar con helechos los rincones de los jardines; que había aprendido lo básico del cuidado de las flores, si mucha agua o poco sol, y también a sembrarlas en rectángulos de tierra fresca en hoyos que excavaba con pequeñas palas. Por las buenas referencias que le dio el patrón, en algunas de las tardes que le quedaban disponibles, podía ser jardinero en otros barrios. Ya le consultaban qué y cuándo sembrar y cuál abono comprar.
Pero no todo era un edén. Las borracheras de Gildardo eran cada vez más frecuentes y, según los chismes, tenía ya muchos enemigos ganados a puño en los días de fútbol, en la cancha detrás de mi casa.
Así que don Marcos decidió cerrar el ventorrillo. Se sentía culpable de haber patrocinado el vicio de su hijo. Sin embargo, Gildardo se las arreglaba para tener dinero y perderse por días. Don Marcos, entonces, sin dejar de pensar en él, se enfocó en su hija Virgelina. Veía que no dejaba de salir a la calle contoneando sus anchas caderas para conseguir a un hombre que la mantuviera a ella y a sus dos pequeños hijos sin padre conocido. Decidió revivir la carreta. Le barnizó toda la madera externa, limpió la herrumbre del manubrio, lavó las llantas, y le quitó la vitrina para restarle peso y las tablas interiores para que Virgelina acomodara flores y las vendiera. Ella la aprendió a engalanar como un jardín diminuto y en el atrio de la iglesia a la hora de las principales misas dominicales ofrecía toda clase de arreglos florales. Se ganó el aprecio de la comunidad, un puesto fijo y conquistó por fin un marido.
Mientras tanto, don Marcos gozaba del susurro del viento entre los árboles, del vaho aromático de las flores y del canto del rastrillo en las hojas de los inmensos jardines que cuidaba. Se acompañaba de los recuerdos de su esquina: de las risas de los niños; del ruido de los motores de los buses y del paso apresurado de las señoras rumbo a la casa cural para el costurero de la semana.
Esa arista de su vida, aparentemente tranquila, fue como el paso de una nube de verano.
Un martes festivo y de fútbol fui a ver jugar a mis hermanos. Era una final con un equipo de otro barrio. Don Marcos también se hizo presente con su hijo. En un momento del partido tumbaron a un jugador y Gildardo irrumpió en la cancha a pegarle a quien cometió la falta. Se inició una algarabía. Don Marcos corrió a defender a Gildardo y empezó a dar golpes sin medir su fuerza. Los gritos e improperios saltaban de un lado a otro; los hinchas presentes se arremolinaron como hormigas obreras protegiendo a la reina hasta que llegó la policía. Mientras Gildardo se escabullía en medio del caos, se llevaron a su papá, señalado por todos como el mayor provocador de la revuelta y lo dejaron confinado en la estación. Desde mi casa, en mis pensamientos, traspasé los barrotes de su celda y lo abracé. Quería que no sintiera el frío y la dureza del encierro. Imaginaba que debía estar avergonzado.
Al amanecer del día siguiente encontraron a Gildardo tirado en la incipiente quebrada junto a la cancha. Tenía un golpe en la cabeza. El olor a alcohol se había mezclado con el de la muerte. Esta escena llenó de significados el sermón que recordé de mi papá sobre el exceso de protección a los hijos. Ahora que educo a los míos, me resuenan esas palabras. Tenían raíces de gran envergadura más allá del amor paternal.
En poco tiempo, vi la vejez abrazada a don Marcos. El peso de su tristeza empezó a hacer mella en su salud y en su espíritu. Su espalda se arqueó. Un ramo de estrías que vistió sus sienes jugaba a esconderse bajo su infaltable sombrero curtido en el tiempo. Llegué a imaginar que sus labios se resecaron a falta de los besos de su señora y que su sonrisa la apretó la nostalgia. Concluí que sus ojos de parpadeo lento se volvieron grises porque el sol ya no los pintaba y que ostentaba las ojeras de los que no duermen. Hoy me digo que tantas pérdidas afectivas paralizan las horas del mejor reloj y secuestran el sueño.
Un evidente cansancio cubrió su andar con un caparazón de tortuga y no pudo seguir trabajando.
Hasta que un día, por la calle estrenando asfalto, marché en una muda procesión. Virgelina con la carreta llena de flores y de un dolor que acolchaba el ruido del silencio, seguía a Don Marcos. Iba en andas en un fino cajón.
Huila, Neiva
Taller José Eustasio Rivera
Observó al muerto que estaba tendido bocabajo, como si quisiera saber quién era y de dónde había llegado. Tenía el pelo lacio, una camiseta del América de Cali y un blue jean oscuro, algo sucio por el barro que se le había impregnado cuando lo había arrastrado para pasarlo del camino a la carretera. Para nada se le hizo conocido. Quiso asegurarse de que estuviera bien muerto. Entonces, le revisó el orden de las botas: la izquierda, en el pie izquierdo, y la derecha, en el derecho. Encontró que estaban en orden. Le soltó la correa de cuero con la que la noche anterior le había atado las manos atrás. En esto andaba cuando escuchó un tropel de caballos que se dirigían hacia el lugar. Movió al muerto hacia el camino para esconderlo. Aprovechó para ocultarse detrás de un árbol. Cuando pasó el tropel de hombres sucios montados a caballo, recordó que los muertos deberían ser seis, ni uno más ni uno menos, o era su propia vida. “Son seis”, repetía, como si escuchara la voz del superior increpándole la orden:
—¡Son seis, hijo de puta, no se le olvide!
Volvía y los contaba con los dedos de su mano izquierda a la que le faltaba el pulgar, y sumaba uno más de la mano derecha. “son seis… sí, seis”. Corrió hacia el otro lado del camino donde creía estarían el resto de cuerpos. Encontró a uno atravesado, sin camisa. Casi se le podían contar las costillas. Le colocó el panfleto y el arma corta en su puesto, mano derecha, en el entendido de que no era zurdo.
—¡Apúrese, maricón!
Tres permisos, uno por cada dos muertos, pensaba. Con algo de suerte podría ver en pocos días a la cucha. Se sentó junto al que consideró el quinto de los muertos. El cansancio era atroz. Le sudaban las manos ensangrentadas. Iba a llover. Cerró los ojos para descansar. Poco le duró el sueño. Se despertó confundido.
—¡Seis, si quiere volver a ver a su mama!
De súbito, se tapó la boca con la mano izquierda por temor a que lo descubrieran. Optó por correr camino abajo, sin detenerse demasiado en las curvas. Cuando se caía, se acordaba de que eran seis, ni uno más, ni uno menos. De pronto, calculó que tal vez le faltaba uno, o que los había contado mal. Entonces, se devolvió, en busca de los muertos. Encontró al que había dejado detrás de la pared. “Sí, ahí está, las botas, el arma…”, decía, mientras lo revisaba. Los contó muchas veces, algunas comenzando con su mano izquierda, tratando de que las cuentas le cuadraran. Pero no había sino cinco.
—¡Hágale, güevón, que no hay más tiempo!
Después de una noche fría, y de un constante alarido de perros, se despertó, mojado, junto a los cinco muertos. Sintió poca movilidad en sus manos, como si las tuviera atadas atrás con su propia correa de cuero. Ahí pudo convencerse de que él era el muerto que faltaba.
Puerto Colombia, Atlántico
Taller Caminantes Creativos
La mayoría de las casas coloniales fueron demolidas para construir pálidos conjuntos residenciales, torres altas pintadas de blanco, beige o gris. Algunas de las que sobrevivieron a la masiva destrucción fueron alquiladas para convertirse en cafés, boutiques o clínicas para mascotas. Ahora las avenidas están dominadas por los perros, que arrastran a sus dueños aún medio dormidos, quienes han perdido sus nombres y se presentan como “la mamá de Coco”, “el papá de Toby” o “el papá de los dueños del perro, pero yo lo paseo”.
Camino por las calles y observo las pobres casas que no tumbaron, pero tampoco están alquiladas, y hoy sufren la desgracia de caerse a pedazos poco a poco. Si me detengo frente a ellas y las miro largo rato, puedo ver a sus fantasmas tratándose de ahorcar amarrando una cuerda a las vigas podridas. Cómo me gustaría tener el tiempo para entrar y explicarles que lo muerto no vuelve a morir. Pero al igual que mis vecinos, yo también me he comprado una vida de clase media, ahora tengo un apartamento de setenta y cinco metros cuadrados y un perro que me ha robado el nombre y debo sacar a pasear antes de irme a trabajar.
Entro al conjunto y veo mi piscina. Camino por mi parque donde los hijos de otros juegan y los padres me dicen que me vaya porque no está permitido fumar ahí. Sigo caminando. Personas apuradas que hablan por sus celulares pasan por mi lado sin saludarme. Adolescentes montando patineta invaden mi parqueadero. Todos ellos viven conmigo, pero no los conozco.
Siempre me he preguntado dónde están los fantasmas que antes vivían en las casas coloniales que arruinaron. Será que, así como yo ahora, están en un espacio que comparten con otros fantasmas y tienen una hora específica para salir a asustar a los vivos. Nunca he escuchado una historia de fantasmas en un conjunto residencial, como la de los gemelos que salen a medianoche por el parqueadero, la extraña mujer vestida de novia que pide que le ayuden a botar la basura por el shut, el hombre que camina por el parque de niños con un saco llevándose a los porteros que no llaman a tiempo a los inquilinos cuando les llegó el domicilio.
Subo las escaleras y llego a una pequeña puerta, busco las llaves, abro y me encuentro con un diminuto espacio. Observo la sala, el comedor, el balcón, la cocina, los cuartos y el baño. Todo puede verse desde la puerta de entrada, creo que ni los fantasmas tienen espacio para vivir aquí. Así como las casas coloniales, los apartamentos tienen sus fenómenos paranormales. Cambian de tamaño con los días, se hacen grandes y pequeños en un abrir y cerrar de ojos. No importa las veces que vea el plano y trate de entender esos setenta y cinco metros cuadrados, los muebles nunca cuadran. Compro una silla y la sala se ve atiborrada, quito un jarrón y el comedor se ve vacío. Nada encaja.
A veces deseo salir de este apartamento, vivir junto a los fantasmas en sus casas viejas y ayudarlos a que se amarren a las vigas podridas tantas veces sea necesario, pero recuerdo que ahora tengo una deuda por adquirir esta vida y debo pagar las cuotas de la hipoteca, el carro, la tarjeta de crédito. Tengo un perro alérgico a los ácaros que perecería a los pocos días sin su comida premium y sus baños medicados. Alejo de mi mente la idea de huir, respiro profundo y me repito a mí misma “todo está bien”.
Trato de quedarme dormida mientras veo por la ventana todas las luces que esos otros que viven conmigo prenden y apagan. Sigo con la mirada a las personas que hacen sus vidas desde sus espacios, sé a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cuántos hijos tienen, qué shampoo compran, qué carro usan. Como en una especie de cercana lejanía, conozco sus rutinas sin conocer sus nombres, siento sus penas y sé que al igual que yo desean huir. Respiro por ellos desde mi cuarto y les digo en un susurro “todo está bien”.
Funza, Cundinamarca
Taller Funza para Contar
Más importante que conseguir
alguien que te ilumine es conseguir
a alguien que no te apague.
Vladdo
Lo estoy viendo desde mi balcón, con su pelo negro y sus ojos como avellanas, ¡lo sé! suena cursi pero así son. Ya se irá a juntar con alguna el desgraciado este, luego de que me ilusionó.
—Vladimir, ven para acá.
Sale su mamá, da la vuelta, regresa, lo acaricia y lo despide como si fuera un chiquillo.
Mira hacia mí, rápidamente me escondo tras la cortina mientras mi mamá grita:
—¡Aleida!, hora de cenar.
Limpio mis lágrimas y bajo a prisa, casi deslizándome por las escaleras.
—¿Es posible que estés triste? Aleida, háblame, nadie te conoce como yo.
Qué más quisiera que decirle que el hermoso Vladimir, como lo llama, es un cretino que por las noches me buscaba en mi ventana y ahora ni me mira.
Cada noche escucho cómo el desgraciado ese se ríe con Linda, la novedad del barrio, la que tiene un pelo amarillo que destella con la luz del sol. Ya la odio, venir de la nada a quitarme a mi Vladimir…
Vuelvo a verlo desde el balcón. Arriba, en su ventana, sigue con la mirada a toda la que cruza la calle. Muchas sabían que era mío y no les importó, querían tener su historia con el más guapo del barrio. Ahora veo que llega Garabato, su amigazo. Se conocen de años, tiene manchas en la cara, su expresión dice “nada me importa” y convence a más de una por su agilidad. Conversan como si no hubiera nada más en el universo:
—Parce, qué divinura de hembra, mueve las caderas y tiene el mundo a sus pies.
—Le hace honor a su nombre. Fuera de linda es brillante, ha viajado por el mundo, su padre es un embajador.
Todas las noches es lo mismo… Vladimir sale detrás de Linda, duran largo rato susurrando, luego se esconden entre los arbustos del jardín, ella sale despeinada y él con cara de satisfacción. Es una fácil, cuánto la detesto, y a él, más.
Hace menos de un mes mirábamos juntos la luna y cantábamos a pesar de los gritos de doña Eulalia que venía a darle quejas a nuestras madres y a recordar el comportamiento con el manual del buen vecino en la mano.
Yo nunca me había sentido así, como en una nube de algodón, caminaba sin tocar el piso, no necesitaba ya de mis amigas de la cuadra de atrás, Leidy y Dulce, siempre dispuestas a escuchar, nos conocemos desde que llegué al barrio. Con ellas nos entreteníamos con lanas de colores, tejiéndolas a nuestro antojo. Ahora sí las necesito, pero siguen enojadas por mi abandono.
Ahora mi mamá está hablando con un señor:
—Doctor, Aleida ya no quiere comer, qué ventaja que sea nuestro vecino.
—¡Lucas, no molestes a Aleida! —le dice el doctor. Mis sentidos se agudizan. ¿Quién es ese? ¡Qué guapísimo es! Tiene una mirada que te hipnotiza, quiero ir y contarles ya a mis amigas sobre el nuevo bombón.
En ese momento me inclino por guardar la calma. Llueve y me arrulla tanto el sonido… Duermo, despierto y en la ventana está Lucas. Quiere saber cómo estoy, en principio pensé que todo era un sueño. Cuando logra convencerme, salgo, trepo rápidamente por el espiral, me ronronea, suspiro, cruzamos los tejados y entrelazamos nuestras colas.
Ibagué, Tolima
Taller Ibagué Escribe y Cuenta
Hay una manera de sobrevivir en el mundo: el más fuerte y valeroso, aquel que se entregue en cuerpo y mente, logrará perdurar en la historia.
Vivía en Roma un imbatible guerrero. Asesinaba monstruos de toda clase, desde el más pequeño hasta la aberración más gigantesca. Su nombre era César. Llevaba años destruyendo cráneos y cuerpos de bestias. En el momento de su retiro, luego de haber luchado en guerras y de ser conmemorado por el Imperio, se dedicó a domar leones, atrapando el instinto que bullía en esas criaturas. A pesar de que el adiestramiento consumía sus fuerzas, César supo cómo hacerlo sin rudeza o crueldad. Cierto día, luego de una exhibición en el coliseo para divertir al nuevo emperador, fue llamado al orden.
—César, te he llamado porque quiero que me entregues uno de tus leones más fuertes —indicó el emperador con voz desafiante—: luchará contra mis gladiadores en el Coliseo la semana de festejos. Demostrarán su verdadera valentía y el empeño que le has dedicado a su crianza y aprendizaje.
—¡Señor! —respondió César— Usted sabe que mis bestias ya no son lo que eran. Son simples felinos de lujo; no los he adiestrado para que asesinen seres. No pretendo que lo tome como una afrenta, solo es para advertir que su orden me resulta imposible cumplirla —César continuó—: Mis animales han sido criados con el amor de un padre a sus hijos, no deseará quitarle a un progenitor el privilegio de su progenie.
—¡¿Cómo te atreves a desafiarme?! —gritó el emperador.
—Señor, como dije, no busco lucro bélico en mis bestias. Soy reconocido en la ciudad por mi pasado como guerrero; sin embargo, con el paso de los años nos hacemos un poco más sabios y se comprende que la fuerza no es el modo de conseguir lo que se quiere, mucho menos derramando sangre.
—No escucharé más tus ofensas, ¡serás condenado!
—Discúlpeme, Señor. El respeto que tengo por mis animales es una fuerza más poderosa que cualquier orden imperial —dijo César.
—¡Llévenselo! —replicó con furia.
César permaneció encerrado en la mazmorra quince largos días. El día final fue llevado al Coliseo. Para su sorpresa, el león más fuerte de su manada estaba allí; lucía devastado, golpeado y hambriento. Ambos lucharían. Tenía dos opciones: asesinarlo con las armas dadas por el emperador o hacer lo que cualquier otro padre: entregar la vida por su hijo, no renunciar a su condición de padre abnegado.
Decidió ofrendar su cuerpo; por más amor que le haya sido entregado, la bestia nunca dejó de ser bestia.
Pelaya, César
Taller de Escritura Creativa para la Paz “La voz propia”
La niña tenía el nombre más bonito que pudiese existir. Como era brillante y delicada, dulce y hermosa, sus padres la llamaron Luna.
En cierta ocasión, que caminaba por los alrededores de la parcela de sus padres, vio a un animalito que le llamó mucho la atención. Era verde como las hojas de los árboles.
Apenas lo vio, lo llamó y este se posó sobre su mano: su nuevo amigo no era otro que un pequeño loro, que había caído de lo alto de su nido y ahora buscaba un nuevo hogar.
Una mañana se despertó con la idea de que su amigo verde podía aprender a hablar y se puso en la tarea de tratar de enseñarle pequeñas palabras, para que el loro las repitiera.
—Lorito, di cacao. —A pesar de que se lo repetía muchas veces, el loro no pudo repetir. Ni una sola palabra.
Luna se dio por vencida, después de muchos intentos de que el loro repitiese las palabras que ella le decía.
En el hombro de Luna, Lori pasaba la mayor parte del tiempo, incluso permanecía cerca de ella cuando dormía o cuando lavaba la loza de su abuela Facundita.
Luna pasaba todas las tardes repasando en voz alta las lecciones que debía presentar ese fin de período, eran muchas y sabía que su memoria no sería capaz de guardar tanta información.
Repasó en voz alta la historia del municipio, las quebradas y los ríos que lo forman. También leyó en voz alta cada uno de los animales que forman la fauna y las plantas que conforman la flora. Después de leer en voz alta, por semanas enteras, pensó que ya estaba preparada para los exámenes finales. No pudo irle mejor, en cada una de las pruebas sacó la máxima nota. Luna estaba feliz y sus padres también.
En los meses que siguieron trató de enseñarle al menos las tres expresiones básicas que todo loro puede aprender: Lorito quiere cacao, arrúa y Roberto. Pero se dio por vencida. El loro era duro para aprender.
—¿Qué vas a hacer con Lori? ¿Lo vas a llevar al concurso? —preguntó su abuelita.
—¡De verdad que no sé qué hacer! El lunes es el concurso, abuelita, ¡como mínimo debe decir tres palabras y Lori no se sabe ni media!
La niña se acostó muy temprano, no estaba dispuesta a hacer pasar una vergüenza a su mascota preferida, pero debía presentarse con un loro, para salvar la nota de Ciencias Naturales de ese período.
El jurado calificador estaba compuesto por dos docentes de la escuela y la señora rectora, doña Cacatúa Fernández. Cuando los loritos de los niños empezaron a hablar, todos al menos repetían una o dos frases, entre otras: “Lorito quiere cacao” y “arrúa”.
Ya iban a ponerle la bufanda ganadora al lorito de Pamela, que a duras penas dijo tres palabras muy básicas. Cuando de un momento a otro, una voz, muy conocida para Luna, salió justo de su hombro y empezó a recitar en voz alta la historia del municipio, los nombres de las quebradas y los ríos que lo forman. También cantó en voz alta cada uno de los animales que componen la fauna y las plantas que conforman la flora.
Todos estaban maravillados. Los docentes se tomaban la cabeza de la emoción. Luna no dejaba de darle picos a Lori.
Doña Cacatúa fue la última en dejar de aplaudir, enseguida le puso la bufanda al nuevo campeón, a Lori, al nuevo mejor amigo de Luna. Al loro más sabio de toda la bolita del mundo.
Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Taller Amílkar-U
Yo era un hombre solitario, me gustaba acompañar mis tardes pintando finos y extensos trazos al óleo, siluetas que magnificaban en un trozo de tela agreste mis ideales de paisajes perfectos vistos a través de la ventana. Nunca me casé. Siempre fui un escéptico de cuanta teoría, práctica o protocolo riguroso parecía existir y fundamentar la vida humana, prefería creer en lo que veía, al menos en la realidad inmediata, o las simples experiencias cercanas a mi sencillo proceder. Mi casa, un poco estrecha, después de tantos años la asimilé justa para un cuarentón ensimismado y, de alguna manera, siempre había un gato en cualquier estante o mesa inservible, quizá entraban por la ventana de mi habitación o por una hendija deformada en algún sitio del garaje, esos escurridizos animales, tan obstinados como yo, caben por donde se les antoja. Me fui acostumbrando a su sosegada y sigilosa presencia, se fueron multiplicando, nunca me esforcé por sacarlos, los dejaba ser, no era muy diferente a ellos después de todo.
Una tarde salí a recorrer el lago que quedaba a una hora de mi casa. Me sentía apesadumbrado como cada otoño, sin razón aparente, solo caminaba y dejaba pasar el tiempo, las hojas y el viento por la densidad de mi cuerpo abrigado. Anduve sin levantar mucho la mirada, sin pensar a dónde dirigirme, solo me dejé llevar por el camino y el silencio. Llegué a un sendero de arbustos que no había visto antes, lograba percibir una bruma azulada y cuando acabó el camino, vi frente a mí a un niño. Era escuálido, su piel morena desteñida, cabello oscuro y largo hasta la cintura, grandes ojos negros que me miraron un instante, vacíos, sin brillo. No usaba ropa, solo tenía puesto una especie de calzón de tela blanca muy curtida, su hórrida presencia me impacientó un poco, no supe si seguir o regresar a casa, no me moví por un momento, no podía dejar de verlo. Sostenía sutil con ambas manos una botella de cristal redondeada, parecía estar sumido en una especie de observación, o más bien, admiración, por la manera en que refería sus gestos y alteraciones al recipiente. Noté que sus labios se movían rápido y lento, a la par con el movimiento ondulatorio que daba al curioso frasco. Sentí un gran impulso de arrodillarme y mi cuerpo quedó a la altura del suyo, ahora los detalles eran más intensos; en ese momento pude escuchar su voz, mi impresión fue que era demasiado grave para un niño de quizás doce años. Mientras estuve de pie creí que no emitía ningún sonido, pues percibía su imagen como un remedo, era ininteligible lo que pronunciaba, eso me atraía a su cuerpo, a ese reducido espacio rodeado con una sombra opaca, que cada vez se hacía más pequeño y se oscurecía progresivamente como cielo de luna nueva.
Cuando se percató de mi presencia intrigada y atenta, se detuvo, fue como si todo alrededor cayera al vacío flotando en la nada, ese silencio sembró terror en mi mente; me sentí vulnerable, pequeño, frágil, y en ese torbellino de sensaciones me quedé atrapado. Cuando pensé en escapar; mi cuerpo me hizo entender que sería imposible hacerlo, la oscuridad me envolvió íntegro, no pude reaccionar, apenas podía parpadear y respirar, mis pensamientos eran conscientes pero la debilidad de mis sentidos hacía flaquear mi percepción. El espacio era cada vez más inmenso, el niño empezó a hacerse pequeño, diminuto, se redujo al tamaño de la botella, y yo, presa inmóvil, comprendía que me estaba achicando también. Cuando ya éramos del tamaño de un dedo, la botella explotó y a través de esa lluvia de cristales rotos pude ver cómo el niño envejecía, su cabello fino como hilos de algodón, sus ojos circundados por pesadas bolsas púrpura y su figura huesuda, encorvada, estremecieron mi ser, la botella se volvió a formar, pero ya no estaba vacía, ahora su interior contenía palabras que flotaban. El ser que gravitaba delante de mí, con un tono pausado, me habló.
—Mi nombre es Zornael, soy el demonio de la oscuridad espacial, atraigo a todos los seres que perdieron la luz o el color de su aura y, como con cada condenado, te haré firmar un contrato, si no aceptas te convertiré en un híbrido con el animal que te otorgue y vagarás perdido en la profundidad de este sendero a lo largo de la eternidad…
Pero si aceptas, el contrato impone lo siguiente: en pocos años tienes que lograr conquistar un pueblo, al primero que llegues, y tienes que sobresalir entre tu especie y mezclarte con los humanos como si fueras uno más, solo así lograrás ser feliz o al menos sobrevivir, porque no volverás a ser un hombre nunca, a cambio yo respetaré tu espíritu, tu vida; podrás durar muchos años más de los que se supone deberías. En esta botella está tu nuevo nombre, el animal que te asignaré y todos los recuerdos de humano, incluso los pensamientos que robé detrás del velo de tu subconsciente.
—¡Y tú que consigues con todo esto! ¿Qué ganas al despojarme de cuanto soy y cuanto tengo?
—Así me liberarás por un siglo y podré descansar en mi vasija, después volveré a estar condenado hasta que aparezca otro desdichado como tú, del que me pueda servir. Pero no vas a librarte de mí, seré tu guardián, me posaré a tu izquierda, cargarás conmigo en este viaje, sentirás mi peso mientras estés despierto y, cuando duermas, daré cuenta de lo que hagas y suceda, relataré todo para llenar de poder mi contenedor de palabras conjuradas.
—¡Acepto!
—Ahora, exhala en la boquilla.
Exhalé y las palabras ahora resplandecían, se mezclaban, iban saliendo lento de su interior y empezaron a danzar ante mí, mi cuerpo se levantó poco a poco y me rondaron las letras que me quemaban la piel con su luz, mi ropa se deshizo, mi desnudez la sentí helada y cada palabra empezó a entrar con apabullante fuerza por mi boca, por mis cuencas. Los recuerdos se iban desvaneciendo de a poco, mis pensamientos y emociones abandonaron mi interior, la última imagen que se cruzó fue la de mis incontables gatos, la única calidez que rodeó mi simple existencia que no sería nunca más. No temí por mí, pues fui desvaneciéndome como un muñeco, descendí lento y cuando toqué el suelo me apagué, morí. No supe ni sentí más, así fue por unas horas, de repente una chispa encendió mi cabeza, mi mente despertó, abrí los ojos y un brillo los golpeó. Gritos desesperados y mudos me rasgaban la garganta, mis movimientos torpes me hacían caer de nuevo, y lo escuché, el anciano estaba murmurando largas frases incognoscibles; cubrí mis oídos pero se hacía más fuerte su voz, me abracé queriendo consolarme y encontrar un poco de realidad, pero no podía sentir mi piel, palpé una cantidad de pelo corto y tosco, mi cuerpo empezó a hervir, era desesperante, mis dimensiones humanas se redujeron a una sola forma, pequeña y angosta, mis extremidades se encogían, mis manos se sentían pesadas y redondas, no podía manipularlas, mis pies los sentí igual. Tuve náuseas, ahogo, y mi llanto se derramaba hasta mi corto cuello, mi cabeza reventó, se sacudía batiendo sus sesos mientras se deformaba, se hacía pequeña; mi rostro y mis orejas se alargaron al igual que mi lengua, mi vista se aclaró, y pude vislumbrar lo que parecía un perro.
—Esta es tu nueva figura, te desplazarás a esta altura, baja y robusta, llevarás siempre un aire de anciana, con tonos marrones, guantes y escarpines blancos, tu mirar denotará nostalgia, lejanía y profundidad, descubrirás tu nombre cuando logres tu fin. Ahora ve y transforma tu camino, pues el tiempo será largo y pisarás con tus cortos pasos cada segundo.
Emprendió su rumbo indefinido, no pudo ver qué cielo la cubría, pero cada piedra y cada hoja a su paso la detallaba a la perfección. Recorrió senderos comiendo frutos que caían maduros de los árboles, saciaba su sed en los riachuelos, surcó días y noches, toda estación la sintió abrigadora, y cada paso se hacía interminable para su fragilidad y sus patas; sus guantes y sus escarpines se desgastaron, perdieron la esponjosidad albina. Descansó solo en las noches, y apenas salía el sol se movía en pos de llegar a algún pueblo que se asomara tras una colina o en algún recodo. Cuando perdió la noción de la situación, solo la acompañaba el tormento de la oscuridad en la que estuvo sumergida en su pasado y, después de creer que solo la habían creado para deambular en lugares interminables, sus pasos irreversibles llegaron a un lugar que tenía un aroma particular a humedad y gente. Suspiró y se tendió en el andén del gran edificio, estuvo en la misma posición por siete días, a merced de la lluvia y el calor, no se movía ni un solo pelo de su cuerpo y ya empezaba a ser extraña tanta quietud en un ser. Hubo quienes la observaban de cerca, especulaban, otros la tocaban o pasaban desapercibidos y así la iban rondando transeúntes, visitantes y otros perros.
Cuando despertó, el octavo día, pudo apreciar un pueblo acogedor y la sensación de ser recibida por su aire. Recorrió parques y plazas, calles y andenes con su paso pausado y bamboleante, más baja y robusta, la panza casi tocando el suelo… Ese encanto se fue fundiendo en el entorno, ya era precisa su presencia, hacía falta en las tertulias, al lado de las bancas donde las señoras se sentaban a contar sus chismes, en los círculos de jóvenes que se juntaban para improvisar el arte, en las esquinas, al lado de los indigentes y sus perros, cerca de los señores que salían en las noches a tomar café y a conversar remembranzas, quienes la observaron y se preguntaron por qué aún nadie le había buscado un nombre. Uno de ellos comentó que sus ojos eran demasiado expresivos y su rostro viejo y lo gracioso de su apariencia le recordaban a una anciana que llegó de la nada una mañana; contó que llevaba una cobija rota en su hombro y el cabello tostado por la edad, la fragilidad y las arrugas suficientes para ser una mujer que no debería estar mendigando en las calles. Algunas personas le ofrecieron asilo, ella se negaba con el gesto, no hablaba, o al menos eso se creía; en las noches buscaba los portales de las iglesias para dormir. Una noche se despertó alterada y entró a la iglesia en plena misa, gritando “¡Julia, dónde está Julia!”, mientras la buscaba con la mirada. Después de rebuscarla y llamarla por toda la iglesia, se calmó, salió por su cobija y se recostó en el suelo plácidamente. Los sacerdotes la bautizaron Julia. Después de un tiempo no se volvió a ver, nadie supo de ella, pero nunca la olvidaron.
—¿Qué tal si la nombramos Julia?, la anciana del pueblo.
Anderson Antonio Alarcón Plaza
Ganador Directores Cuento
Funza, Cundinamarca
Taller Funza para Contar
Once hijos, Señora Coneja, y ninguno
sabe qué diablos hacer para
que su cadáver tenga alegría.
José Watanabe
Lo de madre fue, quizá, menos repentino. Sus costumbres no cambiaron en absoluto, solo fueron volviéndose pequeñísimas, mucho más discretas que las de cualquier persona que yo hubiera llegado a conocer. Todos, acostumbrados como estábamos a encontrar el desayuno caliente cada mañana, extrañamos un día su amor materializado en esos manjares gigantescos que solía preparar. Pasamos toda una jornada invadidos por la total hambruna cuando solo encontramos algunas migajas de pan y uno que otro manchón de jugo sobre la mesa del comedor.
¿Estás enferma, madre? Le preguntamos al llegar del trabajo.
No es eso. Solo estoy dejando de lado algunos malos hábitos.
Todos comprendimos el mensaje. Con el paso de los días, además, notamos que nadie estaba preocupado ya por los desayunos casi ausentes. Optamos por abrir un presupuesto extra para así, en las mañanas, comer en la panadería de la esquina que fue un completo deleite mientras duró la novedad de las cinco opciones que nos ofrecían. Después, cómo podríamos negarlo, llegamos a extrañar ese poquito de epicardio que madre solía ponerle a todo lo que cocinaba.
Lo más incómodo fue cuando ella decidió dejar de lado sus constantes visitas al baño. Solo voy a ir de vez en cuando, nos dijo, tanto protocolo, ahora, me cansa demasiado.
Para no jugar con esa eterna independencia que siempre le admiramos, decidimos dejarle toda una habitación para que pudiera disponer de sus desechos de forma cómoda. Impusimos el decoro del tapabocas y la ausencia de comentarios como remedio parcial ante el olor que pronto invadió toda la casa.
Los abrazos fueron, también, una costumbre que se agotó hasta casi extinguirse. Al salir de casa ya nadie recibió más que un pequeño apretón de manos. El beso de despedida fue abolido por completo. Para algunos de nosotros esto último resultó ventajoso, pues ya no tuvimos necesidad de limpiarnos el cachete cuando cruzábamos la puerta. Ligado a ello estuvo su alejamiento de casi toda la comida, costumbre olvidada que nos ahorró un poco de dinero y nos liberó, durante días, del tedio del silencio ante el olor del montón de sus desperdicios que, como una mandarina desgajada con pereza, fue desapareciendo con el paso de los días.
Las malas costumbres solo se dejan cuando uno de verdad quiere echarlas a la basura. Ahora todo parece indicar que estoy empeñada en hacerme un botadero completo, decía ella cuando íbamos a verla.
Lo de sus ahogos constantes llegó a ser molesto algunas noches, claro, porque esos pulmones, cansados ya del hábito del respiro, solo se ponían en funcionamiento una vez cada treinta segundos, costumbre mínima que nos costó algunos sustos nocturnos. El aire, como negándose a entrar de nuevo en ella, le pasaba ruidoso por la garganta e imitaba esos sonidos irreales que se ponen en las películas de terror baratas.
Algunos, incluso, llegaron a pensar que lo mejor para madre sería abandonar por completo la casa. Otros, por el contrario, sabíamos que su costumbre de habitar nuestro espacio iría alejándose poquito a poco como las últimas gotas de un aguacero. Fuimos los últimos quienes acertamos: una noche ya no pudimos cerrar la puerta de la entrada. Madre impuso su cama dejando dentro solo un fragmento pequeñísimo.
Me les voy, nos dijo, pero no quiero que nadie me saque. Yo puedo hacerlo sola.
El final fue el que todos esperábamos y lo notamos en la mañana, justo antes de salir. Al recoger las migajas que madre aún nos dejaba, notamos la completa ausencia de los escasos cardiomicitos que nos daban algo parecido a la esperanza de verla recuperando su rutina. Nada más que una nota nos dejó sobre una bandeja en miniatura adornada con unas gotitas de sangre. Ahora sí, decía el papel, terminé con esta mala costumbre de hacer que el corazón me trabaje en vano.
CRÓNICA
Guillermo Alfonso Viasús Quintero
Ganador Asistentes Crónica
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Crónica
“No a la droga. Sí a la pizza”. La frase, impresa en tinta roja, destaca en una de las esquinas de la caja de cartón. La leo despacio, sin saber por qué está ahí, y percibo en el regazo la tibieza de una muzza que Gerardo compró y trajo desde Ugi’s, la famosa cadena de pizzas baratas de Buenos Aires.
Visto desde la avenida Córdoba, el Hospital de Clínicas José de San Martín es un monumental edificio de cuatro bloques de concreto y más de veinte pisos que se alzan hacia el cielo sobre la calle Uriburu. Visto desde esta sala de espera, es el conjunto de cuatro líneas de sillas de un color que probablemente fue rojo: rotas, reparadas, desprendidas y vueltas a colocar; alineadas al final de un pasillo amplísimo con paredes pintadas de amarillo pálido y baldosas de un azul pastel desgastado, antiguo. Puertas del mismo amarillo y lámparas de tubos fluorescentes que no funcionan o funcionan a media marcha, acompañadas de un zumbido y un parpadeo continuo que llenan con soledad el vacío del pasillo al que solo le entra luz natural por la pequeña ventana que está en la parte superior de la pared, justo detrás de nosotros. En algunos lugares el agua se ha filtrado por techos y paredes, por eso el olor a estuco, a moho y a tierra mojada acompañando los dibujos abstractos del paso de los hongos que trazan líneas y embadurnan la pintura con manchas negras. A este ecosistema se suman la pizza con su olor a masa y queso mozzarella. Abro la caja para agarrar un pedazo.
Por un momento hago a un lado los documentos que me entregó la médica, donde se dice que soy un paciente, que tengo adenomegalias múltiples en la región inguinal derecha y que necesito una ecografía abdominal. Que se me hinchó un ganglio en la ingle sobre la pierna derecha, traduzco mentalmente.
Hasta ahora, esta ciudad es para mí un total de madrugadas insomnes porque mi cuerpo todavía no sabe a qué hora inicia el día, ni por dónde sale el sol; la pobre luz que no calienta en esta sala de espera y que tampoco llega a nuestro apartamento, ensombrecido por su mala localización en la arquitectura de nuestro edificio; el cansancio de moverme entre pisos del hospital, yendo de un médico a otro, de una especialidad a otra, con una presión premonitoria en el pecho, pero sin encontrar una respuesta externa; las noches en las que me despiertan el dolor por la hinchazón del ganglio y la piquiña de un sarpullido que apareció y desapareció en mis dedos, y luego apareció y se extendió por mis piernas, mis nalgas, mis testículos, mi espalda; los libros de Lemebel en la biblioteca del apartamento, que no leo para que no le pongan palabras a un recuerdo que no quiero nombrar.
Urólogo, dermatólogas, médicas generales, todos han iniciado la consulta con una sola pregunta: “¿usas preservativo?”. Delante de todos he estado desnudo mientras observan de cerca el sarpullido, asegurándose de usar guantes de látex para presionar con los dedos el ganglio hinchado y preguntar si me duele. Les digo que sí, pero no sé cómo describir el dolor. ¿Es una punzada? ¿Es una picadura? ¿Es una molestia? ¿Son el vacío y el hormigueo que siento en las manos cuando salta la cuestión sobre el preservativo? ¿Es el frío que siento cuando, en las noches y madrugadas en vela, leo y releo páginas de internet buscando respuestas a la hinchazón de un ganglio? La pregunta volvió a aparecer en boca del sonografista mientras presionaba el transductor contra mi ingle.
El eslogan de la caja de pizza resuena en mi cabeza. No a la droga. Tal vez me sentiría más tranquilo si estuviera aquí por alguna complicación relacionada con el uso de drogas. Respondo que sí uso preservativo porque imagino que los médicos esperan que yo diga “sí”. Y yo espero que la respuesta aleje de mí esta sombra de miedo que se me cuelga en la nuca. Anhelo que decir “sí” una y otra vez transforme mi cuerpo, repare las grietas, le devuelva algo de color a mi rostro. La pregunta es premonitoria, la respuesta es anticipatoria. Fue el urólogo quien, frunciendo el ceño, me explicó que él no tenía nada que ver con el ganglio ni con el sarpullido, que eso dependía de medicina general, y así inició un nuevo viaje a otro rincón del hospital. Hasta ahora, el hospital ha sido un cúmulo de cuestionamientos incómodos a los que no me he querido enfrentar.
En este momento, mi cuerpo se traduce en una edad, un sarpullido, un ganglio, un dolor punzante y permanente y una carpeta que empieza a llenarse de papeles escritos a mano y exámenes impresos. El más llamativo de todos: la constancia de consulta médica para un paciente sin cobertura donde aparecen mi nombre, mi pasaporte, mi fecha de nacimiento y la procedencia: exterior. Los papeles se completan con mi documento de identidad, que, encima de mi nombre, en mayúsculas y con tinta roja me describe con una sola palabra: EXTRANJERO; mi condición permanente desde que llegué hace tres meses.
La pizza me calma el hambre, pero no me quita ni el frío, ni el cansancio, ni el dolor, ni el ganglio. Por más que así lo quiera, esta pizza solo soluciona una cosa, pero no puede cambiar nada más. Me llaman a la puerta de rayos X para recibir los resultados de la ecografía: una hoja con un texto y una foto de mi ganglio. Aunque la foto da la impresión de ofrecer más posibilidades descriptivas, solo es una oscuridad borrosa, una mancha negra con forma de frijol alumbrada por los grises circundantes. Nadie espera que la ecografía pruebe la inflamación del ganglio, pero sí algún desgarro, alguna fisura, algún golpe del que yo no esté enterado. Yo solo puedo ver tres fotos de la mancha-fríjol y una descripción que no entiendo. Nada más.
En la madrugada, cuando salimos hacia el hospital, no se pasó por mi cabeza la idea de que terminaría con una foto de mi ingle en las manos. Pocas personas salían a esa hora al subte y desde el andén mirábamos hacia el túnel, por donde aparecería en algún momento el tren. Otra mancha, pero aquella no era una mancha-frijol: era el rastro del vacío por el que volaban los ecos de los túneles y del tren cortando el aire para viajar. Muchas veces he estado en estos andenes imaginando el vacío que debe producir en uno saltar hacia el tren, cuando sale del túnel a toda velocidad. La ciudad que camino hacia el hospital se me ha convertido en andenes y túneles sombríos con una luz lejana sobre la que me quiero lanzar para no volver a recordar esa noche. Para no conectarla con este ganglio, con este sarpullido, con estas preguntas, con el maldito preservativo.
Regreso al consultorio con la ecografía luego de siete horas, una Ugi’s y varios paseos por el hospital. Me reciben dos médicas y tres estudiantes. Me piden que explique nuevamente la situación. Que tengo un ganglio y un sarpullido. Que me quite la ropa para mirar. Los guantes. “¿Aquí duele?”. Sí. “¿Cómo es el dolor?”. Punzante. “¿Usas preservativo?”. Sí. Revisan la ecografía y una de las médicas sale del consultorio. Vuelve con un médico mayor. “¿Qué tenemos acá?”. Guantes. “¿Aquí duele?”. Sí. “¿Usas preservativo?”. Sí. El médico y la médica que lo llamó salen del consultorio. Me visto. La médica vuelve a entrar, sin dirigirme la mirada. Se acerca a la otra y le dice en voz baja que me recete unos exámenes de sangre y que me remita “a donde ya sabemos”. Vuelve a salir, haciéndole un gesto a los estudiantes para que se vayan con ella.
No quiero preguntar nada mientras la médica escribe, firma y pone sellos en las órdenes. Pienso en respirar, en el hormigueo de mis manos, en el silencio que llenó el consultorio cuando los estudiantes cerraron la puerta. La médica me llama a su escritorio y me entrega una a una las hojas. Me ordena un hemograma, un examen de glucemia, un hepatograma, análisis de colesterol. Me entrega otra hoja, con una orden para serología, hepatitis B, hepatitis C, y finalmente, VIH, combo antígeno-anticuerpo. Su mirada mientras leo se transforma en una punzada, una picadura, una molestia. VIH es un recuerdo de noche. Un bosque, un desconocido, un encuentro furtivo, un preservativo y un deseo tibio. Miro las órdenes médicas recordando siempre respirar. ¿Aquí duele?
La médica rompe el silencio del consultorio para decirme lentamente que con esos exámenes podrán verificar. La tranquilidad con la que lanza esa palabra contrasta con su pesadez: verificar resuena y ocupa todo el vacío de la habitación. Luego me entrega otra orden, remitiéndome a apoyo psicológico para pacientes portadores de enfermedades de transmisión sexual. Me detengo un segundo en la pintura cuarteada de la pared del consultorio y veo cómo crece en mí una grieta, veo las lámparas mal funcionando, la falta de luz, los techos goteando, el charco de agua en una esquina, el color de otra época que ahora está desgastado. Contemplo mi cuerpo roto, reparado, desprendido y vuelto a colocar. Sonrío agradeciendo, me despido y salgo hacia el pasillo de este descomunal edificio que pareciera desmoronarse desde adentro. Tal vez hoy cenemos pizza. Sí a la pizza.
Virus de inmunodeficiencia humana, ¿en qué momento llegaron a mi vida este nombre y su sigla? En las clases que las psicólogas del colegio mal denominaban educación sexual: más bien técnicas de represión del deseo sexual por vía de imágenes explícitas de enfermedad. Llegó también durante mi infancia, cuando escuchaba a Willie Colón hablando del gran varón e imaginando la soledad de aquella mujer que muere de una extraña enfermedad. Llegó con esa culpa de reflexionar y saber que yo era uno de esos árboles que nacieron doblados. El incomprensible miedo a la muerte y a convertirme en una muerte a la que nadie llora en la cama de un hospital. Una pandemia que nos asfixiaba y que todo el mundo relacionaba únicamente con los homosexuales. El formulario con el que me prohibían donar sangre por haber tenido sexo con otros hombres. La conciencia de cientos y miles de personas sucumbiendo frente a los efectos de un virus silencioso. Desinformación, el chuzón de una aguja en el dedo cada cierto tiempo para esperar eternos quince o treinta minutos y el intenso deseo de ver solo una raya roja. La advertencia: un negativo no es definitivo si no ha pasado el periodo ventana de incubación del virus. La enfermera que cubrió con su mano la prueba y, antes de decirme algo, me pregunto qué haría si el resultado fuera positivo. Palabras desconocidas: reactivo, inmunocromatografía.
VIH es también mi recuerdo de una noche y la verificación que necesitaba hacer la médica sobre mis síntomas. Una ventana que permanece abierta como una de estas fisuras de las paredes del hospital para que yo salte, por si viene un tren a toda velocidad. La carcajada de un hombre que vuelve a resonar en mis oídos cuando salgo del consultorio. Con él sostuve un encuentro sexual fortuito y ahí está en mis recuerdos: riendo mientras me dice que se rompió el preservativo, que se lo quitó porque le incomodaba, que acabó dentro.
¿No te diste cuenta? La sigla resuena en mi cabeza mientras recuerdo su presencia, el desespero que me produjo su carcajada, el asco, el dolor; el miedo y las ganas de llorar. El hormigueo en las manos. El parpadeo de las lámparas sobre un pasillo desolado en donde me siento a esperar y donde comemos pizza con Gerardo, porque la vida sigue. Porque el tiempo se desploma sobre esta sala de espera y luego de caerme encima tengo que andar nuevamente al subte para regresar a casa. Me repito una y otra vez que esto no está pasando y espero, en un acto de fe, que el examen no verifique lo que la médica quiere verificar. Que no tome forma material este espectro que ha venido a asediar.
Regreso al Hospital de Clínicas al día siguiente, temprano, porque las pruebas de sangre requieren ayuno y en mi primera visita desayuné y almorcé pizza. Firmo la autorización para las muestras, que rápidamente se convierte en tres tubos llenos de sangre y un pinchazo de aguja gruesa en el brazo. “Veinticuatro horas”, dice una funcionaria a través de la ventanilla. Veinticuatro horas para verificar. Salgo caminando rápido por los pasillos, por las escaleras, por el enorme vestíbulo del hospital. Doy pasos largos, como si escapara, trazando con las piernas la medida precisa de distancia para transportarme fuera de este lugar. Pero las risas siguen sonando, la carcajada. Resuena la certeza de que, aunque me encuentre muy lejos, siempre voy a tener que regresar a esa noche y a estos días en particular. Resuena la certeza de que, en ocasiones, no es tan fácil escapar. El subte, que está a solo una cuadra desde la entrada del hospital, me permite una apertura: un parque, árboles, el cielo que adentro solo era penumbra, los autos sobre la avenida Córdoba. No pasan muchos días hasta que a Gerardo le empieza el mismo sarpullido, mientras yo todavía no tengo un diagnóstico. Cuando regresa del hospital, trae una palabra nueva: crotamitón. Que nos lo apliquemos durante tres días, del cuello para abajo. Que lavemos toda la ropa, las cobijas y las sábanas con agua caliente. Que guardemos en bolsas negras todo lo que no se pueda lavar. Al analizar el sarpullido y preguntar por nuestros muebles alquilados —habitantes de la penumbra de nuestro apartamento—, la dermatóloga los identifica como los primeros hospederos del ácaro que nos produjo escabiosis. Este es el diagnóstico final: los ácaros me invadieron el cuerpo, haciendo que un ganglio reaccionara. Veinticuatro horas después, mi médica revisa los resultados: debería prestarles más atención a mis niveles de azúcar en la sangre.
Mosquera, Cundinamarca
Parche Literario Crónica Mosqueruna
Mosquera no es solo un campo de gigantes, sino también un campo de expresiones artísticas y culturales inagotables. En las calles de nuestro municipio podemos encontrar un sinfín de personas con talentos ocultos, como es el caso de Sergio Pineda, de veintiún años.
De cabellera castaña hasta los hombros, tez clara y una voz profunda, graduado del colegio Roberto Velandia y estudiante de artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su trabajo surge en la exploración de varios lenguajes artísticos; principalmente en la pintura, escultura, cerámica, fotografía, video y artefactos sonoros. Las diferentes representaciones artísticas de Pineda se enmarcan sobre todo en el cuerpo y cómo, a partir de este, se crean identidades basadas en afectaciones mentales.
Pineda, como todo artista, tiene su propio concepto de “Arte”. Lo define como “una manifestación de la inteligencia humana, en la que la imaginación logra, desde diversos lenguajes, comunicar y reflexionar elementos de lo sensible, expresar ideas, preocupaciones, emociones, denunciar, resaltar. El arte es una manera de entender la condición humana y todos sus problemas e inquietudes, es codificar el pensamiento humano desde la creatividad”.
Al momento de preguntar sobre su rama artística favorita, el joven muestra una disconformidad: “Me gustan todas las artes en general, mi sueño es llegar a desarrollarme en todas, no me gusta esa división de artes plásticas, artes musicales, arte danzaria, etc., para mí solo es arte”.
Todos sabemos lo difícil que es proyectar una carrera en el área artística y lo arduo que es buscar apoyos. Ante la pregunta de por qué decidió estudiar esta carrera, respondió: “Pues en realidad, así como me gusta el arte, me gustan mil cosas, incluso llegué a querer estudiar física y artes a la vez. Al final elegí las artes plásticas y visuales porque considero que aglutinan varios elementos de muchas áreas del conocimiento”. Entre sus artistas favoritos y en los que basa su estilo estético, podemos encontrar referencias importantes y variadas: desde David Bowie, Madonna, P!nk, Lady Gaga, hasta Rubens, Luis Caballero, Remedios Varo, Camille Claudel y Miguel Ángel.
Pineda debutó el año pasado en las instalaciones del salón de artistas de la sabana de Funza. Hablando de esto señaló: “Fue una convocatoria para todos los artistas que viven en municipios de la Sabana de Occidente que podían participar con alguna obra, ellos, a través de un jurado, evaluaron las distintas propuestas que llegaron y escogieron las mejores, dentro de las cuales me eligieron y fue una gran experiencia, me sentí bastante orgulloso”.
¿Y cuál ha sido tu proyecto más difícil hasta el momento? Con una mezcla de cansancio y molestia en su rostro, el artista respondió suavemente: “Creo que mi actual proyecto de grado, ya que he tenido problemas para delimitar hasta qué punto quiero expresar mi experiencia personal”. ¿En qué consiste tu proyecto de grado? “Mi trabajo de grado se desarrolla en torno a cómo uno construye su autoestima e identidad cuando ha sufrido depresión y cómo esta noción está configurada por varios elementos sociales, económicos, etc. Lo que me ha costado delimitar es lo que quiero y lo que deseo exponer de mí”.
Finalmente, y tras dos horas de charla, una última pregunta: ¿qué opinas de las escuelas de formación de Mosquera? “Pues estuve hace varios años en algunas de las escuelas de formación y fue bueno, me ayudaron a desarrollar habilidades”. ¿Qué tipos de habilidades? “Habilidades sensibles, alrededor de las artes plásticas y visuales y también desde las artes danzarias, incluso estuve en el técnico laboral artístico en danza, pero por problemas de horarios y de salud no pude continuar”.
Esperamos pronto ver una nueva exposición de este joven mosqueruno, ojalá en nuestro municipio, para celebrar el talento local.
La danza es la representación artística más antigua. Todos hemos experimentado la sensación que recorre la música al entrar en nuestro cuerpo haciendo que empecemos a movernos de forma involuntaria; la música ha sido una forma única de mostrar a través del cuerpo las diferentes sensaciones y sentimientos que tenemos. Por eso ha sido indispensable que una de las ramas más importantes de la cultura mosqueruna fuera esta.
Federico Villa, de veintiún años, de cabellos y ojos negros, mediana estatura y una vibra andante llena de alegría, es bailarín integral, actor y fotógrafo. El joven nos habla de su corta pero impresionante carrera: desde los catorce años se ha dedicado a la danza urbana, la danza folclórica y la danza clásica.
—Me di cuenta de que realmente es lo que me mueve, realmente es lo que quiero y de lo que quiero vivir, muchas veces nos dicen que busques dinero para poder vivir bien, pero no siempre es así, muchas veces tienes dinero, pero no eres feliz, por el contrario, yo soy feliz, muchas veces no he tenido dinero, pero estoy contento de hacer lo que hago. Mi inspiración es mi familia, por parte de mi mamá estoy cumpliendo un sueño, ella quería ser bailarina y hoy yo lo soy.
La danza que ha evolucionado a través del tiempo nos ha llevado a tener varias ramas, divididas en diferentes formas y movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo buscando la expresión.
—¿Cuál es tu tipo de danza favorito?
—Mi tipo de danza favorito es la danza urbana, porque es la rama de baile donde mejor me desenvuelvo. En la danza clásica tienes que ser muy rígido. Tus movimientos tienen que ser muy controlados. En la danza folclórica ya vas un poco más hacia la tradición, a lo que llevas viviendo desde tus ancestros, mientras que la danza urbana rompe todo esto, es más de lo que sientes, no digo que en las otras dos no puedas demostrar lo que sientes, sí lo haces, pero en esta tengo una afinidad más corporal: estoy físicamente más predispuesto a hacer ciertos movimientos y poder interpretar ciertas canciones.
Pero este joven mosqueruno no está en los inicios de su carrera, de hecho, su nombre ya puede ser escuchado en la industria cultural alrededor de la danza.
—A hoy son varios los eventos importantes en los que he tenido la oportunidad de bailar, pero si marcamos uno en específico es el haberme presentado en Kimera Food & Drinks, en Funza, Cundinamarca. Allí compartí tarima con Lionfiat que es un cantante joven de dancehall que está surgiendo y que, por ejemplo, está grabando con Afaz Natural. Hasta el momento ha sido mi presentación más importante porque es en los escenarios donde se reconoce el trabajo. No es fácil estar parado al lado de alguien así y es una muy buena referencia.
Y aunque este evento fue el más importante, no es el que precisamente ha movido su alma.
—Tengo dos, Neiva o Pereira, pero creo que más Neiva, el año pasado. Competimos en la Copa de la Paz, quedamos de terceros a nivel grupal y quedamos de quintos a nivel dueto. Creo que esa experiencia ha sido la que más me ha gustado porque fue el primer viaje con Latinfire, lo que hizo que con mis compañeros nos uniéramos más y, también, porque en ese momento estaba en una relación amorosa con alguien del grupo; así que pude disfrutar mucho con esa persona, tanto en el baile como en el viaje.
Bailar, moverte, expresarte, requiere un estudio previo; después de mucho tiempo hemos aprendido a estudiarla, moldearla y clasificarla, aunque muchos subestimen su legitimación como carrera, la verdad es que la danza también cuenta con problemas modernos:
—Yo creo que el desafío más grande de la danza urbana, podemos decir que es el exceso de información. Hay mucha información de donde salen pasos y otro tipo de cosas y uno no sabe realmente cuál es real y cuál no, entonces es un desafío muy grande averiguar la raíz de todo. Yo creo que mi aporte a la danza es construir un bailarín, dar una información correcta y no solo transmitir un paso porque es un paso.
—¿Cómo ves la danza en Mosquera?
—Por lo poco que he conocido, siento que la casa (secretaría) de la cultura municipal, puede proyectarse un poco más en la formación de bailarines y no en la simple producción de bailes.
—¿Qué le dirías a las otras personas para que se animen a bailar?
—Bailar es una forma de soltar. Sueltas problemas, sueltas situaciones emocionales, espirituales, mejor dicho: sueltas tu vida, prácticamente, y te enfocas solo en el momento. Creo que la invitación para niños, jóvenes y adultos es disfrutar de un arte tan bello como es bailar, además de que esto los puede llevar a conocer personas increíbles y a vivir experiencias inolvidables.
¿Cuál es el primer sonido que escuchamos al nacer? ¿Aquello que nos conecta con este plano físico y nos avisa que estamos vivos? Tal vez lo primero que el humano puede escuchar siendo consciente es la voz de sus semejantes. Por medio de la voz podemos transmitir diversos sentimientos y expresarnos, no solo con las palabras que usamos cotidianamente al hablar, sino también con la sensibilidad a la que nos podemos acercar cuando cantamos.
Así es Esteban Rozo López, de veintiún años, residente del municipio de Mosquera. Un joven que disfruta el arte en todas sus formas, y muestra su amor por este, específicamente, por medio de su música. Esteban es guitarrista, compositor y cantante. Su estilo está influenciado por el reggae, con toques de blues y boleros. Es un joven de piel morena, estatura media y ojos cafés. Camina por nuestro municipio con una guitarra a cuestas y varias letras de canciones para entonar.
Nuestro encuentro se dio de manera casual una noche de miércoles en uno de los lugares más concurridos del municipio.
—¿Por qué te gusta tanto la música?
—Es una respuesta complicada, yo lo suelo resumir con la palabra “magia”, no sé si es porque es lo que más me apasiona, pero cuando canto me lleno de sensaciones incomparables. Nada me hace sentir tan yo como la música, nada me hace estar más aquí; es en gran parte la razón de mi existencia.
Al ahondar en sus recuerdos encontramos su inicio como escritor.
—Siempre me llamó la atención escribir canciones y hace dos años una ruptura amorosa me empujó a escribir las primeras; desde entonces lo que más disfruto hacer en la vida es música, aunque de alguna manera sea la tarea más compleja.
Pero escribir no es fácil, no es un trabajo sencillo y, mucho menos, rápido. Escribir es dedicar tiempo y él ha hecho de la constancia su bandera, aunque muchas veces le cuesta encontrar el momento adecuado para dejar fluir la pluma. Según sus propias palabras, “escribir es una forma de desahogo y expresión que con música se proyecta mejor”.
—¿Cómo es tu proceso creativo?
—Bueno, en mi caso comienzo por hacer la armonía. Inicio componiendo la base musical de la futura canción. Con eso no suelo ser tan exigente. Ya teniendo música, voy tocando en bucle para encontrar no lo que me quiere decir esa armonía, sino lo que dice puntualmente a partir de lo que me hace sentir. Ese proceso puede durar un día, así como puede durar una semana… o más. Ya estando un poco más seguro con lo anterior, me aventuro a buscar la letra y digo buscar porque comienza como un juego de improvisación. Entonces voy improvisando y empiezo a observar todo lo que tengo alrededor de donde me encuentre, a escuchar, a sentir.
Básicamente dejo que el silencio hable.
—¿Qué es lo más difícil en todo el proceso de composición de una letra?
—Lo más difícil es encontrar esa primera frase, la que da inicio a la canción. Es algo interesante porque es como si la canción se hiciera sola. Yo solo soy un medio de transporte, un vehículo. Cada palabra que se queda en la canción es porque ella me lo impone, con autonomía y, si una palabra falta o sobra, la misma canción se incomoda y me hace expulsarla. La letra es lo más complejo para mí, siempre busco que lo más especial en la canción sea la letra. Para mí esa es la parte más importante. Durante todo el proceso, voy formando un vínculo con la canción que facilita más la búsqueda. Al final solo queda esperar y seguir hablando con la canción. Ella también me dice cuando está lista y ese momento es muy bonito. Nada me hace sentir tan lleno.
—¿Aproximadamente cuánto dura el proceso?
—Yo creo que eso siempre depende de la obra. Nunca he visto que alguien tenga un dominio completo sobre la creatividad. Más bien creo que es al revés: el artista tiene que ser susceptible a las señales de la obra.
—¿Te dedicarías de lleno a la música?
—Es un sueño. La música tiene varias áreas en las que puede desarrollarse y, si yo tuviera la oportunidad de colgarme a una, sería maravilloso.
—¿Qué le dirías a las personas que quieren escribir?
—Que pierdan el miedo y escriban todo lo que puedan. Es como cualquier otra disciplina artística: solo se mejora con la práctica.
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Crónica
Estábamos con mi mamá en la cocina de nuestra casa. Yo tendría unos once años. Mientras ella cocinaba, yo leía en voz alta el periódico del colegio, que esta semana incluía un artículo sobre el VIH. La puerta se abrió. Era mi papá. Recuerdo su ira cuando vio lo que leía. Mi mamá habló de que era mejor que yo tuviera esa información, que de todas formas habían enviado del colegio, pero él estalló con palabras de hierro. Aunque no sé lo que dijo, sí recuerdo que cuando hubo callado la onda explosiva continuó cimbrando las vigas de la casa y que no me atreví a tomar el papel de nuevo.
Un diciembre, diecinueve años y muchas vidas después, amanece y tengo pereza de levantarme. Finalmente lo hago y voy al baño. Luego de orinar, cuando me paso papel higiénico para secarme, siento una molestia. Busco entre las gavetas del baño un espejo redondito, de bolso, y me acurruco para observarme. Está oscuro y no veo nada, entonces voy por una linterna. Con el espejito en vilo sobre los calzones escurridos y la luz en una mano repito la operación. Lo único extraño es una ampollita blanca.
Desde el día anterior tenía un par de pelotas a los costados del cuello y me molestaba la garganta. Mi tía había tenido amigdalitis y quizá me había contagiado. Aunque me parecía exagerado, pedí en la EPS la cita médica más próxima, que era dentro de diez días. Además, le avisé a Martín, con quien estaba saliendo; eran tiempos de covid.
Veinticuatro horas después y tras ver la ampollita, buscaba una consulta en Profamilia. La más cercana era en seis días. Estuve tentada a buscar en internet, pero pensé: “terminarás convencida de que tienes cáncer de próstata”.
A Martín lo conocí entusada de mi último amor, y se lo dije. La primera vez que tuvimos sexo fue en mi casa. Nunca antes había tenido que convencer a nadie de quitarse la ropa, pero Martín se excusaba en el frío y rehuía prescindir de su camisa. Quizá no compartía conmigo la fascinación por sentir una piel deslizarse por la otra, el tacto compartido que hace difusos los límites del cuerpo.
Usamos un condón que estaba al fondo del cajón de las medias. Después él mencionó no haber visto esa marca, entonces le expliqué que soy alérgica al látex o a algún componente de los condones habituales, y que había descubierto estos y las droguerías de la ciudad donde los vendían. En realidad, los había descubierto mi último amor, pero no se lo dije.
La siguiente vez que nos vimos me esperaba orgulloso con una caja de condones hipoalergénicos de cualquier marca. Me contó que en la droguería donde preguntó no había de los que yo tenía, entonces había elegido estos. El sexo y los condones fueron un desastre. Sin embargo, esa noche conversamos largamente. Recuerdo que me habló del temor a la impotencia y escuchándolo perdoné, en silencio, su pobre búsqueda. Comimos pizza y nos reímos viendo una película. Me acompañó hasta afuera. Se acercó para darme un beso de despedida y culpé al tapabocas por no dárselo, aunque en realidad la niña de once años que fui sintió vergüenza con la portera, que nos observaba fijamente. Fue el último día que nos vimos.
Un día después de haber descubierto la primera ampollita, ya son cinco o seis. Secarme con papel higiénico es una tortura y me resulta imposible sentarme en la mesa del computador, por lo que trabajo todo el día acostada, con falda y sin calzones.
Sigo pensando que no debo buscar en internet, pero otra voz dentro de mí argumenta: me dedico a investigar, tengo criterio para seleccionar las fuentes. Las fotos que encuentro me hacen pensar en un ser humano que devino coliflor y con la verdura en mente entro en pánico.
Todos los días, varias veces, acurrucada, con el espejito de bolso sobre los calzones, linterna en mano, contemplo las mismas cinco o seis ampollas. A diario llamo a ver si alguien ha cancelado una cita y aguardo en el teléfono con el corazón palpitando y la respiración agitada. Ya me puse todas las faldas que tengo.
“Martín, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste exámenes?”.
Para sobrellevar la angustia he documentado cualquier posible síntoma, incluyendo aquellos que pueden no serlo. Le leo a la doctora mi lista, comenzando por las fechas de la primera y segunda vez que me acosté con Martín. Ella escucha atenta y me pide desvestirme y ponerme una bata (prenda absurda que cubre la mitad superior del cuerpo, que de todas formas una no tiene que desnudar).
Me “acomodo” en la camilla, una máquina de tortura medieval diseñada para mujeres que son, al menos, cincuenta centímetros más altas que yo, y en la que dos tenazas metálicas sostienen las piernas en una posición inverosímil. Allí tumbada noto que no me quité las medias. No sé por qué, pero mientras una brisa helada sopla mis genitales expuestos, yo pienso en las medias que no me quité y me siento ridícula.
Entre mis piernas asoma la cabeza de la doctora. Afirma ver las ampollas (¿Que llevo una semana delirando sería mejor diagnóstico?). Sus guantes de caucho tocan cuidadosamente y luego, sin asomo de piedad, presionan el punto exacto del dolor. De un salto retrocedo hasta casi golpearme contra la pared.
Ya vestida, con el corazón palpitando fuerte y de regreso junto al escritorio, escucho. Mi mente inicia una huida frenética y el mundo se detiene. La doctora cree que tengo herpes. Sí era cáncer de próstata. Los síntomas, incluyendo las pelotas de la garganta, coinciden, alcanzo a escuchar. Comenzar a tomar un medicamento, hacer exámenes para confirmar el diagnóstico y tomar muestras de sangre para descartar otras enfermedades.
Yo quiero saber si voy a contagiar a otras personas, si necesitaré tomar medicamentos por el resto de mi vida, si tendré que decir que tengo herpes cada vez que me pregunten por mi condición de salud. Ella explica, de forma incomprensiblemente pausada, que el virus siempre estará en el cuerpo y que, de hecho, puede estar hace tiempo. Que hay un herpes tipo 2, que se expresa en los genitales, y un herpes tipo 1, el de la boca. Luego calla, dice que no dirá más, por ahora, “para no aumentar la ansiedad”.
Me arrastro hacia la salida. “Regresar con los resultados de los exámenes”. Estoy en la puerta cuando me dice que me admira, porque sabe que duele muchísimo. Entonces, finalmente, se me derriten los ojos.
Tengo una reunión en mi nuevo trabajo en media hora y debo apurarme. De fondo suena música de fin de año. ¿Cómo son las horas luego de que una persona se entera de que tiene VIH? Yo aún no tengo un diagnóstico, la doctora sospecha herpes y yo ya no sé cómo vivir.
En la sala de espera de la EPS logro sentarme con el filo de la cola en el borde de una silla (en el Transmilenio viajé de pie, no tuve el valor de intentar otra cosa). Me llaman al consultorio, donde aguarda un doctor que quizá tenga mi edad. Anota algunos datos en el computador y me pregunta la razón de mi visita. Le digo que tengo ampollas en la vagina (y mientras lo hago pienso que la palabra es imprecisa, que es en la vulva, pero la claridad, que sé políticamente importante, no me libra de tenerlas). Fue el último momento en que vi sus ojos, que ahora están clavados en el teclado.
A la coronilla de su cabeza le cuento que tuve una cita particular y que la doctora me pidió unos exámenes. Se mueve, está incómodo y me interrumpe para decir que sin remitirme a ginecología no puede enviar pruebas. Como me aterroriza pensar en la espera para una cita con especialista, le extiendo el papel: VIH, tuberculosis y hepatitis. Dice que bueno, que esos sí los puede enviar, pero que antes debo tener una cita con psicología. Ruborizado y sin salir del teclado interroga: “¿Aún tiene las lesiones?”. Le digo que sí. Entonces aprovecho para decirle que me preocupa la espera hasta conseguir la cita con psicología y me contesta, ¿para tranquilizarme?, que seguramente los primeros días del otro año ya tendré los resultados. Sin la remisión a ginecología me despacha: “Si siente dolor pida otra cita”.
Audio de WhatsApp: “Martín, la doctora cree que tengo herpes. Yo creo que es bueno que te examines, porque puedes ser asintomático” (palabra que aprendí con la pandemia). El diálogo sigue: “me los haré, porque soy responsable, pero debió ser una reacción al condón”. “Martín, la doctora tiene razones para creer que es herpes y ya comencé a tomar el medicamento para tratarlo”. “Ana, ¡no me culpes!”. “No te culpo. Te sugiero que te examines”. “Si es eso, debiste contagiarte de tu tía”. “¿Me contagié de herpes genital de mi tía que tenía amigdalitis?”.
En la EPS espero sentada porque el medicamento está haciendo efecto. Paso al cubículo. A mi lado está un viejito al que le sacan tubos y tubos de sangre. La enfermera lee el listado de mis exámenes y, emocionada, exclama: “¡Está embarazadita!”. Le digo que no, que lo que pasa es que tengo herpes. Aún no han salido los resultados, pero ya me monté al bus y lo digo en voz alta, a ver si me hago a la idea. Percibo cómo sus ojos se abren cuando respondo, entonces hago énfasis en la última palabra: ge-ni-tal. Ella susurra cuando informa a su compañera la razón de los exámenes. Cree que me protege hablando por lo bajo.
Una oleada de rencor me recorre. Odio a esa mujer que piensa que este tipo de exámenes solo se los hacen embarazadas y luego susurra, pero también pienso que seguramente es cierto y eso me molesta aún más. Quisiera derribarla y que el viejito se cayera con ella, salir corriendo y gritar en medio de la calle hasta que todo desapareciera. Pero sentada y en silencio aguardo la punzada.
La cita con la “psicóloga” es telefónica. Me pregunta si uso preservativo, cuántas parejas he tenido en el último año, cuántas en la vida. Esta vez el feminismo no me libra del impacto de estas preguntas. Me habla de los riesgos que asumo al acostarme con otro hombre (no es que esto importe, pero es la primera persona con la que salgo luego de una relación estable de… no importa). Es ella quien me dirá los resultados de la prueba de VIH. Se despide: “Que Dios la bendiga”.
Cuando finalmente llega el día y hora de la entrega de resultados, no recibo ninguna llamada. Dos horas y media después timbra mi celular. La misma “psicóloga” se confunde de paciente y lee los resultados de otra persona. “Que dios la bendiga”.
Estoy sucia. No logro concentrarme en el trabajo. Una amiga viene a verme, le cuento lo que ha ocurrido y tengo la necesidad de aclararle que limpié la casa antes de que llegara. Me siento contagiosa, poseída por un bicho invisible que vivirá conmigo para siempre. Creo ver un olor que sale de mis entrañas y llena todos los ambientes. Imagino miradas en la calle. No quiero visitar a mi familia porque temo que lo descubran. Quizá lo noten en el brindis del 31 de diciembre, cuando yo no tome nada.
Y, además, me siento ridícula. ¡Es solo herpes! Las personas que tienen fuegos en la boca no andan advirtiéndolo, a pesar de que un beso basta para contagiarse. Pero este es un virus de transmisión sexual y, como dice Diana Salinas en su crónica sobre el aborto, marca con letra escarlata mi existencia. Leo que es un padecimiento común entre las trabajadoras sexuales. Eso dicen, al menos. La niña de once años, tan bien portada, no se libró de contraerlo.
El rastreo hacia atrás solo se hace para enfermedades que comprometen la vida, pero yo considero que, ya que el examen de Martín salió negativo, hay que avisarle al último amor. Tengo miedo de que a través de él otra mujer se contagie. Espero dos o tres días, para que su año no comience con esta noticia. Pienso con cuidado lo que escribiré, me esfuerzo en no ser alarmista: puede ser un virus que estuviera en mi cuerpo antes de conocerlo y, en ese caso, lo más probable es que no lo haya contagiado, pero también se me pudo pegar de él. Me responde diciendo que gracias por la información y que se hará el examen cuando regrese de vacaciones, pero media hora después ha buscado en internet y estoy en el teléfono tranquilizando a un hombre (yo, que viví una semana de pie y pienso que nunca más tendré sexo) que se queja de recibir esa noticia un tres de enero, quiere saber si luego de él he estado con alguien más (¿tiene derecho a preguntarlo?) y está genuinamente asustado de estar enfermo. Su examen también salió negativo.
“Indeterminado”, dice el resultado de mis pruebas de sangre para herpes genital. La ambigüedad abre una ventana de esperanza que con el paso de los días se siente como agónica incertidumbre. Finalmente llega la fecha del control en Profamilia y, además del incierto resultado, regreso con una lista de preguntas. Para la mayoría la doctora confiesa no tener respuesta; la ciencia no la tiene. Respecto al resultado del examen, puede deberse a lo reciente de la “crisis” y el hecho de que hasta ahora mi cuerpo comienza a tener anticuerpos para resistir las que podrán venir en el futuro.
Según la Organización Mundial de la Salud, otros 500 millones de personas en el mundo tienen herpes tipo 2. Estoy entre el 13 % de la población del planeta, de entre 15 y 49 años,[1] que porta el virus. La mayoría de las personas diagnosticadas somos mujeres, porque la transmisión hacia nosotras es más eficaz[2] y porque con más frecuencia los cuerpos con pene son asintomáticos. Portar el virus triplica la probabilidad de que nos contagiemos de VIH. Aunque el uso del condón puede ayudar a prevenir el contagio de herpes, el virus pasa de un cuerpo a otro a través del roce de la piel.
[1] “El herpes afecta a miles de millones de personas en todo el mundo” (OMS, 2020), https://www.who.int/es/news/item/01-05-2020-billions-worldwide-living-with-herpes
[2] “Virus del herpes simple” (OMS, 2022), https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller “Transitar la espiral creativa para hallar sus raíces”
Ser libre es poder escoger libremente de quién ser esclavos… No sé dónde escuché esa frase, creo que mi subconsciente me la dictó.
Soy hija del amor, supongo. De la pasión, del ardor, de la efusión, del enamoramiento prematuro, de otra forma no imagino a una chiquilla de dieciséis años embarazada. Soy hija de la ingenuidad, de la inexperiencia, del idealismo, de la inocencia, soy hija de la manipulación, del engaño, soy hija de un depredador.
Imagino a mi madre embarazada, la imagino muy a menudo, pienso en ello y me estremezco. Puedo percibir de manera muy clara el desasosiego en sus ojos, la angustia que le recorre cada uno de los poros de la piel, puedo ver en ella el miedo, y el no saber qué hacer.
A esa edad era difícil que viera con claridad, me la imagino horas enteras con la mirada perdida, la sensación de zozobra, rascándose entre la rodilla y la entrepierna, subiendo y bajando su bata de flores sin darse cuenta de que la piel con el paso del tiempo y de las uñas se ponía roja y ya no rascaba, dolía.
Sé que no la pasó bien, lo supongo, tengo días en que creo que lo recuerdo… Sin embargo, ahí estaba, creciendo.
Sé que pensó en un millón de plantas abortíferas para no traerme al mundo, pensó en un centenar de soluciones que no me incluían, y no la culpo, porque sé que a esa edad ningún sueño empieza con un bebé. Hizo lo que pudo y lo respeto, creció siendo esclava y lo heredó.
Crecimos siendo esclavas, y con alegría puedo decir, sobrevivimos las dos.
He sido esclava, de mi madre, de un esposo, de las circunstancias, del trabajo, de la familia, de mi cuerpo, de mis amigos, de mis amores, de personas que creía que me amaban y que al final no me amaban tanto. He sido esclava, he cargado con recuerdos que son como grilletes amarrados a los pies, esclava de preguntas sin respuestas o de respuestas acompañadas de un frío sepulcral que jamás logré entender.
¡Y no!
Por más que lo he intentado no lo he logrado soltar, no he logrado despegar.
A mis trece quería escapar, sentía que las alas ya sobrepesaban, quería abrirlas y lanzarme al abismo, arrancar y volar.
¿Estaba preparada? Tal vez no.
Me sentía preparada, que es bien diferente, pensaba que nada malo podría pasar, estaba superencarretada con los relatos de mis amigas y sus aventuras divertidas, esas que incluían chicos, alcohol y baile. Me empezó a molestar demasiado el encierro, al que fui sometida desde muy niña.
Cuando mi mamá se iba a trabajar dejaba todo con llave, no me era posible salir ni a la tienda.
Me dejaba lista de tareas, que incluía hacer el almuerzo, lavar la ropa, arreglar la casa y alistarme para el colegio. A la hora indicada venía ella misma o un vecino de confianza a abrir la puerta.
Amaba ir al colegio, me llenaba de energía, de realidad, de libertad. No me gustaba que no hubiese clase o que nos soltaran temprano, porque yo volvía al encierro. Mi hora de retorno a casa cada tarde era superestricta, no podía salirme de los horarios previamente establecidos.
Yo solo ansiaba salir del aislamiento, de la doctrina de mi madre, escapar de ese ser autoritario que jamás me permitió ir a ningún lugar sola. Nunca se atrevió a decirme a qué le tenía tanto miedo, nunca hubo permiso para una fiesta, para una reunión o para la casa de los amigos, siempre tuvo miedo. Tal vez era su propio miedo que no le permitía confiar.
Jamás me dejó un novio, el régimen era extremo y estricto, se me exigió ser la número uno en todo. En el colegio, en la casa, en la vida; debía ser estudiante, ama de casa y niñera, y todo, con el mejor resultado.
Crecí bajo el antiguo régimen educativo donde se creía, mi mamá lo creía, que la letra con sangre entra. De modo que aprendí a obedecer sin refutar, sin contradecir, sin objetar; obedecer era obedecer.
Por esa razón quería volar. A menudo me sentía prisionera, cautiva, reclusa.
No me pude adaptar a esa locura de encierro que proponía mi mamá.
En uno de esos días de encierro, botada sobre el piso de mármol frío, entendí que ella jamás iba a cambiar de opinión. En su afán de cuidar, no cambiaría su forma de pensar.
Apenas tenía trece, no tenía pechos, no tenía malicia, no sabía lo que era la vida, estaba encerrada entre cuatro paredes con la seguridad absoluta de que allí nada malo pasaría.
¿Qué de malo podía pasar? A los trece no había sucedido nada más que un par de cortadas con el cuchillo por no poder pelar bien las papas, o una que otra jalada de pelo por dejar la ropa con jabón, un regaño absurdo por no trapear o limpiar bien el polvo; y lo más duro: una fuetera con rejo, cable de plancha o cualquier otro artefacto que sirviera para castigar, si alguna materia me quedaba por debajo del 4.3.
A los trece aprendí que para que todo saliera perfecto había que ser más diestra en la cocina, en el lavadero y en la casa... ¡Ah! Y que no podía irme mal en el colegio. De ese modo tendría una vida tranquila y sin represalias.
A los trece aprendí que, si quería salir del encierro, si quería volar, debía cambiar de táctica. Debía buscar la manera de abrir los barrotes.
Tenía una madre demasiado psicorrígida con una suspicacia que la llevaba a sospechar de todo y de todos.
A los trece entendí que para empezar a vivir debía empezar a mentir.
Quería tener los mismos temas de conversación con mis amigas, quería tener algo que contar, quería tener novio, quería aprender a besar.
Quería idear planes y estrategias para volarme de casa, incluir todo tipo de parafernalias, tener amigos, muy buenos amigos, cómplices, compinches y, por supuesto, excusas, esas que me dieran alas de libertad.
Para eso necesitaba destrezas impecables, un muy alto grado de suspicacia, y una mirada fría al mentir. Mi mamá era la mejor atrapando y oliendo las mentiras, yo debía superarla y ser mejor, mucho mejor. Ella me llevaba ventaja, y años de experiencia que yo no tenía, de modo que debía adquirirla.
Ese día, tumbada en el piso imaginé que aprender todo eso debía ser como aprender matemáticas, lento pero seguro, se empieza con algo sencillo y luego le vas imprimiendo dificultad.
De modo que con el paso del tiempo sabes que si haces todo bien no puede fallar, las matemáticas son exactas, en la vida debía ser igual.
Ideé un plan y lo eché a rodar.
Fue así como comencé con pequeñas cosas, con pequeños retos que me sacaran en la tarde y luego les fui poniendo complejidad, hasta que algún día logré quedarme por fuera de casa sin que me atrapara. Aprendí a ponerle algo de amitriptilina a su jugo de la noche. Había noches en las que me iba de fiesta y simplemente salía y entraba con llaves mientras ella dormía.
Sentir la libertad fue una droga que no pude dejar de consumir; me volví adicta a ella, la necesitaba en mis venas. Empecé escapando los fines de semana, luego uno que otro viernes y con el tiempo y la práctica quería estar muchas noches por fuera, iba con mis amigos a sentarnos al atrio de la iglesia a ver gente pasar, a compartir una cerveza entre seis, y tener dinero máximo para comprar tres, reír y regresar.
Se volvió rutinario, divertido y amistoso, no incumplía con nada de mis tareas matutinas, seguía con el promedio alto en el colegio, y aparte de tener sueño y de que se me notara, no había sucedido nada más.
No supe en qué momento empecé a crecer, mi periodo había llegado antes de cumplir los trece y mis amigas decían que con el tiempo las tetas se empezarían a ver, que el cuerpo se me iba a formar mejor y que de ser una flacucha insípida iba pasar a ser una mujer hermosa y monumental.
¡Pufff! Mintieron, o no le acertaron a nada.
Las tetas no me crecieron, odiaba mi cabello suelto y de manera regular usaba ropa ancha para que nadie notara mis enormes caderas, me sentía avergonzada de mi cuerpo. Mis amigos del atrio decían que había heredado los pechos de mi papá, nunca me había interesado nadie, nunca vi a ningún amigo con ese gustico libidinoso, mis amigas hablaban de novios, de besos, de sexo y yo me sentía literalmente avergonzada del tema.
De ellas nació la idea de perder la virginidad, todas al mismo tiempo, era algo realmente placentero, y había que practicarlo antes de los quince para no llegar ni ingenua ni novata al acto, porque a los chicos no les gustaba eso; me quedaba perpleja cuando echaban sus relatos.
En más de una ocasión quisieron enredarme con alguien, y aunque no me sentía cómoda, tampoco sabía decir que no.
A los trece fueron y vinieron algunos besos, entre aquellas noches de aquelarre, pero nada más, a los trece no sabía qué cuidaba, pero ese subconsciente que no me fallaba me indicaba que algo debía cuidar.
¿Qué de malo le veía mi madre a eso que yo suponía normal?
Según mi mamá, a los trece era muy pequeña para ir a tertulias de los amigos o fiestas de quince años, estaba muy pequeña para saber del amor, del sexo, de los embarazos y de la realidad. La información siempre vino de afuera, no entendía por qué debía desconfiar, y como no lo entendía, pues no desconfiaba de nadie.
Todas las personas me parecían amigables, hasta las mismas que mi mamá trataba con recelo y distancia. Mi mamá debió pensar que la edad es solo un número, y que, para los peligros, la burbuja y la cárcel construida jamás serían seguras. Debió pensar que necesitaba confiar con todas sus fuerzas en una sola persona.
EN MÍ.
Era a mí a quien protegía, era yo su mayor miedo.
Era mi futuro, su frustración.
Era la frase de “no tropieces con esa piedra” sin saber cuál era la piedra o cómo distinguirla, por si la llegabas a ver.
Era el silencio de las acciones que un niño no puede ver.
Con el tiempo comprendí que los predadores vienen de cualquier parte, se crían en cualquier familia, incluso en la propia. No los ves porque no te prepararon para verlos, esa clase la omitieron. Son ocultos porque se esconden a la vista de todo el mundo. Y luego te das cuenta de que son personas muy amables y amistosas; esas que ven en medio de tu blusa y se quedan fascinados por la suavidad de tu piel.
Esas que de vez en cuando te regalan flores, chocolatitos o peluches, porque tu sonrisa es muy bonita y te dan detalles para que sonrías una vez más.
Esos depredadores a los que no les importa nada y que en su soledad o en su intimidad fantasean contigo y con tu falda verde de cuadritos, con la que vas siempre a estudiar. Mucho después, cuando tienes el depredador encima, es que comprendes que toda la seguridad que parecía inquebrantable, no lo es.
Que todo el cuidado que te tuvieron no es suficiente para alguien diestro y manipulador, te das cuenta de que debiste desconfiar de las flores, de los dulces, de los ositos de peluche, te das cuenta de que de eso tan bueno jamás dan tanto…
A eso fue a lo que yo le llamé crecer.
Armenia, Quindío
Taller Café y Letras Renata
Para finales de 2006, Colombia buscaba dar fin a un capítulo de violencia con uno de los actores armados que, desde la clandestinidad, es decir, sin las ataduras que imponen las normas tanto del Estado como internacionales a las partes en conflicto, se encontraban en igualdad de condiciones para el combate.
Los personajes de este relato se entregaron voluntariamente a las autoridades colombianas y quedaron a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en una cárcel de máxima seguridad.
Su recibimiento generó una pesadilla operativa, debido a la relevancia de los personajes en el proceso de paz que se adelantaba, por lo cual, la seguridad para recibirlos y velar por ellos debía ser máxima. La cárcel contaba con unos mil cien reclusos, desde ladrones de barrio, ladrones de corbata, guerrilleros, matones a sueldo, casi todos condenados a varios años de prisión. Entre sus paredes se acumulaban muchas ganas de venganza contra los actores de este conflicto.
El suboficial encargado organizó la requisa de los recién llegados con instrucciones claras sobre los elementos que se podían ingresar y los que no; el proceso de paz era ajeno a los reglamentos de las cárceles, por consiguiente, era ineludible hacer algunas excepciones para facilitarlo.
Recalcó en sus hombres el trato a estas personas y lo que podrían recibir de ellas, en un intento por obviar problemas del operativo. Lo que no pudo anticipar fueron los comentarios de quienes se esperaba fueran precavidos con sus conversaciones. Se encontró con una realidad diferente.
Recordaban abiertamente los crímenes realizados, hablaban de torturas y mutilaciones, como si estuvieran haciendo la lista del mercado y en sus comentarios no se notaba arrepentimiento. Esto molestó a los oficiales.
Una vez el suboficial dio a sus superiores un parte de “recibidos sin novedad”, la cárcel tomó un matiz que dificultó el sueño en las noches sucesivas.
Como el proceso de paz exigía que los autores de innumerables crímenes pidieran perdón en público a las víctimas, pasado un buen tiempo en prisión, se hizo necesario trasladar algunos a diferentes ciudades, donde se llevarían a cabo, con la población civil, los actos protocolarios que exigía el proceso.
—¡Orden de servicio número tal! —leía el oficial encargado de la compañía al frente de sus comandados.
—¡Misión: trasladar a los privados de la libertad a la locación indicada! —Y explicaba los pormenores del desplazamiento desde la cárcel hasta el punto ordenado.
—La logística se encuentra lista, los internos ya están en el bus, el vehículo de avanzada y el personal de guardia, dispuestos. ¿Qué ordena? —indicó el funcionario encargado del material de guerra e intendencia, con la actitud enérgica que lo caracterizaba, mientras el cuadro de mando aseaba su fusil y preguntaba:
—¿Verificó las comunicaciones? ¿Llevamos cargadores y equipo suficiente para una semana de viaje? (Aunque el viaje estaba previsto para tres días).
—Todo listo y verificado según orden de desplazamiento.
Con voz firme y segura, el suboficial ordenó al personal una formación para dar instrucciones finales tendientes a mantener a sus hombres motivados y atentos a lo que se pudiese presentar en el camino:
—Actitud de combate durante el movimiento, señores, por si nos vemos obligados a reaccionar. Que Dios y la Virgen nos acompañen y nos guíen para llegar a buen puerto, Amén.
Al día siguiente, la caravana llegó a su destino luego de parar en otra cárcel para descansar y reabastecerse.
La ceremonia inició en la cancha municipal y, como era de esperarse, había muchos medios de comunicación, autoridades municipales, departamentales y nacionales, el clero, muchos curiosos y lo que más preocupaba… “las víctimas”.
El ambiente era tenso y el día se encontraba nublado. La ceremonia fue bastante conmovedora y con momentos difíciles debido a las heridas que deja la guerra. En los ojos de muchos se podía ver un odio intenso… una rabia demostrada en las expresiones corporales de quienes lo habían perdido todo: su familia, animales y tierra.
Al final, de un lado se pidió perdón y del otro se otorgó. Muchas lágrimas de parte y parte, muchos sentimientos encontrados y mucha tensión para los encargados de la seguridad, la Policía Nacional, el Ejército, pero, sobre todo, para los guardianes que cargaban la responsabilidad de la custodia.
De regreso en el bus, y luego de las tensiones propias del momento, la situación se tornó algo distinta. El ambiente estaba tranquilo, hasta que aparecieron algunas risas y muchos comentarios:
—¿Sí vieron la cara de ese cabrón diciendo que me perdonaba? Pobre malparido, antes que agradezca que le perdoné la vida, que bien merecido tenía que lo matara.
Más risas, una voz desde otro puesto del bus decía:
—Huy, pero a mí sí me conmovió la viejita diciendo que nos perdonaba por matarle toda la familia.
—¡Qué perdón ni qué mierda! ¡Esos perros ayudaban al enemigo! No merecían otra cosa, y la hija menor, por perra. Esa era la moza del cabecilla.
Comentarios de ese calibre, y aún más grueso, se dejaron escuchar durante un tramo del camino, hasta que uno de los funcionarios, de manera muy respetuosa, pero enérgica, les increpó:
—¡Señores! ¡Les pido un favor, guarden sus comentarios para ustedes! Los funcionarios no tenemos por qué escuchar sus expresiones y mucho menos si las mismas tienen que ver con procesos judiciales.
Un silencio incómodo se apoderó del bus… luego vinieron comentarios normales de cualquier viaje. En la mente del suboficial, quedó una pregunta: ¿Será posible el perdón para quien no muestra arrepentimiento sincero?
Yopal, Casanare
Taller Tinta de Yopos
Cinco de diciembre de 2020, ingreso de nuevo al quirófano, he pasado por esto varias veces. Poco antes de entrar a un remedo de eternidad inerte, es inevitable pensar ¿regresaré? Técnicamente estaré muerta por un tiempo. No tendré conciencia, mi cuerpo sufrirá torturas que no sentiré gracias a la anestesia, estaré entubada, canalizada, sometida a apuñalamiento con un bisturí, extraerán tejidos, la sangre fluirá y unas pinzas con una sutura precisa evitarán el desangramiento.
Mi corazón se acelerará, como cuando termino un trote largo; a mi edad las carreras están fuera de contexto, de ahí el cansancio que experimento después de una cirugía. Apenas despierto, miro a mi alrededor; me alegra saber que estoy en una sala de hospital. Significa que sobreviví.
En mi última cirugía, según lo acordado con el médico en la sala de consulta, realizarían un procedimiento sobre mi seno que incluiría retirar conductos mamarios afectados. Ya en salas de cirugía, el doctor con rostro inexpresivo palpó mi pezón y dijo: hay un tumor, retiraré el pezón; me puedo equivocar y eso no sería necesario, usted decide si acepta o no.
Un nudo se me atravesó en la garganta, quise llorar, un pezón no es vital, ¿por qué me afecta tanto? Es parte de mi femineidad, perderé una pequeña porción de mi cuerpo de la que siempre me sentí orgullosa. Ya me han cortado el estómago, extirpado las trompas de Falopio, los ovarios, el útero, la vesícula, y a ninguno le hice duelo, aunque fueron parte de mí, perderlas no significaba una mutilación, el pezón, sí.
No pude evitar imaginar cómo se vería mi seno. Quince años atrás padecí un cáncer ductal infiltrante. En aquella oportunidad un oncólogo joven estaba a cargo de mi cirugía. Su juventud me produjo cierta desconfianza. Trazó sobre mi seno unas marcas.
—Doctor, ¿me va a retirar el pezón?
—Creo que sí.
—Por favor no —dije.
Se detuvo, me miró y acarició mi cabeza atormentada.
—Trataré de evitarlo, ya que la afecta tanto. Solo lo sabré cuando abra. No se preocupe, procuraré conservarlo.
Cuando desperté tenía varios cables conectados; uno me suministraba oxígeno. Intenté retirarlo. El doctor con un guiño dijo:
—El oxígeno rejuvenece.
Sonreí:
—Déjelo por lo menos cuatro horas más.
En seguida miré mi pecho: una cortada enorme lo surcaba de costado. El pezón estaba en su sitio. Me sentí feliz.
—Es la primera vez que veo a una paciente tan contenta después de una cirugía.
—Tengo razones, estoy viva, tengo mi pezón, estoy lista para lo que viene, resistiré la quimio y la radiación.
—Así se habla —dijo, me regaló una sonrisa, dio órdenes al personal médico y salió.
Regresé a mi nueva realidad, el doctor esperaba una respuesta. Saqué valor a pesar del hielo en la mirada del mastólogo.
—Como profesional, ¿qué me aconseja?
—Por lo que veo es mejor retirarlo, como le dije, me puedo equivocar, usted decide.
—Está bien, retírelo, doctor. ¿Más adelante podría optar por una cirugía reconstructiva?
—Sí, claro, es posible —replicó.
—Proceda, doctor —dijo al anestesiólogo. Yo quería llorar, sentí dolor en las venas, un hormigueo en el cuerpo, las luces del quirófano empezaron a desvanecerse, cuando desperté estaba en un salón donde entraban y salían médicos y enfermeras.
Una enfermera dijo:
—Nos tocó traerla aquí porque la sala de recuperación está llena, su cirugía salió bien, más tarde podrá irse para su casa.
No sentía dolor alguno, mi cuerpo pesaba, costaba trabajo moverme. Sentí un líquido tibio emanando de mí. Vi mi bata, estaba manchada de sangre, la enfermera lo notó, llamó a un joven médico.
—Ayúdeme con esta paciente, está sangrando y usted hará mejor la curación.
El joven galeno le dijo:
—Y yo que quería irme ya para mi casa y usted me pone a trabajar, está bien, voy a ayudarla.
Mientras realizaba el cambio de vendaje conversamos un poco, me habló de los largos turnos que realiza y cómo afectan su vida familiar:
—Antes no me molestaba, pero ahora tengo una hija de dos años y siento que no paso suficiente tiempo con ella. —Me sentí reconfortada; a mi lado estaba un ser humano igual que yo, con sus dramas.
El oncólogo que me operó llegó a la sala. Estaba preocupado por que la persona encargada cargara correctamente la papelería para que la EPS le pagara sus honorarios. Se sentó a esperar algo, no supe qué, sacó un libro y empezó a leer. Me atreví a preguntarle:
—Doctor, ¿en la cirugía que me acaba de realizar vio algo anormal? Como cáncer o algo así. —Me miró con hostilidad.
—No, todo se veía bien.
Su hermetismo me hizo callar. Al rato, le dijeron que todo estaba en orden, cerró su libro, se despidió del personal médico, no me miró. Se marchó. Me dolió su indiferencia, no soy un número más, quería gritarle, acabo de dejar mi vida en sus manos, usted cortó una parte de mi cuerpo, pequeña sí, pero tan importante para mí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas.
Varias horas después me dieron el alta, debía estar pendiente de una patología, solicitar cita con el médico, cumplí todo a cabalidad. Con ansiedad esperé resultados de la patología, cáncer in situ. Volví a la consulta, el oncólogo no me recordaba.
¿Por qué viene a consulta? —preguntó.
Le conté que me había operado hacía veinte días y traía los resultados de patología.
—Pase a la camilla. —Vio mi pecho, dijo con aire triunfal—: No me equivoqué, era necesario retirar el pezón. —Me sorprendió que de repente recordara todo sobre mí—. Hay que volverla a operar, cuando realice los trámites respectivos, la veré en el quirófano. No olvide traer la autorización para el pago de la cirugía —dijo con su proverbial frialdad.
Dejé el consultorio con rabia, me pregunté: ese mastólogo, ¿qué ve en mí? ¿Una mujer que sufre o una jugosa cuenta bancaria?
Seyawin Rafael Zalabata Robles
Valledupar, Cesar
Taller José Manuel Arango
El desastre comenzó en 1916 cuando aparecieron los curas capuchinos. A esta región de Nabusímake, la llamaron San Sebastián de Rábago. Llegaron mandando, todos los indios —niños y ancianos— solo obedecíamos. Para ellos éramos salvajes e inhumanos. Levantaron el orfelinato o La Misión bien cerquita del caserío principal. Mis hermanos y yo somos hijos de esa prisión, allá lo llevaban a uno para que supuestamente lo educaran. Antes de nosotros, estuvieron mis padres Goyo y Josefina. Y antes de ellos, mi abuelo paterno, que contaba que había venido en un camión apretujado, secuestrado por los evangelizadores de La Guajira cuando tenía unos quince años. Acá trabajó con ellos y se hizo un hombre trabajando la huerta. Mis padres no se casaron por amor, más bien los obligaron al matrimonio.
En mi época los adultos no eran azotados, pero me contó mi padre que hubo un cura descarado llamado José María, que no dejaba tejer mochila, ni hablar nuestra lengua. Si eso se omitía había castigos, como arrodillarse en arena por varios minutos o ser fueteado con soga. A los mamos los consideraron brujos que pactaron con el diablo. Para ellos teníamos una cultura diabólica y necesitábamos ser domados. No nos podíamos rebelar. En algunas ocasiones hubo asesinatos.
En las primeras décadas, luego de su llegada, nos obligaron a abandonar el poporo, los alimentos propios, todo lo vernáculo era prohibido. Aprender a leer y escribir era nuestra obligación. Mamo José me comentó que recuerda lo mismo, teníamos que quemar los poporos, marunsama, que para los mamos es el instrumento que sirve para relacionarse con los padres espirituales. Quizá su función es un poco parecida a la del rosario católico. Si se resistían, existía la orden de cortarle las manos a los mamos.
Hoy, con más de setenta años, me sigo acordando. En La Misión uno rezaba, aunque no quisiera. En las noches nos encerraban bajo llave, en la casa de dos pisos dividida entre el dormitorio de arriba y los salones de clases de abajo. Ahora ahí está el colegio. Durante el día, uno trabajaba en la huerta o se iba a pastorear. También lo mandaban a cortar leña, los curas ponían oficio por grupos. Al desobediente lo fueteaban o no le daban comida. Ellos tenían cocineras que les preparaban platos especiales. A nosotros nos daban cualquier cosa. Se llevaban los niños al orfelinato sin el consentimiento de sus padres y les daban los fines de semana para ir a sus casas y regresar de inmediato. Así hacía yo, que iba donde mis padres, a media hora del orfelinato.
En la placita de La Misión había un campanario de cinco metros de altura con una base de piedra y un techito de paja donde se sujetaba el asa de la campana. El badajo era sacudido por los curas para convocar a todos los pobladores. Así los campanazos llegaban a El Pantano e incluso hasta San Francisco, más o menos a tres kilómetros hacia el sur. Allí, en esa placita, fueteaban a los niños que se comportaban mal, según ellos. A mí no me pegaron porque me conocían y además yo ocultaba muy bien lo que hacía con mis amigos. Nuestros padres no podían decir nada.
Manuel conserva un álbum de fotos borrosas, pero nítidas en su mente. Una de las más conocidas es la de un niño amarrado de brazos, al que iban a fuetear por haberse escapado.
Si no hubieran hecho nuevos pueblos como Serankwa, en zona del departamento del Magdalena, quizás ya no existiríamos, porque lo nuestro estaba a punto de ser olvidado. Parecíamos animales en extinción, amenazados por la caza, así como por los semaneros que, a pesar de ser indígenas, estaban al servicio de los misioneros y tenían a cargo la vigilancia del lugar. Obedeciendo a los capuchinos, seguían a las personas fugadas. Muchos nos escapamos a esos nuevos pueblos.
Pero mamo Adolfo no tuvo nuestra misma suerte. Él huyó y caminó aproximadamente diez horas. Todo fue en vano. Los curas le enviaron semaneros kankuamos y lo asesinaron a tiros, porque había una joven no indígena, enamorada de él. Para los curas aquello no era permitido y, aunque para nosotros tampoco, pensábamos que no debía actuarse de una manera tan atroz. Pero los mamos eran una amenaza, según ellos. Y así seguimos obedeciendo sin remedio las órdenes de los curánganos, hasta su salida de Nabusímake en los años ochenta del siglo XX.
Ganador Directores Crónica
San José del Guaviare, Guaviare
Taller Permanente de Escritores del Guaviare “Guaviarí”
“Cuando yo estaba de arriero eran mis negociaciones, echar faldas de pa’rriba y de pa’bajo calzones”
… dice un viejo refrán de la arriería paisa. Tal parece no ser el caso de don Arturo Ruiz, colono de la región, al menos en lo que tiene que ver con “echar faldas de pa’rriba”, pues su labor como arriero la realizó en las sabanas del Guaviare.
Menudo de figura, pero de fuerte empeño y decisión, desde temprana edad hacía jornadas completas arriando bestias, desde El Pescador en Sabana Grande, a su natal Jesús María, en el departamento de Santander, donde sus padres tenían la finca, a dos días de camino, haciendo honor a la casta de valientes arrieros santandereanos, que, a punta de ardentía, penurias y sacrificios, abrieron la ruta hacia el Magdalena.
Un delicioso café preparado en fogón de leña por su esposa abrió paso a la conversación y campo a las historias. La vida me maduró a empujones —contó—: a los ocho años de edad, ante la muerte inesperada de mi padre, me vi obligado a tomar las riendas de nuestros asuntos, a todo riesgo, incluyendo contratación de jornaleros, siembra de cosecha y todo lo que tenía que ver con su manejo; ya, entrado en obligaciones, me eché una más encima, con algo más de diecisiete años, me uní en alianza matrimonial con Paulina Vargas, una agraciada lugareña de dieciséis. —Salí casada de mi casa, dice ella, pues en esa época las cosas se hacían como tiene que ser—.
Unos años después, en 1980 y ya con tres hijos, quisimos visitar a sus padres, quienes luego de trasegar por el llano, decidieron venir a fundarse en el Guaviare, y se radicaron en la vereda Buenos Aires del municipio de San José; hasta allí pretendía llegar la joven familia en el primer viaje, fuera de su territorio propio. Completamos lo del pasaje a serrucho, cortando bloques de madera hasta reunir los veintiocho mil pesos para la venida, lo de regreso ya veríamos aquí cómo lo conseguiríamos. Viajamos por tierra hasta Bogotá, entre admirados y asustados, pues nunca habíamos vivido en ciudad, solo traíamos de ropa nueva las cotizas para pisar firme en tierras extrañas.
La única manera de recorrer el último tramo era por vía aérea, pues un viaje por tierra desde Villavicencio, como el que hacían los camiones de carga, podría durar, yéndonos bien, por lo menos ocho días; seis mil pesos costaron los pasajes en la empresa El Venado. Habiendo soportado los temores de nuestro primer vuelo, llegamos a la, en ese entonces, capital de la comisaría del Guaviare, San José, permanecimos tres días alojados en el hotel Colombia, tratando de contactarnos con nuestros familiares, a través de mensajes por la emisora La Voz del Guaviare, único medio de comunicación, sin resultados, así que escasos de plata y con la tristeza en el equipaje, decidimos regresarnos. Cuando en la cola faltaban tres pasajeros para que nos atendieran, Paulina encontró en la calle principal a uno de sus allegados y pudimos disfrutar de la alegría del rencuentro. En la casa y después de ponernos al tanto de los acontecimientos, vinieron los comentarios acerca de las posibilidades de estas nuevas tierras y las propuestas; luego de un mes decidí dejar la familia donde los suegros y venirme a rematar lo mío, un pálpito me decía que aquí estaba nuestro futuro.
Mientras esperaba en el aeropuerto me enteré de que el avión que nos llevaría venía con un viaje de cerdos y, debido a una falla en unos de los motores, tuvo que, a mitad de camino, arrojar la carga, para alivianar el peso; creo que fue la primera vez que llovieron marranos. Después de tres horas y algunos arreglos, entre cinco le pegamos el riendazo a la manila, que hizo arrancar el motor y nos subimos los pocos que queríamos continuar el viaje. Al regreso, con el producto de lo realizado, compré en cincuenta y cinco mil pesos un fundo de cincuenta y cinco hectáreas, tres en pasto y el resto monte, en la vereda Buenos Aires, y así nos sumamos a la, en ese entonces, colonia más numerosa del Guaviare, la santandereana, gente de tesón y de trabajo; tiempo después, debido a la importación de profesores, entró a rivalizar con la nuestra, la chocoana, y se dio paso a otro tipo de colonización.
Al igual que muchos otros, conté con la ayuda de don Nevio, un comerciante local, que con el tiempo tendría gran influencia en los asuntos regionales, quien plantiaba los colonos “al endeude”, recibíamos herramientas, insumos y remesa para pagar de cosecha a cosecha, con el producido de arroz y maíz.
Un tinto en solitario, en la cafetería de la esquina del parque, me sirvió para entablar diálogo con otro parroquiano, quien resultó ser el gerente de la Caja Agraria, entidad que para esa época apoyaba a los nuevos pobladores, con un crédito, llamado acertadamente “Del pan”, con pocas exigencias y buenos beneficios, fundamentado más que todo en la palabra empeñada, que para esa época era la mejor garantía y de cuyo pago posteriormente fuimos exonerados.
Las ilusiones y los quince mil pesos aprobados me alcanzaron para comprar una becerra, algunas cositas para la casa, una bicicleta semicarrera y semillas varias, entre ellas, la de la coca peruana, que recién llegaba del Meta y pintaba como cultivo prometedor; con tres arrobas, sembré un lote de cincuenta y cinco por cincuenta y cinco metros. Poco después mi esposa y yo nos iniciábamos como “raspachines”, pero inquieto, como siempre, aproveché mi amistad con algunos vecinos, que podíamos llamar cercanos, pues entre fundo y fundo había grandes distancias, por cuanto los llamados “trochadores”, en los baldíos, medían con una cabuya quinientos metros de frente y de fondo lo que pudiera tumbar el adjudicado; había incluso límites que iban de caño a caño. Aprendí los conocimientos rústicos de la química para llevar mi cultivo de coca hasta el punto final, una arroba de hoja daba al veinte por ciento, que equivalía a sesenta gramos, los cuales llevábamos a la gramera de la bodega para comercializarla.
Los bodegueros se convirtieron “en planteros” y así ganaban más plata que los “chichipatos”, que eran los intermediarios entre el productor y el comprador que la sacaba. En las bodegas se conseguía de todo, pero los C35, que eran camiones militares americanos de la Segunda Guerra Mundial y transportaban dos toneladas y media, solo llegaban hasta Guacamayas, y se requería transporte para hacer llegar las mercancías, alimentos, bebidas, cacharrería y por supuesto los insumos para el alcaloide, hasta otras bodegas y cristalizaderos selva adentro.
Era 1992, cuando llegó el auge de la coca, y ahí estaba yo, joven con ganas de conseguir lo mío y de sacar adelante una familia que crecía. Fui comprando con mis ahorros algunos caballares que traían en jornadas de hasta quince días, desde San Martín en el Meta; aquí los caballos remplazaban a las mulas que servían para el transporte en cordillera, llegué a juntar hasta siete ejemplares y con ellos inicié los recorridos por caminos de herradura y puentes artesanales. Cargaba en Guacamayas a las seis de la mañana, calculando llegar a Caño Mosco hacia la una de la tarde, pasaba la carga en canoa y los animales a nado, descansábamos hasta el día siguiente para reponernos del trochaje; íbamos casi siempre en solitario, de vez en cuando nos encontrábamos con otros arrieros y avanzábamos hasta los cruces, donde cada uno seguía su ruta, cada trocha tenía su historia y cada trochero su versión. Yo en realidad no iba solo, me acompañaban mi Dios y la Virgencita María, a quienes con mi esposa encomendábamos cada viaje. De Caño Mosco salía apenas clareaba buscando llegar en la tarde a Gorgona, cerca del río Inírida, adonde arrimaban los compradores. En esta tarea tuve pocos contratiempos, uno de ellos era cuando nos cruzábamos con las manadas de cafuches o zaínos, que andaban de a trescientos o más, se oían venir desde lejos, asustando a las bestias que a distancia los olfateaban; yo amarraba los animales para que no se desparpajaran y me ocultaba detrás de una bamba, golpeando con un palo, para que el ruido las hiciera desviar del camino; algunos compañeros contaban historias feas de su encuentro con ellos, yo prefería verlos en el plato, pues dada su abundancia nos surtían de carne, alternando con la de otros animales de monte.
En alguno de mis viajes me sorprendió un eclipse de sol, que yo no sabía que se presentaría para esa fecha, es cuando un aparato se le mete al sol y hace que todo se oscurezca; eran las once de la mañana cuando se volvió de noche y durante tres minutos todo quedó en un silencio aterrador, yo rezaba para que mi Dios nos devolviera el día, pues muchos hablaban hasta del fin del mundo, no había sentido tanto miedo desde cuando, a la edad de siete años, vi por primera vez un helicóptero. El aparato aterrizó en un potrero junto a la casa y todo el mundo se escondió, los más viejos decían que había llegado la guerra; del aparato se bajaron unos monos grandotes, pero como teníamos perros bravos, no los dejaron arrimar; después volvieron cargados de mercados y regalos, como cuando llegaron los conquistadores, tomando fotos con una cámara, que el retrato salía al momentico, luego supimos que eran extranjeros buscando minas de oro y piedras preciosas.
Algún tiempo después, regresé a Santander a recoger unos pesitos que me adeudaban y en parte de pago me dieron una pistola, que traje camuflada en el doble fondo del guacal de madera de un perro, aquí la cambié por una semilla de coca más rendidora, la amarga, que traían de la Macarena, había que aprovechar la bonanza.
En uno de los veranos más largos que me han tocado en el Guaviare, fue como en 1983 —y duró como seis meses—, apareció un incendio en las sabanas de La Fuga y avanzó muchos kilómetros adentro, hasta que lo detuvo el río Itilla, en Calamar. En las noches veíamos caminar la candela y sentíamos el tropel de los animales en estampida, a nosotros nos llegó un día, como a las diez de la noche, y nos hizo ver el infierno cerquita, se salvó la rancha por el guardafuegos que hicimos ayudándonos entre vecinos, pero de resto arrasó con todo; tan solo alcancé a sacar la vaquita hasta la carretera para protegerla, la sabana quedó convertida en un yescal, miles de hectáreas quedaron cubiertas de carbón, de ceniza y de gran cantidad de restos de animales. Nos alimentábamos más que todo de cacería, pues en las pocas “porronas”, pocetas de agua, se arrumaban los animalitos a calmar su sed y era fácil cazarlos, pues débiles como estaban no tenían alientos de nada, hasta les hacíamos un favor.
Otra vez a empezar, las entidades del gobierno nos colaboraban con semillas de pan coger y entre todos nos tendíamos la mano, en ese tiempo nadie desconfiaba de nadie y los negocios se hacían de buena fe; el cultivo de la coca nos ayudó a salir del atolladero y volvimos a pelechar; pero esta tranquilidad no duró mucho, como había platica, empezaron a llegar los tramposos y avivatos, que les gusta el dinero fácil y, debido al circulante, aparecieron también las desavenencias, las discordias y los problemas, sin más autoridad que el que estuviera mejor armado; para apaciguarlos llegaron los que podíamos llamar “gente del monte” a imponer el orden. Como al principio todo funcionaba bien, porque castigaban hasta los borrachos y malos maridos, ellos compraban la mercancía primero en efectivo, luego con vales y después con promesas; se les entregaba la merca y se recibía el vale que se hacía efectivo en la siguiente entrega, empezaron a acumularlos y después a negar las cuentas y “miren a ver qué quieren”. Para equilibrar las cosas aparecieron “los otros” y se formó la trifulca, al comienzo entre ellos y después enredándonos a todos; si se le vendía a uno, el otro amenazaba y así sucesivamente y más rápido que el incendio se propagó la maldad; los raspachines se volvieron milicianos y llevaban y traían cuentos de todo tipo, vecinos envidiosos malinformaban a los demás y empezaron los abusos y ajusticiamientos, con motivos o sin ellos, no se sabía quién era quién.
Hacia el año 2002 tratábamos de sobrevivir, entre las amenazas, las limitaciones y el miedo, que al igual que la candela nos llegó al pie de la casa. Después de dos días de escuchar tiroteos en las fincas vecinas, que parecía totazón de maíz pira, y de enterarnos de amigos muertos, llegó un muchacho que alguna vez nos ayudó a raspar, a avisarnos que venían por nosotros; tuvimos tiempo tan solo de echar algunas cosas al carro mientras ellos vigilaban y salimos huyendo, a buscar cobijo donde unos amigos en San José.
Teníamos la opción de echar para atrás y regresar a Santander, pero ya habíamos aprendido a querer esta tierra y ella no tenía la culpa de las cosas que la ambición traía; una ranchita de vara al suelo y techo de yaripa, como las de los indígenas, nos recibió en la vereda Los Cámbulos. Con lo poquito que logramos salvar, las ganas de trabajar y la ayuda de Dios, volvimos a lo único que sabemos hacer, aprovechar lo que la tierra nos regala.
Tiempo después cuando las cosas parecían mejorar, regresé para ver los fundos que había dejado, el de cincuenta y cinco hectáreas, uno de cuarenta y otro de noventa, pero estaban invadidos con gente que habían llevado los nuevos caparrudos, con la disculpa de que “quienes se habían salido no podían regresar”; quise negociar, pero contrario a lo que se dice “no había ni mal negocio, pero sí la posibilidad de un buen pleito”.
A sus sesenta y seis años, la brújula de don Arturo sigue marcando el rumbo de la esperanza. La sabiduría que viene con los años y la constancia de la gente buena le permiten interpretar el lenguaje de la naturaleza, en estas tierras donde echó raíces y cosechando los nietos, producto de una nueva estirpe, la guaviarense.
DRAMATURGIA
Ángela María Marín Saldarriaga
Itagüí, Antioquia
Taller Tríade Literario
(Luz cenital sobre la actriz, lleva un vestido largo y negro, pelo recogido y labios rojos. La mujer está en una camilla y al frente de la camilla hay un espejo de camerino con las luces prendidas de sus bordes.
Ella mira cómo entra el público… Suena el tercer timbre. La actriz comienza a hablar frente al espejo).
Ha pasado tanto tiempo que ya tengo canas y ahora mi pelo cae, antes decían que caía porque estaba mudando de cabello y ahí fue que descubrí que era medio perro, perra en mi caso, por aquello de ser mujer, femenina, hembra… Bueno, luego se siguió cayendo y con el embarazo decía que por aquello de ser mamá, que el calcio de las uñas también se iría menguando, y puede ser, ahora mis uñas tienen una bella textura de persiana que no logro mejorar.
Llevo mucho tiempo en eso de tratar de salir adelante, creo que prácticamente desde que nací, pues nací al parecer en una camilla, no le di tiempo a mi mamá ni de ir al baño y así vine al mundo… Mi mamá se culpaba de que de pronto yo no lograba salir adelante porque cuando nací pues… me acompañó un río café, se preguntaba si sería por eso que nunca, mientras ella estaba viva, logré salir adelante.
Yo en ocasiones bromeo diciendo que soy una actriz en busca de un personaje, pero si nos ponemos a ver, el personaje soy yo y la humana que me contiene es solo una humana tratando de salir adelante.
Antes trataba de salir adelante por mí, por ese sueño de ser actriz, reconocida y famosa, hasta que me cansé de sentir tanto frío y soledad y me fui para mis adentros, para mí misma hablando conmigo misma; entonces busqué salir adelante en el amor y me puse en personaje y me dejé conquistar, solo que eso no fue tan así, porque sí me atrapó la voz del que me hablaba al otro lado del teléfono. Dejé todo tirado y me fui siguiendo su voz al sur como si fuera el flautista, hipnotizada por la idea de salir adelante. Yo quería saber qué se sentía, cómo era vivir esa frase de “Me recogió y fuimos a comer”, ja, ja, ja.
(La actriz para de reír cuando siente la primera risa del público. Su mirada penetrante se dirige hacia el escenario como buscando a quien ríe. Busca el silencio absoluto. El texto debe decirse en una sola respiración).
Lo que no sabía es que luego de ese viaje tan largo de más de seis horas de dejar tu cielo, tu ventana, a tu madre, tu cama, tu plato, el cepillo de dientes y la ilusión de terminar tus estudios antes de los cuarenta años, en otro intento de salir adelante con tu sueño de ser actriz, esta vez con un cartón que diga que eres una humana acreditada para dar clase de teatro a otros humanos que lo requieran también para salir adelante…
(Se acaba el aire, respira, como si volviera de un trance).
Bueno, y volviendo a lo de ese viaje para el amor, hipnotizada cual flautista… ¡Ah, no! Yo vengo siendo la ratica que sigue al ratón, ¡no, perdón! Al flautista, en fin, luego de dejar todo tirado para ver si salía adelante en el amor, pues no bastó, no bastó por… por todo y por nada, además de no deslumbrar con mi caminado…
(La actriz prueba varias formas de caminar, una más fea que la otra, otras sensuales, hasta que decide dejarlo).
… al parecer camino como macho. Al parecer todo coincide con lo que decía mamá, ella trató de corregirme, no lo logró, al parecer camino muy fuerte, tiro los brazos y las piernas muy fuertes, se sale de toda proporción, no alcanzo a parecer una chica… En ocasiones, pensaba para mis adentros, ¿y si no soy una chica y lo que soy es un ser que no sé qué es dentro del cuerpo de una humana o será que, en mis luchas por salir adelante, por vivir a las carreras, se me olvidó caminar y ahora solo muevo los pies uno después del otro y eso hace que mi caminar sea frenético, poco femenino y por ende poco agraciado?, ja, ja, ja, ja.
(Inmediatamente voltea a ver quién se va a reír en el público).
Tranquilos se pueden reír, yo también me reiría.
(Comienza a reír hasta no poder más. Termina, respira y recobra la compostura, se toca su pelo, se acomoda su vestido).
Bueno, se terminó el tiempo de permiso de noventa días para estar en ese sur y me fui para el norte a encontrarme con mi sobrina y ayudarle a salir adelante, así fue que aterricé de trenzas y todo en un país al norte… Debo decir que renovar la visa en el sur fue tan divertido que hasta el funcionario gringo que me atendió, luego de las risas de los asistentes por mis respuestas, se notaba confundido y hasta preocupado porque, a leguas, se veía que yo no sabía cómo salir adelante.
En fin, llegué al norte, de entrada supe que allí tampoco saldría adelante y que lo mejor sería tratar de sobrevivir, ayudar a una humana de cabello crespo con ricitos de oro, una muñeca encantada, vestida de girasoles amarillos que tenía problemas para encontrar su ruta porque, al igual que yo, y mi camino, estaban en riesgo de no salir adelante, conté veinticinco días y todos los días le pedía a mi madre que no me fuera a dejar allá, en el norte, que yo me devolvía, volvía a la universidad y salía adelante.
Supe, en esos veinticinco días, que había entrado al norte con una deuda de mil dólares y que todo lo que dijera iba a ser usado en mi contra. A veces pienso que los humanos que se van al norte sufren del síndrome de congelamiento humano y por eso cuando los vemos allá no los reconocemos o de pronto lo que vemos allá es lo que ellos son y que estaban esperando el frío para así ser como son mientras están saliendo adelante. Vi tiendas de maniquíes negros, según mi sobrina, eran tiendas solo para negros y yo me preguntaba para mis adentros, ¿cómo hace un país para salir adelante y ser un imperio si hasta para comprar unos calzones hay que dividir las cosas y a los humanos por colores? También pensé que de donde yo venía no había almacenes de negros y blancos, en fin…
Luego de muchas noches sin pegar el ojo, pensando que me dejarían en el norte blanco y negro, llegué a la tierra, de nuevo a la casa.
Me fui a un teatro y me ofrecí de lo que fuera, que yo era actriz y hasta titiritera; yo no era nadie, solo manejaba marionetas, pero me podía acomodar a lo que quisieran, que sí, que hasta un título de diseñadora gráfica técnica tenía, pero allí solo decía “APTITUD PROFESIONAL PARA EL DISEÑO GRÁFICO”, eso fue en un auge que se dio por allá en los noventa de las universidades de garaje, solo que esta tenía diseñador de modas famoso y hasta un alto turmequé de las familias bien de la ciudad… Yo estudié ahí para firmemente salir adelante en el diseño y poder estudiar teatro para ser una actriz famosa y reconocida… Terminé y me gradué por ventanilla, o mejor en la distancia porque luego hice mi práctica en una editorial ya desaparecida…
Mirándolo bien, en mis intentos de salir adelante, he dejado en el camino un montón de fantasmas como la academia donde me gradué de diseñadora, no existe ni en las curvas de esta ciudad, me quedan eso sí los amigos, ellos sí han salido adelante; también desapareció la editorial de mis prácticas por el estrepitoso cambio de la economía de esta ciudad montañosa llenita de humanos que cogen el metro todos los días para salir adelante.
Bueno, en ese trabajo de híbrida estructuración yo me devenía entre lavar los cinco baños, aspirar el teatro, hacer carteles y vender funciones, hasta que una profe muy amada me llamó, me haló las orejas y me dijo “qué hubo, pues”, que me pusiera las pilas y ahí fue que dejé los baños bien lavados, el teléfono colgado y me fui a terminar de estudiar para salir adelante. Yo sí entré muy segura de lo seguro, entré como le dicen a uno en teatro “a vivir en el aquí y en el ahora”, con el objetivo claro y las circunstancias dadas, además de la urgencia de salir adelante, entré a una asamblea de mujeres, de verdad, pero el del sur volvió a llamar, así que me dije es ahora o nunca y me fui a casar, claro que como decía mi mamá, yo lo casé a la fuerza, en un marzo del 2006 y me hice madre ese mismo año a los treinta y seis.
En la sala de parto mientras estaba en dos…
(Mira al público, pícara).
No piensen mal, en dos de dilatación, me tocó presenciar el parto de cuatro mujeres, todas del sur, unas más tranquilas que otras, y la historia de una de dieciséis años con un bebé adentro sin terminar de formar, con sus pulmones a punto de parar, luchando por salir y ella estirando trompa porque la mamá estaba con el novio afuera riéndose.
(Mientras cuenta la historia, su cuerpo se transforma con las historias, jadea como si estuviera a punto de dar a luz).
Se quitó frenéticamente las agujas de las venas, una del medicamento y la otra del oxígeno y decidió que se iba. La doctora le decía que no se podía ir así, que pensara en el bebé que no iba a poder respirar. La mamá le decía a la hija que se calmara y la hija, en un berrinche, dijo que no y que se iba ya, firmó que se hacía cargo de lo que le pasara al bebé y se fueron para más adentro de la provincia en el sur.
La doctora hacía el trabajo de parto en la sala donde yo estaba en dos, les empujaba la panza hacia abajo mientras las futuras madres estaban acostadas y gritaban: “No voy a poder, no puedo…”. La doctora les decía cómo que no podés, sí podés, pujá, pujá, es tu hijo y no se puede quedar allá, ellas decían que no y la doctora que sí, pujá, pujá, ya dale, vamos, caminá hasta allí. “Se me va a salir”, no, no se te va a salir, vení, caminá… Caminaban hasta donde estaba la sala de partos y ahí nacía de una…
(Jadea como si estuviera a punto de dar a luz).
Yo, mientras tanto, estaba en dilatación dos… Entraba la flamante Dra. Pippo que pensaba que mi hijo sí iba a caber y entraba el otro y decía “no, es muy grande, no va a caber”. Así me pasé toda la noche y le recé a la virgen, empezaba el padrenuestro y terminaba con la salve y volvía y empezaba. Siempre me pasa eso cuando estoy asustada, empiezo a rezar y no sé ni qué rezo, lo bueno es que la virgen ya sabe de dónde le hablan. Le decía que me ayudara a tener fuerza para lo que me esperaba, y así fue que antes de las diez de la mañana me han puesto como un pollo en pelota en una sala fría de un hospital público del sur para ponerme la epidural, me habían dicho que era una inyección peligrosa pues si la ponían mal, era muy probable que no volviera a caminar…
En fin, yo, desnuda, en medio de unos cuantos transeúntes, entre ellos, un médico del sur muy chistoso y elocuente que me preguntó por la mariguana, que si había traído, y yo le dije muy seria y retadora que me la había fumado toda. Me puso la epidural y luego de un rato ya estaba en una sala donde yo luchaba porque no me diera un ataque de pánico, por dejar de temblar para que mi hijo pudiera nacer…
Nació vivo, con los ojos bien abiertos como peloticas, hermosamente vivo, tratando de seguir los ruidos con sus ojos. “Saludá a tu hijo”, así desde ese momento supe que ahora sí tenía que salir adelante, ya no lo podía intentar, ahora sí que lo tenía que hacer, ya llevamos casi dieciséis años, ya no grito tanto, él me dice que doy mucho discurso y el papá ni bolas me para.
Ah y cómo sería el impulso que terminé la universidad, se fue al infinito la que era, yo ya no soy la actriz que busca grupo ni obra para actuar, ahora la escribo, la actúo para salir adelante.
(La actriz se acerca al espejo, apaga las luces del espejo y todo queda a oscuras).
Manizales, Caldas
Taller Permanente de Dramaturgia
(Rodrigo se encuentra en la mitad de una manifestación, hay personas a su alrededor, algunas veces se mueve él y otras lo que lo rodea).
RODRIGO: Frío en mis huesos, son gelatinas, congelar corazones, pies y manos, tenso, hostil, ojos abiertos, escuchar ruidos, turbio, calentar manos, calentar vidas, llorar, lamentar, reír, engañar, jurar, resignar.
Escucho el ruido, veo personas gritando y alzando sus brazos, saltan, yo camino despacio tratando de camuflarme, pero veo el objetivo, está en un carro azul, ventana medio abierta, me quedo frío, ya casi es el momento.
No me acuerdo qué desayuné y no quiero pensar en las vísceras del almuerzo, a mi mamá le gusta cocinar eso, yo no entiendo qué gusto le saca; hoy tenemos reunión familiar, todos van a ir, menos mi tío, dice que no quiere porque no le gustan las despedidas, pero que se le va a hacer, al final todos nos vamos a ir.
Mis manos siguen tensas, mi saliva pasa con más dificultad, tengo la garganta seca y mi respiración es fuerte, siento que la gente me mira como si supiera lo que estoy a punto de hacer, no quiero; ya recordé, el desayuno fue rellena, no me gusta la rellena, no soporto la idea de comer algo lleno de sangre, es más, no soporto la idea de ver a la gente comer algo que saben es preparado con sangre, huele mal, es una tripa, aun así, la venden y la compran.
El objetivo se mueve, sale del carro, tiene pantalón café de dril, zapatos costosos, su cara es cálida, sonríe mucho, saluda con la mano, tiene una sonrisa de oreja a oreja llena de mentiras, como todos; sale también del carro su familia, una mujer poco elegante y una niña, frío en mis huesos, son gelatinas, congelar corazones, ¿a dónde vamos después de todo? Después de todo no queda nada.
Cuando me dijeron que había un trabajo que me podía interesar, me faltaron pies para correr hacia el teléfono y marcar.
Aló, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Caicedo, le llamo porque un amigo mío de la cuadra me paso este número, me dijo que llamara que seguro podrían encontrar algo para mí y la verdad es que sí necesito encontrar algo pronto, lo que sea, yo sé hacer muchas cosas y he trabajado en casi todo… (Pausa, queda impactado). No, eso nunca lo he hecho.
La verdad es que en primera instancia no podía creerlo y pensé que mi amigo me había hecho la broma, pero en el fondo sabía que él ya estaba en los mismos pasos, y le iba bien porque ya se había comprado la moto último modelo, tenía una noviecita muy particular, de la noche a la mañana resultó operada, no le faltó sino aumentarse un poquito aquí (señala la cabeza), porque eso era de lo único que hablaba, de eso y de motos, pero después, cuando me di cuenta de que no era una mentira, que era completamente real y que con solo escuchar la propuesta ya había accedido, ¿qué otra oportunidad iba a tener? Ya no me iban a dejar tranquilo, dije que sí.
El calor aumenta, las personas sueñan con la paz pero aquí solo hay sangre, alguien se queda mirándome, no sé quién es, nunca lo he visto, no sé si me está vigilando, el sudor baja por mis mejillas, el objetivo sube a la tarima, tiene un micrófono, habla del bien, de la unión, son solo mentiras, pero las otras personas lo aclaman, trato de sacarla, sí, pero dudo, hay mucha gente a mi lado, debo buscar un lugar más alto, solo, quedar de frente o diagonal, mejorar la visibilidad para ¡zaz!, la verdad es que no quiero salvar a nadie, yo no soy así, yo creo que se lo merece, ya he escuchado cuentos, lo que se dice en las calles, y es que el tipo no es un santo, se ha metido con gente del barrio, claro, para conseguir de estas (muestra una bolsa con pepas), porque se vuelve un negocio próspero, pero se le subió y ahora se cree el dueño de todo, varios han desaparecido, de los que venden, y de la nada aparecen picados, nadie sabe por qué, nadie dice nada, pero todos cuentan que el jefe los desaparece para quedarse con todo él, así la cosa, el barrio se ha vuelto impenetrable, y han caído varios niños, de los buenos, por estar jugando, sin hacer nada, he visto llorar familias completas, yo también he llorado.
Si alguna vez herí a alguien fue con palabras, balas de palabras sin filtro. A mi madre le he hecho daño (silencio); no daño físico, a veces le respondo de manera inadecuada, mejor dicho, no la respeto, pido perdón, me arrepiento, solo por eso me como la rellena que tanto odio, y le recibo el plato con vísceras en el almuerzo de despedida, es hoy pero no quiero que pasen las horas, no quiero decir adiós.
¿Estás haciendo las cosas bien?, ¿qué vas a hacer después de que pase todo esto?, ¿a quién le vas a pedir ayuda?, ¿quién te va a salvar?, ¿quién te va a cuidar si te descubren?, ¿estás consciente de lo que estás haciendo?, ¿quién la va a cuidar, qué va a pasar con ella?, ¿la vas a cuidar, cómo, le vas a mandar flores desde una celda?
Mamá ha luchado toda su vida por mí, me ha dado lo necesario, pero desde que enfermó nada alcanza para nadie, llevo días aguantando hambre y llevando bultos en mi espalda torcida para conseguir algunos medicamentos que ella necesita, verla me parte el alma; el otro día la encontré en el baño, se había caído, no se podía levantar, ya no tiene fuerzas.
El ruido es más fuerte, mis palpitaciones están cada vez más rápidas, el objetivo se mueve de nuevo, no estoy tan lejos, siento el sol en mi cara, el sol ardiente, aún no hay caos, toda la marcha ha estado tranquila, en la otra esquina hay una moto que me espera, después de halar el gatillo debo correr muy rápido, hay policías en todos lados, las calles están repletas, y lo único que tengo en la mente es la cara de mamá preparando el almuerzo mientras todos la abrazan y se despiden, le queda poco, como a mí.
No, yo no me atrevería a hacerle daño a nadie, soy bueno, tengo valores, mamá me los enseñó, lo que pasa es que es una situación de urgencia, uno tiene que hacer lo que le salga, a cualquiera le puede pasar, son cosas necesarias, no es que yo quiera, ni que me guste, la verdad no quiero sufrir, no quiero perderla, es lo único que tengo, les prometo que después si consigo plata estudio y ayudo a mucha gente, es mi mamá, no soy monstruo, no soy sicario, no soy asesino, soy un joven que ama en lo adverso, el sacrificio por el bien, a la final no es tan malo, después ya no se dan cuenta, no sufren, el fin justifica los medios, lo escuché un día cuando aún iba a la universidad, el de arriba me perdona, él es amor, lo repiten todo el tiempo en la iglesia; además, el objetivo se lo merece por engañar a todas estas personas, soy un mediador, si perdonan a los violadores que lo hacen por placer, ¿por qué a mí no? Mamá lo justifica.
Era una tarde… noche… Fuimos al hospital por un dolor intenso en su estoma… Me miraba y me pedía que por favor no la dejara sola, ahí estuve, la revisaron, el médico se veía preocupado, inquieto. Mamá me miraba con la inocencia y la esperanza de que fuera una apendicitis y no quería… no quería… no, que la operaran no, me decía; llega el médico… No me mira… no quiere mirarme a los ojos, respira, vuelve a respirar más fuerte como llenándose de valor, joven su mamá tiene cance… son pocos los días que le quedan si no sigue el tratamiento.
El calor es cada vez más fuerte, más intenso, las calles repletas, doy pasos pequeños y no pierdo de vista el objetivo, mando mis manos a los bolsillos, el arma está en la parte derecha de mi pantalón, la correa lo aprieta para que no levante sospechas, me limpio el sudor, las gotas caen rápidamente, tiemblo a pesar del calor, los pasos más torpes que antes, en la garganta un nudo, quiero gritar.
En la manifestación nos miramos como queriendo decir algo, caminamos con el mismo paso, sudamos pero un poco más frío que los demás, hacemos una parada pequeña, el objetivo dice unas palabras de aliento, todos queremos llorar, gritar enfurecidos, llueve y comenzamos a correr, nos detenemos porque la lluvia cesa, seguimos luchando, luchas diferentes y contrarias, levantamos la mano y gritamos fuerte, todos unidos para librarse de las adversidades, nuestras respiraciones se sincronizan y gritamos, “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Ya no me acuerdo por qué estoy aquí, soy parte de todos, uno más, es como un juego, un sueño, solo quiero gritar, correr, saltar con todos, soy un niño, me oculto entre las personas, ya no siento nada, soy un imbécil, a quién se le ocurre venir con un arma a una manifestación.
Frío en mis huesos, son gelatinas, congelar corazones, pies y manos, tenso, hostil, ojos abiertos, escuchar ruidos, turbio, calentar manos, calentar vidas, llorar, lamentar, reír, engañar, jurar, resignar.
Ya es la hora, podrás hacerlo, tomarás el arma y halarás el gatillo, vas a correr muy rápido, aunque los pies te sangren, aunque escuches llantos, aunque alguien te vea, solo vas a correr sin mirar atrás, debes escapar de todos, aunque te persigan, aunque te alcancen, vas a correr sin parar, no vas a pensar ni a sentir nada, vas a hacer lo que es necesario, llegarás a la moto y subirás de un gran salto, vas a respirar y a llorar hasta que puedas bajarte, cuando llegues a casa olvidarás lo que pasó.
¿Qué hubiera pasado si ese día no hubiéramos ido al hospital? ¿Sería más sencillo si solo hubiera sido una apendicitis? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera dicho a mi mamá que se iba a morir porque no había plata para los medicamentos?
Y si mejor nada hubiera pasado, si todo se desintegra, si hubiera nacido en otra familia, con otra mamá, le dio por enfermarse justo cuando no hay plata, cuando no hay trabajo, no hay posibilidades, todos hablan mierda, mamá es una mierda por no pensar en mí, enfermarse en esta pobreza no tiene sentido, solo hay gente de mierda que se aprovecha de la fragilidad de los demás, no quiero vivir así, toda la sociedad es una porquería y yo sigo aquí, por su amor que es lo único que me queda, lo poco de sentir, lo irónico que se vuelve todo.
Creo que encontré el ángulo perfecto, cierro los ojos, voy a correr y a dejar de sentir, no soy el primero ni el último.
NOVELA
(Fragmento de la novela inédita Un blues para Malena)
Pereira, Risaralda
Taller La Jugada Popular
Es medio día. Salgo en busca de almuerzo. Me detengo con asombro en un puente metálico que atraviesa la avenida. La gente sale de sus oficinas. Gestualidades chaplinescas. Corbatines, medias veladas, pulcritud. “¡Oh! ¡Limpieza! ¡Sí! para un mundo cagado de horror”. Venga mañana. Lo estamos pensando aún. Confíe en nosotros. Ese proyecto es nuestro. En cada esquina alguien entrega papeles, vende, roba, nadie ve. La ciudad cruje, come, crepita, camina, brama. Más allá van a estafar a alguien. Atiborramiento, caos. ¡Gana más dinero independiente! ¡Vende por catálogo! ¡Manuales para suicidas! No piense, hágase rico. Nos vemos luego. Más nunca. Cada quien busca su pedazo de futuro, o lo arrebata de un manotazo y corre para saciar el hambre y la miseria del momento. Show del apaleamiento de una pobre mujer que llora. Alambradas de púa. Gritos de la jauría sorda. Cada quien hala de aquí, hala de allá. Y así se rompe lo que cada quien espera para sí: Fut-Uro. ¿Quieren saber dónde queda, el Fut-Uro? Exactamente detrás del culo de cada quien, como el perro que mea, muerde la cola y hace un remolino flamenco en el espacio. Dándole vuelta a la hilacha y se fueron para siempre.
—Hola, Miguel Iragorri, ¿cómo van las cosas? —preguntó uno de mis colegas.
—¡Ah, bien!
No pueden ir peor en este hacinamiento de cubos de basura, cimentado en un delirante individualismo. Y cantar con Artaud: “grotescos cancerberos, hediondos conciliábulos”. Escribo en mi libreta. Intento concluir el artículo, que debo entregar al día siguiente.
Se me anuda la conciencia cuando pienso en ¡Van Gogh! Cómo dibuja y sincretiza el sufrimiento humano, sumergido en la tarea con la firmeza, la paciencia, el amor y la pasión del que sabe lo que busca. Poco le importó que lo admirasen. Quería nuestra complicidad para estar presente en el dibujo de cada minuto. Se agota el dinero, durante una semana ha tomado café y pan. Solo quiere ver sus cuadros en los marcos. Aun viviendo en la miseria, siente una música calma y pura, un impulso irresistible para crear. Pero la máquina despótica del capital no le perdonó la vida al hechicero del color.
—¿Y la máquina social?
—¿Dónde estaban sus cuerpos?
—¡Ah!, pues flagelándose.
—¿Y las mujeres bellas que amó y pintó?
—A ellas tampoco le importaron tus resonancias de iluminado. De genialidad.
Es imposible pensar en el dinero sin cavilar en los suicidados de la sociedad. Esquizoides, utópicos, fracasados, que toda la vida salen a batallar, ¿verdad, don Quijote?
Gracias, gracias. Gracias, amado Van Gogh, por tus centelleos de rocío; por esos cristales de lila desafiante y tus inmensas extensiones de trigo después de la lluvia. Gracias, suicidado, por esa neblina decapitada que se deshace con la verdad tempestuosa de un sol a medio día. Tendremos que cruzar este estallido luchando sin concesiones, desde una subversión a fondo, desdeñando los subterfugios del nihilismo y la fragmentación, entregándonos sin vacilación; un solo hombre, una sola mujer, todo es la suma de todo, todo se comunica con todo, un poco más humildes, acaso también más puros. Firme e inocente la mirada, elevando el nivel de nuestras aspiraciones. Un volver a armonizarnos traspasando la opacidad de las sombras. Hölderlin nos devuelve con sus marejadas eternas un deseo incesante: “Hay mucho que defender, hay que ser fieles”.
Tales son mis elucubraciones sobre los suicidados de la sociedad y el valor del dinero, mientras se instala la asamblea de teatro. Hablan las funcionarias, expertas en gestión cultural. Pues hay que decirlo: “Toda la asamblea estaba presidida por mujeres”. ¡Cómo le habría fascinado a Aristófanes!, el autor de La asamblea de las mujeres.
—Lamentamos que haya más demanda que oferta —dice una de ellas.
Pido la palabra. Trato de ser muy discreto, dada mi investidura de escritor, dramaturgo y director de teatro.
—Llevo treinta años resistiendo orgullosamente, haciendo teatro todos los días. Pero son muy farragosos los mecanismos de licitación. Bla. Bla. Bla. Bla. Bla. Bla. —Así concluye mi perorata.
Hay que decirlo con gracia, aparece el infaltable delirante. Otro suicidado de la sociedad, que vocifera, rasgándose las vestiduras, rascándose las llagas del resentimiento y la amargura, con su voz entrecortada dice:
—¿Y la pensión? ¿Dónde está la salud y el trabajo digno para los artistas? ¿Dónde estaban ustedes? ¡Señoras!
Se refiere a las doctoras muy bien puestas, con sus caras de manzanas prohibidas, bien alimentadas, perfumadas, refinadas, convenientes, buenos salarios, muy merecidos, no faltaba más.
Se arma el zafarrancho. Ese hombre humillado está pidiendo lo que nos es negado. Ese hombre dice la verdad. El Estado nunca ha estado. Como sucede con los y las comediantes, aparece una mujer descollante. Taliana Balcázar, actriz de teatro, de televisión, bailarina, filósofa, según dijo. La sorpresa fue que contuvo la insurrección con una serenata: “Tú me acostumbraste a todas esas cosas”. “Espérame en el cielo corazón”. La atractiva mujer, dueña sin duda de una prodigiosa voz, apacigua los ánimos del insurrecto hombre, que en aquel instante encarna todas las violencias, surgidas de esta guerra. Extiende una invitación a unirse al sindicato de actores, directores, artistas. Iniciativa esta, sobre todo de actores y actrices de la farándula.
—¡No era para menos! ¡Aquí nos tratan a todos a las patadas! —le digo a otro director, que está a mi lado.
—Pero no es el tono —me responde.
¡Qué risa! ¡Me río del tono! ¡Me río del tacto! ¡No estoy intacto! ¡Me muero del enigma! ¡Me cago en el concepto! ¡En el tono! ¡En el tacto! ¡En el impacto! ¡En el intacto! ¡Oh! ¡La cultura! ¿A quién le importa la cultura? ¿Para qué es la cultura? En este país de cretinos y gobiernos mezquinos. ¿Qué es la cultura? ¡Oh! ¡Sí, la cultura! Una patada soberana en el culo y ya estamos de súbito al otro lado. Escribo en mi libreta; pero callo y en ese silencio cobarde, me uno al coro de Ismene, que no quiere enterrar a su hermano.
POESÍA
Ganador Asistentes Poesía
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Poesía
Ahora pertenezco al río
seguiré su cauce hasta diluirme
o volverme pescado
en las redes que atrapan al mundo
o el pescador de ojos tristes
que me deja pasar de largo.
Las manos de los árboles
flotan también
río abajo vamos todos
una procesión
un lento fluir de moscas.
El agua borrará mi nombre
me marcará con dos frías letras,
una “N” en cada ojo.
De las aves negras
llegan plumas
caricias de los buitres,
dejo que coman un poco
que me quiten de la espalda el peso de esta tierra.
Antes de dormir la abuela reza,
habla bajito a dios para que solo él la escuche.
Ella también llora la ausencia,
aún cree en milagros.
Yo ya dejé de hacerlo,
en Colombia lo único milagroso es la pesca.
En El Tarra el fuego baja de la montaña
también cuando llueve el fuego baja.
El calor se mete en nuestras casas,
vivimos en el fuego.
En la mañana,
viento cruzado y ráfagas de aire.
En la tarde,
fuego cruzado y nuevas ráfagas.
Todos al piso, niños,
a buscar la infancia que huye
a despedir los sueños en las baldosas.
Mención de honor Asistentes Poesía
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Poesía
Un sonido doloroso ampara a los barcos
los orienta cuando la niebla es densa
Un corno triste que recuerda a un animal manso
de garganta abollada
como una madre enferma
Un código primitivo que convoca y aleja
Alguien esperando a alguien que no vuelve más
Se dice tanto de las madres Se dice tanto
Ella fue un cardumen arrinconando rompeolas
Fumó desde los catorce hasta los sesenta y siete
Dejó el cigarrillo Llegó el chocolate
y engordó como una ballena
Fue nuestra yubarta y disfrutaba en su mar
Chapoteando
Feliz
Ya papá no importaba
Mamá enfermó en silencio
Sola lejos de todos
Murió de muchas cosas menos de desamor
Ya papá no importaba
Enfermó en silencio y la delató su voz
obligada
y sus ojos que no pudo mantener abiertos
ese día que (como de costumbre)
hablábamos todos (mamá y los tres hijos) por videollamada
Cuando la enfermedad congrega en torno
a una madre terminal
hay un silencio que atraviesa el viaje y el espacio se vuelve tiempo
El dolor saltó cuando abrazamos su costillar silbante
Nunca aprendí a silbar Mamá tampoco Cuando era niña envidiaba a mis tías abuelas y a papá silbando afinadísimo con vibrato Quizá por eso tenían muchos pájaros Enjaulados
O quizá silbaban para consolarlos Mamá tenía pájaros que volaban libres y venían al balcón a comer fruta y a chapotear en el pequeño charco de vasija de barro Venían obedientes a su remedo de silbido que silenció por fuerza mayor cuando enfermó pero los pájaros seguían llegando El día de navidad la visitaron sus nietas Mis sobrinas Se despidieron porque se iban de viaje A mamá le dolía empujar el aire desde sus pulmones hasta su laringe Hablar Su tórax ya estaba lleno de tumor y derrame Desde el cuarto de donde ya no salía nos llegó su trinar hasta la sala Su canto de ballena se emplumó y rompió el código de cajero automático y evidenció las entregas de dinero subrepticias La señal que por supuesto solo fue reconocida por sus nietas
Lloramos todos en la sala
Nunca unos billetes le costaron tanto
Ni la hicieron más feliz
Los últimos días se empeñó en comer
Para evitar
Evitar
Evitar
No puedo escribir muerte
Morir lejos de casa
Perdón, mamá
Dos días de malos tratos en urgencias
Mamá perdió la conciencia antes de llegar a la clínica
dos días después de navidad
Todo pasó muy rápido
Tres cosas embutidas en la maleta
¿El cepillo de dientes? Su cepillo de dientes
pensé que para qué
si no lo usaría más
Pero el despojo que traen consigo las teorías del caos
O las que niegan mecanicidades o milagros
me hicieron empacarlo a sabiendas de que mi llanto
tenía un fundamento cercano
al inicio de esta elegía amorosa
Murió en una cama de hospital rodeada por los tres
Nos entregaron su ropa sucia
con asco
apretujada
en una bolsa
Quémenla, dijeron
Se robaron su piyama nuevo y los pañales que sobraron
Llegamos a casa
lavamos y doblamos cada prenda
sin fuerzas ya
con todo el amor
y escogimos una última muda
para el funeral
al que mi padre llegó con su amante
Las lágrimas de un marido nunca están ocultas
Ja. Acá tenemos que reírnos
El ataúd estaba sellado
Así lo decidimos
Él quería verla
Optó por el insulto diario
que por primera vez no dañaría a mamá
Algo masculló con burla
Papá nunca importó
Las lágrimas de mi madre siempre estuvieron ocultas
No así las nuestras
De nuevo en casa empezamos a recoger sus cosas
Faltaban sus joyas Mamá no tenía muchas
Preservaba algunas de los buenos tiempos
Le gustaban las pulseras Los anillos
Los guardaba en una caja de madera en un armario con llave
Encontramos la caja vacía con un recibo
de una casa de empeño
Murió de muchas cosas
Años atrás cuando todos nos fuimos adoptó a Clarita una poodle cachorra que vivió veinte años a su lado Eran cómplices Clarita le dejaba sus huesos de carnaza en los zapatos debajo de la almohada en la tierra del jardín en las maletas casi listas para un viaje en el carro bajo el árbol de almendro Murió hace ocho años en brazos de mamá
Hoy es día de las madres
Llueve montones Mientras más lloro más se nubla el cielo
Pude sacar a mis perros solo unos minutos Pude soltar mi llanto sin que nadie me oyera
Ellos (mis perros) lo hicieron (me escucharon)
enterraron su hueso de carnaza bajo un árbol
Volvimos a la casa
Enlodados
Fríos
Convencidos de la pequeña ofrenda
Llegarán terrores nocturnos y cosas peores
Nunca hubo monstruos bajo nuestras camas ni en los armarios
Solo tres muchachitos arrumados
en una habitación de 2 x 2
Mi madre murió en una cama de hospital
rodeada por los tres
y por todos los monstruos que ahuyentó de nuestro lado
Mientras ella se iba el piso se quebraba
Sentíamos llegar patas
Garras
No puedo gritar
nadie vendrá a calmarme
Nuevos inquilinos jadean en mi cara un dialecto
que carece de los primeros fonemas
de mi cartilla de la escuela
Mis labios se empeñan en juntarse y repetir la misma sílaba
bilabial
oclusiva
huérfana
Un código primitivo que convoca y aleja
Alguien esperando a alguien
que no vuelve más
La Estrella, Antioquia
Taller Letra-Tinta
Al morir las cosas
vuelan en tren de pájaros muertos.
¿A dónde van esos naufragios?
Devastadas por el rayo de arena,
desleídas por un solitario,
curtidas de sombras,
pregonan:
¿A dónde van esos naufragios?
Ven la muda pantufla del cielo,
sosegada de trasnochos,
vacían lo que no es
en la pradera del sinsentido.
Llegan al fin
inciertas
El afán muerde como fiera,
capullos envejecidos por pantanos de luz.
Se alejan las hojas;
primaveras sin hijos.
Al morir las cosas, se ven los naufragios.
¿A dónde van esos naufragios?
Vuelan en tren de pájaros muertos.
Dibujan en el agua
olvidos
que muchos
tatuaron.
Vuelve la semilla extinta
Al sin sabor
Al pequeño instante
sin nadie.
¿A dónde van esos naufragios?
Sentada en el pajar del ahogado hila sombras de gorriones en el cobertizo de la niebla, sujeta la corbata de un siniestro por el lodazal de ángeles, el viento, otros mares incendian su luz, inasibles bocas beben el bosquejo de su lluvia, un alcatraz de hielo desmenuza el cielo, la serendipia espanta silencios.
¿Dónde estará el llanto de sus horas?
Mientras fuma lillo del viento;
feroz hortensia.
Un gato moldea el deshojado rostro,
huérfano cose barullos, enlaza pasos.
Un vaso de ojos alimenta memorias.
Mirar de nuevo al árbol tatuado de escombros,
la pradera nos sobrecoge,
arrastra el tejido que ya no somos,
provee, da a luz, círculo de avenidas rotas.
Apagan el velo,
otro filisteo vacía la noche.
Escribo las tristezas con mi vieja flauta de sombras
mientras en los vasos de vino bebo mis diversos rostros.
Humberto Díaz Casanueva
Como asno rebuzna el cielo, espolvorea un sol poroso; noche de mis dedos, incorpórea concubina, circunda insatisfecha, llena de légamo, cisternas tocan orquestas del viento. Un llanto de piedra lumbre saluda, se adentra en las cuencas del rayo, se balancea en la cuna del cencerro y se cuela por aquella ceniza que no volverá. Una pitonisa suena un diyeridú de espadas al refugiarme en su fuego.
En días de caricias longevas
me pierdo en el regocijo de ángeles yarumos,
compro libros de miradas
sin perder sus ojos de almizcle
perfumados por el viento.
Regalo libros para acariciar sus fauces
no sé si escribir poesía será mi salvación,
refugio contra olvido,
no sé si tantas palabras sean suficientes, escuchadas.
El libro abre sus alas,
talismán araña por segunda vez.
Navego en pupilas de gorrión distraído
en la calle disuelta de un poeta solitario
atiendo su bisbiseo,
describe mi sentir
con su punzón de sangre.
En la sala blanca reposan pájaros,
traen
un cielo abrazador
de cigarra en el pajar.
Talismán araña
llena y vacía
féretro dormido del huracán.
Daniel Alejandro Morales Machado
Bucaramanga, Santander
Taller de Narrativa Pública, Verso y Cuento
Cuando nací, por alguna razón, olvidaron mi nombre. Había un sol, un arroyo y anchos cerros verdes. Mi madre entraba y salía de mi sueño de aguas mecidas y yo la miraba crecer, incorporarse y sanar a las mujeres y los hombres que la pedían. Un hueso es un hueso, por el palpitar del tuétano, decía, con la experiencia uno aprende a presentir, mijo, toda la vida que hospeda cada cosa en su centro, como si de corazones se tratase. El aire volvía, se detenía y cada cierto tiempo borboteaba sobre nuestras cavidades secretas y silencios obtusos. Los niños aquí y allá no paraban nunca. Jugaban, estirándose con el sol, como flores aéreas. Y yo seguía quieto, oteando las distancias mientras mi madre, a su vez, curaba mis heridas. Pero algo se acercaba en esa geografía adusta, poco a poco, tras su relieve, cerca de nosotros, a punto de suceder y no lo interrumpíamos.
*
Los años insistían. Ya era un hombre. Me dolía el hambre y no paraba de imaginar el mar. Estaba aquí y otro día aparecía allá, enamorado, cargado de lluvia, oscilaciones suaves y caminos de hierba. Nada era para mí este mundo más que el desplazamiento ininterrumpido de un perro que persigue su sombra hasta desaparecer, con ella, en la llanura.
*
El tabaco, el maíz, el ñame y la yuca florecían a oscuras, en un baile secreto. Las mujeres amasaban esa vida y los hombres la lustraban con sudor. Ahora iba tarde a todas partes, enfermo de secreta quietud y contemplativa, hasta que llegaron ellos, allá, al principio del lodazal, vestidos de azul y tiniebla. Pero no hicimos nada. Los miramos bajar. Asir sus extremidades de acero y blandirlas al sol. Pero no hicimos nada. No quedó tiempo. Temblamos y la tierra tembló con nosotros.
*
En una hora detenida llegó el rojo. Yo terminaba mi primer poema: algo sobre el centro de las cosas, como si de corazones se tratase. Así ocurrió. En seguida vi correr a las mujeres y hombres que mi madre curó una vez, pero ya aniquilados, extintos; sin cuerpo ni cabeza ni corazón. Expulsándose en charcos como una sola sombra alargada. Para cuando terminé mi primer poema en el margen izquierdo estaba el rojo, en el derecho el azul y en el centro mi madre. Mi madre pálida, mi madre sin luz, aferrada, apenas, en el tono ciego del grito, la súplica y el mensaje jamás comunicado, dicho.
*
Ahora que no escribo me pregunto por mi voz. Si es que esta explica mi nombre, quién fui, de dónde salí, qué quise, en qué me convertí. Ahora que no escribo, me pregunto si la voz son unas manos que caen, lágrimas que se fecundan, soles que palidecen, momentos antes de la palabra, en la boca. ¿Es, acaso, una protesta, una vida, tal vez el mundo? No. La voz tiene que ser algo más que esta pesada gota, la última, con la que digo el tamaño de tanta muerte padecida.
Me he deshabitado muchas veces dentro de esta ciudad sin orillas, pensando, tal vez, en la muerte del tráfico o el eclipse de las horas donde, por mucho, algo sucede. Como hoy, siempre hoy, donde vago hecho un copo de fiebre en la mitad de la tarde y la vida pasa a sesenta kilómetros por hora, calentando el aire que ya gira, recio, por sobre los plácidos días del horror y la intensa calma. Como copo mínimo, simple, que se desperdicia en la pisada de un transeúnte cualquiera, que no presiente mi asfixia o el clamor de la llama que se desvanece de congoja, segundo a segundo, latido a latido, átomo a átomo. Ebrio de algún mal de años, edades o claustros. Tan amplio como la botella rabiosa que sostiene mi sed y me mira, de vez en cuando, en la fuga de una risa que también es ardor y lenta ternura. Paso las calles ensimismado en el salto de los peces que rompen, cada tanto, las membranas líquidas de los charcos hondos, manados de la luz rojísima que expulsan los semáforos que me detienen, súbitamente, en los bordes del salto o palabra; que es una misma forma del vértigo. Pero apareces, como imagen viva, saltando por entre las franjas de los andenes, absorbida por los detalles del mundo que, si quiera, es tan pequeño como tú. Y te sigo. Me incorporo. Estructuro la respiración de un tiempo que no es el mío y te quedas quieta ante el inmenso portón de un corral de teatro que supura luz oscura, o polvo, tras las grietas de un esmalte de intenso anaranjado. Y pasas, te detienes en cada estructura de carne de árbol y piensas que, a lo mejor, dicha carne ha madurado para hacerse recinto en lugar de pulmón y te miro tras la imagen enjuagada de átomos y cáscaras de piel que se interponen entre la retina y nosotros, la lengua y los efluvios, la irrealidad y su creaturización; aquella fotografía que podría ser la nuestra, pero nunca lo fue. Entonces el ruido nos reúne al vientre de la instancia y nos sentamos juntos sobre los asientos, que, seguro, eran más viejos que nuestras edades juntas, solo para mirar el arrullo de los cuerpos que se narran, sin hablar. Y han pasado exactamente 129 años de música de trazos, gestos y diálogos, tal vez, entre tú y yo, el tiempo y la memoria, nosotros, el mundo y ese cercano torrente azul, casi eléctrico, que nos sacude o invade al momento de ceder al impulso de ejecutar un milagro y soltarlo libre, a morir sin alas, ante las bestias del azar y los órganos secretos, íntimos, de los otros, que algunos llaman sensibilidad. Y estoy seguro de la certeza de mirarte, así, niña, siguiendo la danza de la flor apenas fija en el concreto abierto. Y estoy seguro de la fuerza de tus dulces ojos, que hacen crecer especies secas, hasta enraizarlas en los soportes de cada flanco. Y estoy seguro de que estabas ahí, contando las extremidades, hechas en papel, que se escondían entre esquinas y dobleces, tan ansiosas de ser adoptadas por un cuerpo base que también es poema o inutilidad, que habías escalado cada techo, en la ternura de zurcir heridas, para recubrir de besos los pedazos perdidos del barro y el fique. Pero no. No estabas y no eras niña. Solo estaba mi carne, madre, que solía ser tuya, ofreciendo el acto de extrañarte bajo esta cúpula de luces y palabras que ahora se derriten como un sol en la herida que, hasta ahora, no ha sabido cómo cerrarse.
Samaniego, Nariño
Taller José Pabón Cajiao
Campesino que sudas a diario
recitando con fe tu oración,
empuñando la azada tú siembras
esperanzas en tu corazón.
Desde el alba acaricias tu suelo
palmo a palmo en la lucha tenaz,
con anhelo y con prisa caminas
esparciendo semillas de paz.
Algún día podrás, campesino,
ver los frutos en sazón,
pondrás en alto tu frente
y se escuchará tu voz.
Nunca abandones tu predio
buen amigo sembrador,
de tu labranza y plantío
sigue siendo amo y señor.
Desprecio, hambre y miseria
hallarás en la ciudad,
te da el campo su riqueza
su potestad, su bondad.
Eres dueño del sol y del río,
de las flores, de la inmensidad,
es muy tuya la tierra que pisas
tu bandera es de paz y hermandad.
Entonemos tu canto,
tu trabajo, tu libertad.
Si cambiamos las armas por flores
habrá paz, habrá felicidad.
Medellín, Antioquia
Taller de Poesía Meca
Yo estuve enamorado una vez
de un paisaje lleno de alcachofas y maíz tierno
que los campesinos recogían para sobrevivir;
también me enamoré de una niña india
que recogía el maíz con sus manos de cristal
y me miraba con sus ojos de luna llena sin acceder a mis ansias
de besar sus labios con mi boca torpe de anacoreta;
ella me ignoraba, seguro pensaba que era
un espantapájaros y nada más, seguro pensaba
que no tenía alma o corazón, seguro pensaba
que yo no podía amar; seguro no sabía
que la amaba más que a ese paisaje hermoso y extenso
que me saludaba en las mañanas y me incitaba
a seguir soñando con sus besos,
besos que me podrían haber salvado
de esta vida monótona y llena de miedos al amar.
Nunca lo he visto.
Lo he buscado por la cordillera Central, por la Occidental,
por el océano Atlántico, por el Pacífico,
y no lo he podido encontrar.
Cuando llego, me dicen que se acaba de marchar,
que no deja de hablar de la misericordia,
del perdón, del pecado original,
y yo, espantapájaros, sigo buscándolo sin descanso.
Nunca lo he visto.
Lo he buscado sobre la bóveda celeste, en el lado oscuro de la luna,
en la gota de rocío que tarde o temprano
formará parte del mar;
lo he buscado con tanta insistencia y tenacidad,
que a veces pienso, yo, espantapájaros,
que su existencia es un rumor infundado,
una leyenda forjada por los profetas de la alucinación.
Yo nací en una aldea
que temblaba con los rugidos del tren cada día.
Allí vi morir la esperanza apuñalada en el pecho
por los mercaderes que vendían lámparas
que servían para alumbrar el camino oscuro del materialismo.
Yo también he matado.
Maté el amor, la fe en cualquier dogma, la lagartija
que montaba guardia a la entrada del templo de la reivindicación.
Soy un mentiroso.
Le mentí al niño que buscaba el camino
de la felicidad,
lo dirigí por el camino equivocado donde se perdió,
y él, desorientado, terminó adorando espejos
que solo mostraban el resplandor de un preciado metal.
No creo en lo que soy. No quiero lo que soy.
No espero nada de la vida, tampoco de la muerte, solo soy.
San Jacinto, Bolívar
Taller Clemente Manuel Zabala
Aprovecha la madrugada
amparada en las sombras de la oscuridad
Llega puntual
Son las tres y treinta y tres
Siempre luce pijama rosada, tan corta como la felicidad
Admiro sus indómitos senos, sus castos senos.
Las areolas atraviesan la seda, provocan mi sed
Se ofrecen incautas buscando placer
Sus largas cejas negras, sus grandes ojos, su mirada triste,
me buscan en la cómplice noche
El cachetero rosado no alcanza a contener
sus nalgas de furia, su trasero imponente
Se acerca, la miro de frente
El buen Dios puso abundante masa
sobre su húmeda noche rizada
Se acomoda sobre la cama, mira de reojo, sonríe
Otra vez el sucio juego de la seducción
Casi atrapado la aparto de mí
—¡Lilith, maldito demonio desquiciado! —grito
Nunca me engañarás transfigurada en la estela
de un amor condenado.
No entiendo qué buscas
Ignoro lo que encuentras
Irrumpiste atravesando abrupta barrera
blindada con dolores y resentimientos
Llegaste envuelta en crisálida de necesidad
anhelando cosas que no puedes tasar
La frescura de tus días
iluminó un alma enajenada
¡Tantas veces pedí que te marcharas!
Y no te mancharas con mi destino
Tantas otras regresaste
tras agrias e inútiles disputas
Enredados en esta rama
seguimos luchando contra el deseo
sin comprender quién es el cazador,
o qué hará con las entrañas de su presa
Unimos nuestras manos,
sus líneas vaticinan infaustos presagios
Mientras desde su caja asoma temerosa
la mentirosa esperanza que susurra
—No todo está perdido.
Bucaramanga, Santander
Taller Ramiro Lagos Castro
Libro amable, niño amigo
de alegría de leer
donde fábulas y versos
iniciaron mi saber.
De la mano iban conmigo
en mi temprana ilusión,
del lunes hasta el domingo
eras cuento de ocasión.
Bellos colores que ayudaron
a mi feliz florecer
cual palomas que volaron
en las hojas de papel.
En el patio del colegio sembré un árbol de pan, mis compañeros protestan con mucha severidad.
¡No queremos pan y pan! ¡Queremos goma de mascar!
Arrancaron mi hermoso árbol y en su lugar sembraron un árbol de chiclets clá, este creció rapidito y al segundo piso fue a dar. Los chicos tiran sus ramas, que se dejan arrastrar. No lleva ni una semana y al tercer piso subió, tiene hojas perfumadas, bellos colores su flor.
Al entrar en un salón, alarmado un profesor vio que los chicos rumiaban como bueyes la lección; se paró muy enojado: ¡Fuera de clase!, gritó, pero al salir los alumnos mascaban al mismo son, del más chico hasta el más grande, del árbol de clá comió…
El profesor, hacha en mano, el árbol se fue a cortar, pero el árbol le rebota a cada golpe que da; los chicos siguen mascando, degustando su sabor, el árbol sigue creciendo, todo el colegio invadió, sus raíces se extendieron hasta fuera del portón y llegaron hasta el parque, ya empezaron a dar flor.
¡Oh Dios, esto es un desastre!, dice otro profesor al ver que al salón de clase por las ventanas entró. ¡Qué clá ni qué carajos! Yo me voy de este lugar, donde los chicos prefieran estudiar y no mascar.
Pero los chicos volvieron y con mucha decisión arrancaron aquel árbol que tanta brega les dio, pues parecía tener manos y, agarrado fuertemente a las puertas y ventanas, sus marcos de hierro firme, por delante se llevó.
Todo se ha normalizado y, por amor a su labor, volvieron los profesores y el árbol fuera quedó.
Jennifer Alexandra Mosquera Rentería
Quibdó, Chocó
Elaboratorio de Expansión Literaria “Pacífico Escribe”
La cultura colombiana está de gala, pues en su infinita sapiencia sabe que es admirada. Se alegra, se goza, pues es sabedora de que sus hijos colombianos la respetan, la representan y la honran; por su misma amplitud, ha dado origen a las más diversas definiciones, ya que es el conjunto complejo de lo que el hombre crea, humaniza y transforma; es esa luz espléndida e inefable, un sistema de creencias y prácticas, en torno a las cuales un grupo de seres humanos comprende, regula y estructura sus vidas colectivas e individuales.
Colombia es un país resiliente y multidiverso; se goza en sus grupos étnicos, únicos e importantes, que a ultranza trabajan para que brillen en sus cielos la paz, la justicia, el amor, la alegría y la esperanza, integrando los conceptos de realización y desarrollo, tal como se construye una pirámide.
Al trino de las aves se unen los mestizos con su cumbia, sanjuanero y bambuco; mis apreciados blancos han conquistado corazones, con sus ritmos latinos.
Que griten los afrocolombianos que, aunque contra su voluntad, fueron traídos a América para ser esclavos, y hoy son portadores de paz; que han impregnado al mundo de alegría con sus deliciosas comidas, dulces, peinados, bailes y cantos.
Que sigan siendo ejemplo los de pies descalzos, mis amados indígenas, quienes siguen aportándonos conocimientos a través de los años; ciertamente debe haber equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, cómo olvidar que su chicha de maíz y sus artesanías han cautivado miradas y han dejado huella.
Que el sol siempre alumbre a mi pueblo palenquero, que su tambor y su marimba sigan retumbando sin miedo, que la cumbia, el mapalé, el bullerengue y el currulao continúen siendo escuchados y bailados.
Que no se cohíban los raizales, que con su propia lengua expresen que tienen rasgos lingüísticos y socioculturales, que la quijada del caballo regué y el pasillo sean claramente diferenciables de los otros grupos.
Aunque viven en carpas mis nómadas gitanos, sepan que siempre han sido admirados, que sigan danzando sus hermosas mujeres, son sus caderas semejantes a las olas del mar que van y vienen.
Como un avecilla en el calor de su nido, que los niños sean los protagonistas de cuentos mágicos y sueños cumplidos; que siga siendo orgullo de mi pueblo colombiano el pintor y escultor Fernando Botero y que no se olviden los de ChocQuib Town, que siempre serán admirados por mí y por el mundo entero.
Que los lectores y autores de la Red Étnica de Escritores del Chocó sigan siendo ese raudal de luz que enriquece la educación. Que el drama y el teatro sigan creciendo y la cultura colombiana se sienta halagada en su máxima expresión.
Juan Valentín Salcedo Santacoloma
Roldanillo, Valle del Cauca
Taller de Escritura Creativa La Tertulia Jupiterina
Acuario espantoso,
rey efímero del suspenso.
Pescados celestiales
que flotan en el cielo.
Cristales de sol
vestidos de miedo,
escondidos tras la luz
al fondo del acuario.
Llovió en las constelaciones
de nuestro lago estrellado
disfrazando su tez nublosa,
como un espantapájaros
que no oía los destellos
que nacieron del acuario.
El alma de un ser
inundó los vientos.
Aprisionó al cielo,
lo llenó de soldados
y a los peces los guardó
dentro del acuario.
Despistado por lo eterno
y por un arconte eléctrico,
pierde en un chispazo
el haikú de los abrazos;
revelando así
bajo el farol de un barco
las olas del hechizo;
las paredes del acuario.
Comparto un sorbo de vino
con la capitana del barco.
Nos despedimos entre aleteos
de la nación que por decreto
nos habían robado.
Y que ahora entre estos versos
fue nombrada Acuario.
El suelo muerto y enterrado
bajo el sol y el glifosato;
Alma de fuego sepultada en oro
y lloran nombres que lo olvidan todo.
Siembra odio en este terreno
porque su fruto será perdón
aquí donde sale el sol.
Cuando un ser querido muere
las memorias de su alma
vuelven al amor.
Toda muerte que causas
es semilla para una nueva vida
y la muerte tuya cuando haya de llegar
será hogar de tierra buena
pues tu cáscara habrás de dejar.
Deja que el agua de la sabiduría
pase una y otra vez por mi consciencia impura,
comprendiendo que somos libres de culpa.
Mi corazón se asusta ante Kurukshetra
y las velas oscuras que no se dispersan.
Lo que viste en tinieblas se ha de iluminar.
Tú que habitas la consciencia y naces de la verdad,
tensas el arco de Arjuna y lo sueltas contra el fuego mortal
y aquel bosque clama a la lluvia
mas la flor que perece da paso a nuevas maneras.
Hoy lo veo mejor
La flecha, el fuego, el bosque.
Bogotá, Bogotá D. C.
Laboratorio de Escritura Creativa
Una mujer negra escribe una carta a un hombre blanco
Ella sabe que no hay remedio
él desconoce la enfermedad
La mujer negra tiene pesadillas con campos de algodón
Despierta
¿Por qué es blanco el algodón?
¿Cómo es que un gato negro es de mala suerte?
¿Acaso es el color blanco una interpretación errada del bien?
¿Quién piensa en la mujer negra?
El hombre blanco corta margaritas para la mujer negra
margaritas de pétalos blancos
blanco maldito blanco
A la mujer negra no le importan las flores
escribe su carta sin papel
nunca aprendió a escribir
Tal vez usted piensa que hay una mujer negra en este poema,
campos de algodón
hombre blanco
mujer negra
¿Acaso alguno aspira a ser un poema de amor?
Liliana Janeth Varón Villamizar
Cartagena, Bolívar
Taller Raúl Gómez Jattin Perenne
Bajo los párpados,
corro en todas direcciones,
despliego alerones,
dejo que las manos corten el viento
y la ropa se impregne del cosmos…
Sobrevuelo el hábitat de las grullas de papel,
surco el paraíso de los juguetes perdidos,
remonto la planicie, en que mi padre
construye cometas y eleva papagayos,
con los años, extravío el rumbo de la vida,
giro a la derecha sin bitácora,
la brújula palpita
y el hilo conductor son los arrullos de mi madre
que me hacen uno en su regazo.
Barranquilla, Atlántico
Taller José Félix Fuenmayor
Nos salva el silencio que se cuela entre nosotros como cola de cometa entre nubes de agosto, acercándonos a la verdadera intimidad. ya no se trata de un atardecer diluyéndose en el mar ni un amanecer desgarrado rompiendo ventanas, no, te hablo de luces apagadas, estelas de viento y miradas que se alejan, te hablo de un pedazo, una esquina del cielo que a nadie importa, pero en donde nuestros silencios distraídos se pueden encontrar sin estorbarse, sin buscar compañía, sin mirarse siquiera. en ese instante estamos seguros e infinitamente cerca, respirando vacíos desconocidos y descubriendo trozos del alma para masticar de regreso, cuando digas que es tarde y vas a perder el último bus.
O algo semejante al mar, quizá viento, una tormenta de arena sin tormenta ni arena, más bien, el recuerdo de una tormenta. Hay vacío revolviéndose en la nada y la nada extendiéndose a través del vacío. Hay una silueta. También hay un cielo naranja, luego púrpura, luego cielo, tal vez sombra de cielo. La silueta se vuelve hacia ti y pregunta si ya es hora de regresar mientras se quita el pelo de la cara y carga sus sandalias con los dedos. Y tú, pasmado en la orilla del mar o del fin del mundo —que son lo mismo— sientes un precipicio enorme que los distancia, intentas hablar, entonces la silueta extiende la mano y sonríe. No lo ves, no puedes verlo, en su espalda se recoge la policromía del día ausente fragmentándose sobre la movilidad infinita de lo que podrían ser olas cubriéndole la espalda, pero sabes que sonríe. Empiezan a mojarse tus pies. Intentas alcanzarla.
Sales de un mar inexistente, pero me parece que bien podría tratarse de un mar. Quizá porque emerges o siento que lo haces. Mas no sales, al contrario, te hundes. Emerges en sentido opuesto, pero hacia la superficie. Es como caer de espaldas en un ángulo de 360 °. Se trata de un mar sin agua ni olas ni mar, pero innegablemente mar. ¿Me entiendes? La misma sensación de alivio, sinónimo de vacío y tristeza al tiempo. Yo quisiera darte la mano, pero solo sostengo olvidos. En cambio, tú pareces querer compartir toda la incertidumbre y te aferras a mí todavía chorreando abismos, haciéndome charcos en la camisa. Entonces lo siento, es como ver crepúsculos con los ojos cerrados apenas sintiendo el disturbio de lo que se detiene, como sentir las vibraciones apagadas de una libélula reposando en un alambre cansado de ropa y sol. Te siento en cada parte que no recuerdo, ofreciéndome lo que no tienes y buscando en mí lo perdido. Es como palpar la nada y gritar todos los adioses en tu boca.
Se rio de mí
Y se me fue entre los dedos.
José Emilio Pacheco
El cielo se revuelve en Amatista y algo más. El sol no ha roto la ventana ni manchado las sábanas de rutina, todavía. En esta ciudad los días son de sal. Son las cuatro, duermes. Siento tenerte tanto como se puede tener al mar.
Un día irás al mar y verás olas. Por la tarde, regresarás en el asiento de atrás.
Tenjo, Cundinamarca
Taller Escrituras Creativas de Tenjo
Se perdió un día en el escabroso ruido de la nada.
Se perdió cuando viste sus ojos y no te gustaron
dejaste de ver el destello que de ellos emanaba.
Se perdió cuando escuchaste su sonrisa. Solo era ruido.
Se perdió cuando su boca era la invitación al pecado
no el dulce sabor de los enamorados.
Se perdió cuando su cuerpo era solo sexo
no el refugio cuando estabas cansado.
Se perdió cuando la aurora era el inicio, no un motivo para regresar.
Se perdió en la lluvia bajo la que puedes bailar.
Se perdió cuando las palabras perdieron valor en cada latido.
Se perdió el amor cuando dejaste de ver, oír, saborear la vida.
Se perdió el amor en el olvido.
Se perdió…
María del Pilar Rivera González
Manizales, Caldas
Taller Versos del Cumanday
Cuando los pájaros
huían de la humareda del campo
pasos humanos
se escuchaban en el firmamento.
Ellos desde arriba observaban
el caminar del miedo
y detrás otros seres los seguían
para doblegar ramas vencidas,
hojas quemadas descendían
a la tierra del otoño.
¿Dónde estaba yo?
Cuando los pájaros desplumados
guiaban éxodos
hacia el cielo en que yacen sus espectros.
Cali, Valle del Cauca
Taller Diálogos con un Espacio No Habitado
Metamorfosis en una noche de luna llena
instinto valiente de una loba con su cría.
Las amamanto como a Rómulo y Remo,
sus grandes ojos expectantes
devoran al mundo.
Mis colmillos afilados,
mis manos convertidas en garras
dispuestas a cobijarlas.
Mirada de soslayo,
pretensiones de maestra
que salvaguarda,
lección del camino amable
y sed de libertad.
Ellas corriendo la cortina
de un mundo que moldea e ignora.
Ellas, naturaleza salvaje que desconoce
las fábulas de príncipes y hadas madrinas.
Chía, Cundinamarca
Taller Versería
El dolor se desnudó ayer…
Bajaba por la calle absurda de la indiferencia.
Vestía las heridas del silencio y de la soledad.
Iba en el cuerpo de un niño abandonado
que extendía su mano inocente
en medio del hambre de la vida.
Él no pedía un pan, él no pedía un pedazo de cielo,
sólo buscaba la compañía de otra mano ciega
de otra mano herida…
En el bullicio de la calle oscura de abandono
encontró destrozada un poco de agua sucia, fría
que bajaba con la muerte…
A lo lejos se escucha el llanto de una madre
y el agua cae mansa sobre la tierra…
Cae el agua derramada de su sexo,
cae al vacío su soledad,
cae al vacío su hijo… el otro,
el que está por nacer
y los que se quedaron enredados en su vientre…
¡Muere un hijo!
y una madre traza violentas líneas
de dolor en su alma.
De repente la vida se fue desocupando
en palabras que cayeron lentas
como caen las hojas de los árboles,
como caen las horas…
Las palabras se fueron desnudando poco a poco
y su desnudez se hizo
huella de luz y de dolor sobre el papel.
Al filo de la noche, la vida
fue apareciendo como una sucesión
de palabras crucificadas
en el olvido de los que aún esperan…
La vida se hizo canto en el silencio,
en el llanto, en el odio y el amor;
perro herido, lobo hambriento,
herida abierta, nombre y verbo.
Oquedad en el alma…
Las palabras crecieron, se levantaron
y volaron trazando sueños de papel
en el viento, en el agua
y en la calma de este paisaje de vidrio.
El mar y tú…
Yo aquí, pasajera de tus aguas,
atrapada en esta barca de silencio,
sintiendo que me esperas
para dormirme líquida y feliz
en tu lecho de espuma y de sal.
Alfonsina,
Tu alma navega guiada por un caballito de mar
que se perdió en tus sueños.
Y tu canto de poeta
se eleva con los castillos de cristal
que se levantan en el agua para besar al sol.
Alfonsina,
Tu vida, tu muerte
son sueños vestidos de azul.
La miseria se puso de pie,
comenzó a caminar entre la gente
que pasaba por las calles
doloridas de silencio.
La miseria es un niño famélico
con su mano extendida
y el hambre en sus huesos.
La miseria se vistió de blanco
para pasar desapercibida
como cuchillo que hiere.
Se tiñen las nubes de duros lamentos…
Y un niño busca un pedazo de pan viejo
en una caneca que ahoga el silencio.
La calle, la vida están llenas de ellos…
Miseria y angustia de un niño hambriento.
Villavicencio, Meta
Taller de Escritura Creativa Expresión Irrevagante
Queridísimos,
lamento despertarlos
de su vida profunda,
lo que sucede es que hoy
tengo llagas en mis dedos
y las cicatrices de mi
calcinada
y suicida piel
están abiertas.
Lo siento tanto,
pero recurro a ustedes
para que me ayuden,
ya que la ciudad se está pudriendo,
cada vez se está esfumando.
Lamento tocarte tus tablas
ensilladas de cucarachas, Almilcar,
pero necesito repararme mis huesos;
el camión de la basura,
trajo muchos muertos.
Discúlpame por producir palabras,
pequeñísimo monje;
hoy quiero reírme
de los hombres mugrosos con chiflidos,
queriendo lamer faldas.
Me causa tanto vómito esa especie
de animales,
sudorosos,
y llenos de dientes olorosos a pezuñas.
Itagüí, Antioquia
Taller El Sueño del Árbol
A las catástrofes, las llamas naturales,
como si la naturaleza fuera el verdugo
y no la víctima.
Eduardo Galeano
Brusca y torcida montaña,
como un reptil te arrastras, indómita;
de fiera complexión, aplastas con tu furor
la alfombra verdosa de ásperos zarzales.
Bajo tus inestables redes, subyugas las corrientes
y las turbulentas aguas de ondas grises,
en tu vientre aguarda el turbio arroyo,
la violencia contenida de su furia salvaje
movió la materia de rocas y peñascos,
y con honda pesadumbre se rompió,
en gran estrépito se precipitó al vacío;
la ciudad horrorizada se embriaga
en el llanto de los hombres,
la muerte, como un pálido testigo,
observa impávida el ímpetu del río.
Valerie Daniela Guerrero Enríquez
Tangua, Nariño
Taller Raíces y Letras
Al recostar mis cabellos
cierro mis pupilas
y durante un sueño fugaz navego en mis recuerdos.
Los abetos caminan hacia el sur, donde el tiempo entre nosotros no ha pasado.
Camino tomando tu mano y siento que te tengo.
Un fuerte viento se lleva mi sueño y solo deja su reflejo.
Despierto,
intento buscarte, pero recuedo que en realidad no te tengo.
-Recordé el ósculo fugaz que calentó mis mejillas
-Recordé el remoto amor sin brillo
-Recordé la forma en que anhelé besar tus labios, pero jamás tocarlos
-Recordé el grotesco amor que demostraba y su corazón apagado
-Recordé que el antaño reluciente solo lo encuentro en poemas de amor
-Recordé que cada vez los recuerdos me atormentan más, y pude sentir cómo la soledad iba entrando a mi cuerpo
-Recordé cómo la silenciosa oda de dolor cada vez crece y crece,
-Recordé que solo te tuve en mi mente
Y que ahora es solo un recuerdo
Pamplona, Norte de Santander
Taller Rayuela
Sedienta de ti mi piel se resquebraja
Tu ausencia traza marcas
que dejan seguir la tristeza que anida en ella
Un sol calcinante recuerda cada beso en la piel
Rasgar de caricias desnudan el alma
Deseo intenso en horas fugaces
Noches frías que ardían al calor de nuestra piel
Calor de un recuerdo infinito
En una piel donde aún habitas.
Caen sobre mi cuerpo palabras como recuerdos,
látigos ardientes que sublimaron mi alma.
arde en la piel el deseo y una sed que no te alcanza,
me pierdo en el laberinto de tus ojos,
buscando incesante el recuerdo,
instante de una fusión de voces
jadeando al unísono una misma canción
Danzar incesante, gozosa muerte fugaz
más allá de la piel desnudamos el alma.
Pamplona, Norte de Santander
Taller Rayuela
A mi alrededor veo personas;
unas lloran en silencio,
otras murmuran chismes,
y algunas se dan golpes de culpa
o arrepentimiento.
Hay un ataúd,
brillante por su barniz,
como un piano nuevo
que nadie quiere tocar.
Me dirijo hacia el féretro con incertidumbre,
brotando en mí nostalgia,
sintiendo el aroma fúnebre,
una mezcla entre sándalo y rosas.
Llego;
bajo mi mirada tan despacio
Como si sintiera agujas en la garganta,
el cadáver es un joven conocido,
vestido de smoking y corbata,
un atuendo que seguro no eligió.
Sus ojos cerrados no ven a quienes lo juzgaron
y hoy lloran por él;
la verdad no dice mucho,
su boca sellada con secretos guardados;
ahora sus oídos no escuchan
las palabras que siempre quiso en vida.
Me desgarro,
me lamento;
tanto que él podía hacer y ahora
no puede.
En ocasiones lo limité,
le exigía una vida que él no quería,
y me doy cuenta
de la infelicidad que él cargaba.
Ese cadáver,
sin voz ni voto sobre sus restos,
ese cuerpo a horas de pudrirse
y bañado en formol,
ese era yo.
Barbosa, Antioquia
Taller Letra Silente
Su vestido empapado y su rostro desteñido,
sus ojos enrojecidos reflejaban el dolor de un corazón a la espera.
Magdalena lloró mil noches.
Al día siguiente lo reconoció;
andaba solo, buscando en la basura un gramo de fe.
Su túnica rasgada dejaba ver el esquelético torso,
sus huesudas piernas apenas conseguían sostenerlo
(Se le bebieron la sangre tantas veces).
Su enjuto rostro, pálido, blanquecino,
recordaba al de los difuntos que en las frías noches
frecuentaban los templos suplicando compasión.
Ya no hacía milagros y, a pesar de su identificación falsa,
las cicatrices lo delataban.
Al fin sus miradas se encontraron y buscaron el abrazo.
Del cielo llovieron silencios.
Enmudecieron los blancos relojes
en los que el tiempo se escurre.
Sus bocas calladas se acercaron
y encontraron en un beso aquella promesa eterna de amor,
que mil noches antes y bajo un cielo ciego, como testigo, se hicieron.
Jamás se les volvió a ver.
Y aún, a la diestra del padre: una silla vacía.
Cartagena, Bolívar
Taller de Poesía Héctor Rojas Herazo
Cuando el cielo estaba despejado
y el sudor corría por su frente
Carmen dio a luz a su hermano.
Jorge Eliécer Valbuena Montoya
Mención de honor Directores Poesía
Funza, Cundinamarca
Taller Cartografías del Silencio
Va la hierba, como si no tuviera cuerpo,
en el lomo del viento.
Carmen Boullosa
Madre habla con las plantas
mientras me pregunta por el metaverso.
Dice que escuchó en la radio
que un hombre compró un barco de miles de
millones de dólares
que no existe
y sigue susurrando un lenguaje de pétalos de agua
que acontece mientras la luz del día diluvia
y cae a borbotones
hojarasca de canto
anémonas de arrullos.
Cómo es entonces ese océano —pregunta.
es como un mar de mentiras —se responde.
Y no le da buena espina
ese cordel de murmurio
que trae el tiempo
desde otra orilla de atardeceres secretos.
Se inventan peces para surcar canales de televisión
aguaceros desiertos
marineros maniquíes —dice ella.
Y yo, tenue migaja de noche
recién habituado a comprender que la mañana
es una jaula de ángeles de niebla
trato de mascullar un bostezo sabio
que finja ser el idioma de las flores.
Pestañeo en sefardí
toso en francés, contemplo en vasco
suspiro en creole
y dinamito el trino de las aves
con una suma de ecos pixelados
que leí en la primera plana de una hoguera.
Es como mirar a un caracol por dentro y coleccionar
sus equipajes de aire —le digo.
Explicación que se enhebra
a una sombra de nube.
Delfines que no existen, corales cableados,
islas con clave, gaviotas sin huevos —insiste.
La leo indefinidamente
la forma en que orbita de un pétalo a otro.
Cada maceta es un planeta distinto
con sus propias gravedades y atmósferas,
con sus habitantes y sus revoluciones.
Madre es la lluvia y calla esos relámpagos
que anidan en su miedo.
Se despide de todos sus injertos
—quedan pendientes las conversaciones.
Cruza el candado del jardín
y observa el reino del tercer piso
como desde un faro a prueba de asteroides.
Esta es la tercera alcancía que rompo.
La segunda no alcanzó a llenar y por una emergencia
pagué con sus vísceras un remoto paroxismo de enamoramiento
entradas a cine, helados, elefantes de felpa y taxis
cosas que suplí en lugar del viaje a la tumba de Huidobro
que iluminaba en los ojos del chanchito.
Una suerte de frontera que había imaginado parteaguas de mi yo ahorrador
y mi superyó emprendedor en busca de dinosaurios.
Me pregunto cuántas alcancías rodearán este vecindario
una cifra porcentual arrojaría un dato acerca de cajas fuertes
en lugar de cochinos de tiesto en la esquina de los muebles
o bancos
tarjetas de crédito, cedetés, ivas, abismos, ofertas, compras de cartera
pero de eso no están hechas las demoras
debemos poseer algo en medio del destino
la patente de la brisa / una línea de arroyos
alguna moneda electrónica cuya ranura sea el río Mississippi.
Hay alcancías que tienen nombre.
Supe de una que se llamaba Mar
y otra conocida como Cohete de navidad
pero en general las miran
con un deseo ingobernable quienes las llenan.
Alcancías flacas que no suenan y gordas que hacen un sonido cansado /
nunca deseos llevaron en sus huesos
siempre por una herida abierta guardamos nuestras intenciones.
Esta es la tercera alcancía que rompo.
La primera se quedó ahíta de inventos
se fue en un impuesto de renta y una promoción de vigilias
que estaba en liquidación.
Pero en esta otra alcancía con tejas me siento
como una minúscula moneda de incendios
que guarda un humo pasajero para el ahorro de la lumbre /
para el día en que se rompa el fuego que hemos tejido.
Moneda tras moneda apilo la incertidumbre de los días,
los bolsillos astillados de bruma
el destino de su brasa
la orfandad de la arcilla.
Ganador Directores Poesía
Cali, Valle del Cauca
Taller Diálogos con un Espacio No Habitado
Basta con ser un niño
confirmar la imposible fantasía de inhalar bajo el agua
y su ardiente inundación
Sentir la confusión de quien observa un acuario vacío
un jarrón de margaritas como soles apagados
El crujir óseo de una torcaza
colisionando contra el parabrisas de un bus
Tal vez sea suficiente descubrir con
manchas en los dedos
que las alas de las mariposas están hechas de polvo
que la muerte es diminuta como un aleteo.
Camino a la iglesia he visto una mariposa.
Traté de alcanzarla haciendo equilibrio
sobre la banca del parque.
Desde la cancha
la risa de unos hombres
me hizo crecer un par de alas.
Salté de llanta en llanta
de muro en muro
como si bailara sobre flores.
No vi a papá correr detrás de mí,
pero su voz me alcanzó con la furia de un látigo.
Luego sus manos me atraparon
como a la piola de una cometa
que intenta escaparse al cielo.
“Maniquebrado”, me reprendió
mientras se convertía en el huracán
que derribó a la mariposa.
Cuando quise recogerla
el peso de su bota hizo de los colores
un montoncito de ceniza
—como los huesos de los dinosaurios después del asteroide—.
Ahora que el padre ha dicho que polvo soy
y en polvo me convertiré,
no dejo de pensar en la mariposa.
Esta cruz sobre mi frente es una revelación
una advertencia:
soy una mariposa
que papá puede aplastar.
para que remover la tierra fuera un oficio menos solitario
y enseñarle que los hombres cargan todo lo que se van a comer
Un hijo que domesticara el viento dando puñetazos al aire
sometiera las bestias con el crujir de sus dedos
usara con precisión médica el martillo y la segueta
que tocara la guitarra y golpeara la mesa en reuniones familiares
Un hijo con manos firmes para hacer cortes definitivos
para contener el aleteo agónico de un ave
que se desangra colgada de los pies
Un hijo que reconociera la importancia del sacrificio
y encendiera la voz como una hoguera
Un hijo que no tuviera mis manos
que evitan empuñarse y aterrizan como palomas
sobre la mejilla de otro hombre
Mis manos
que tejen redes invisibles con paciencia arácnida
y atraviesan los laberintos de la noche manchadas de tinta
Papá siempre quiso un hijo que no tuviera mis manos
que soportan el peso del mundo
garabateando en una hoja de papel.
Mamá no ha abierto las ventanas
y en las cortinas se estanca el sol.
La puerta corrediza del balcón es una membrana
que nos aísla del mundo.
Es hora del desayuno
y han desaparecido los cuchillos.
Desde su rincón
la licuadora luce indefensa,
es un animal que ha perdido la cola.
En la mesa del comedor
cada plato, cada vaso, es una pregunta.
La confrontación será con tocino, fruta y luz tenue.
Mamá añade sal a la yema blanda del huevo
como taponando una herida.
Sé que has soñado con la muerte, me dice.
Se te nota cuando te buscas en el espejo.
Ella sabe que mis ojos han enfrentado sombras
que he perdido el miedo a las alturas
y calculado la velocidad de los carros desde un puente,
sabe que mis dedos tejen diferentes nudos
que en las noches una navaja me besa las muñecas
y una sobredosis yace latente en las entrañas de mi cama.
Mamá sabe que he soñado con la muerte
pero ignora que todas las mañanas reclamo mi reflejo
acaricio la superficie intacta de mi piel
y me trago la calma con exactitud y en pequeñas dosis.
Ignora que, justo hoy, echo de menos la luz
y prefiero guardar silencio
a invocar fantasmas con un hueco en el estómago.
NARRATIVA GRÁFICA
Ganador Asistentes Narrativa gráfica
Bogotá, Bogotá D. C.
Taller Distrital de Narrativa Gráfica
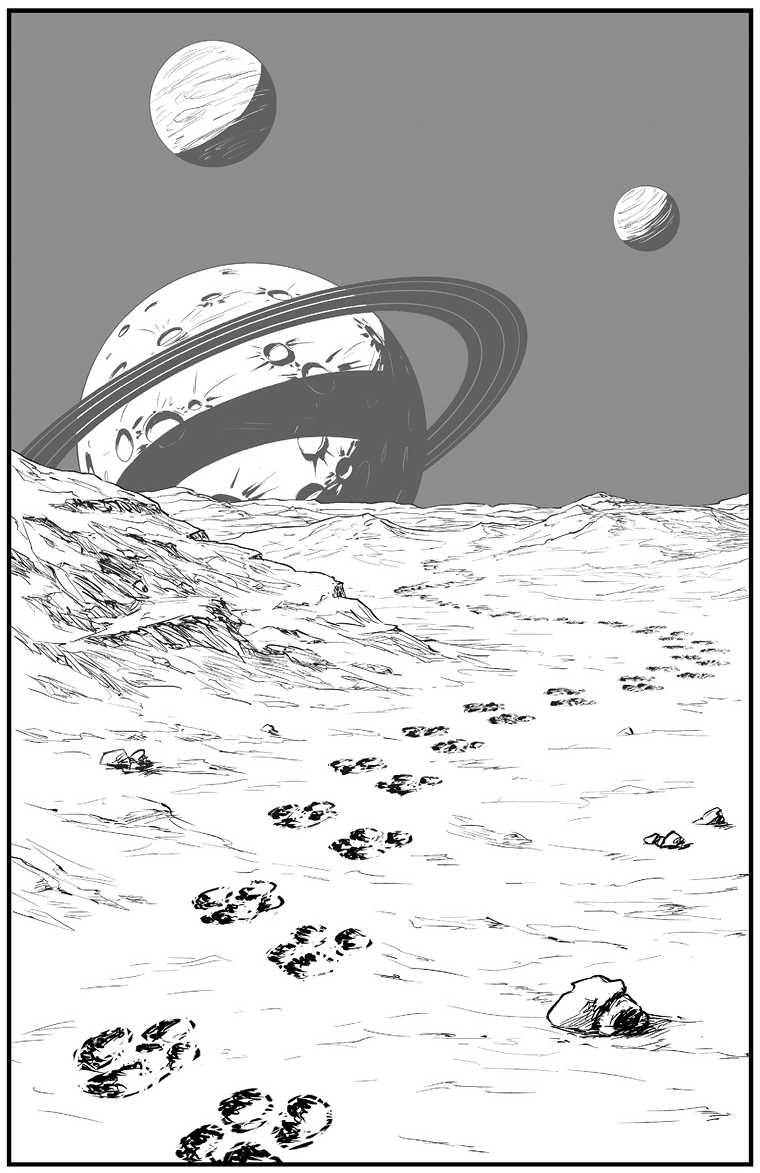
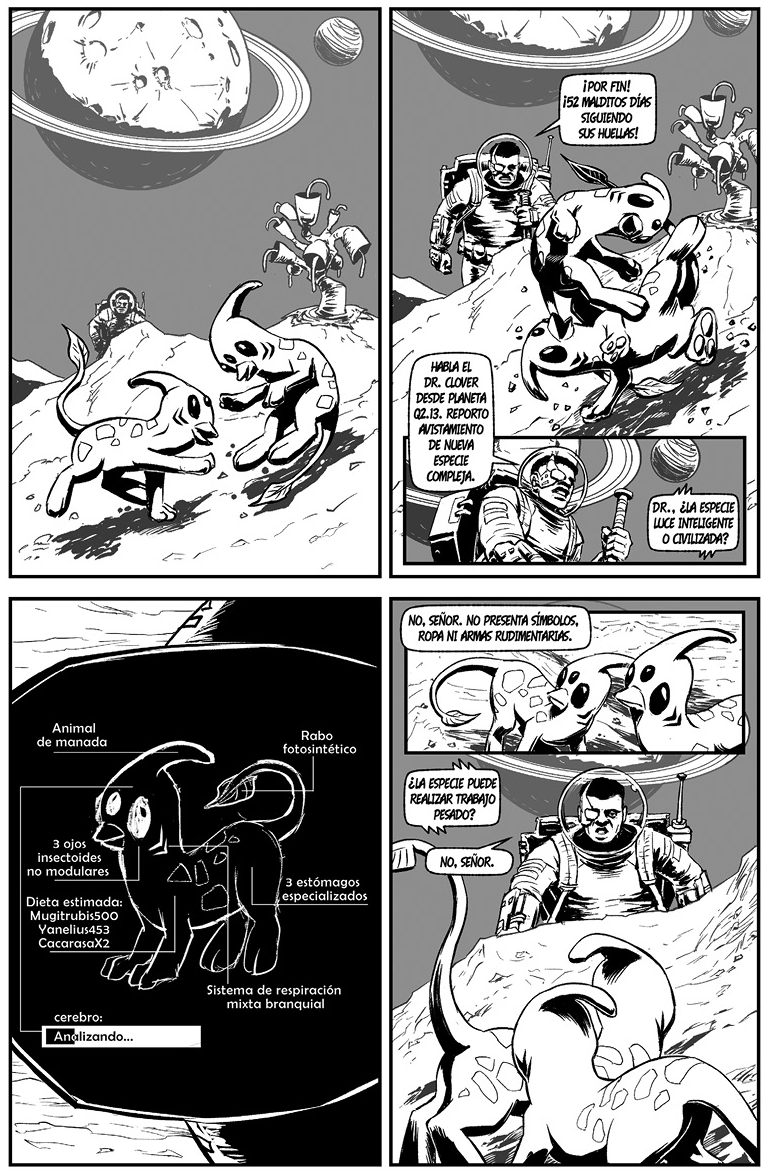
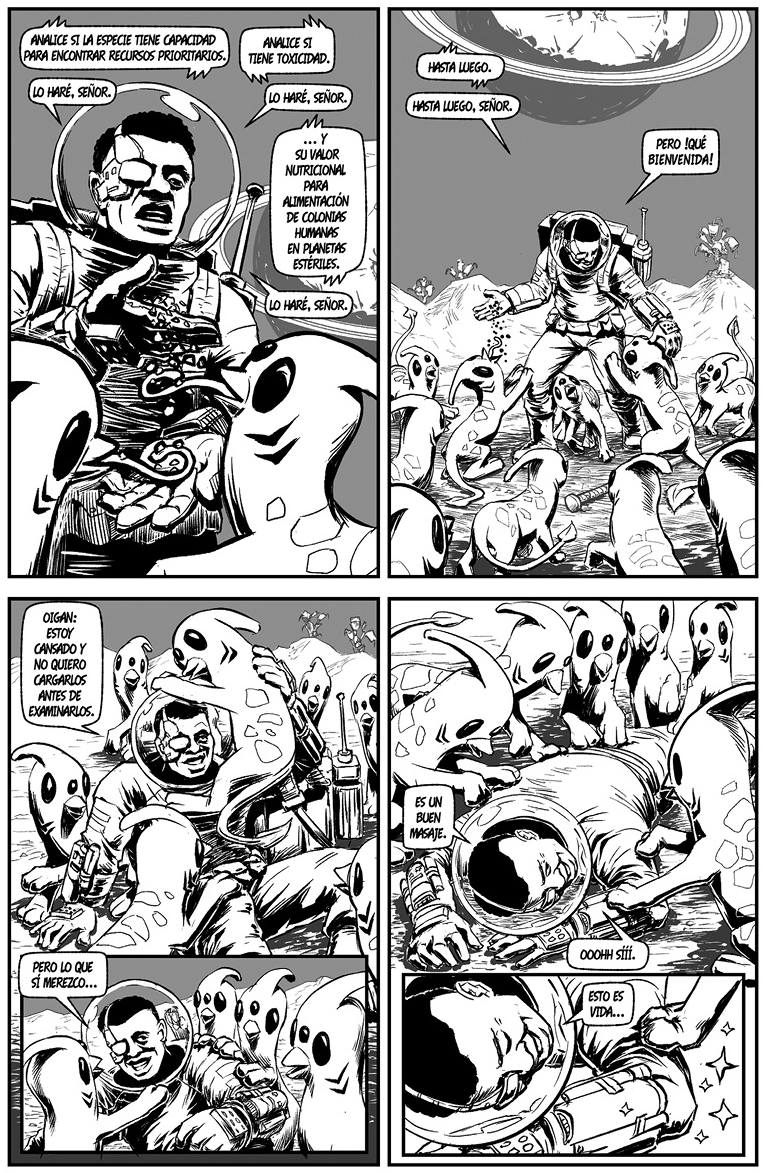
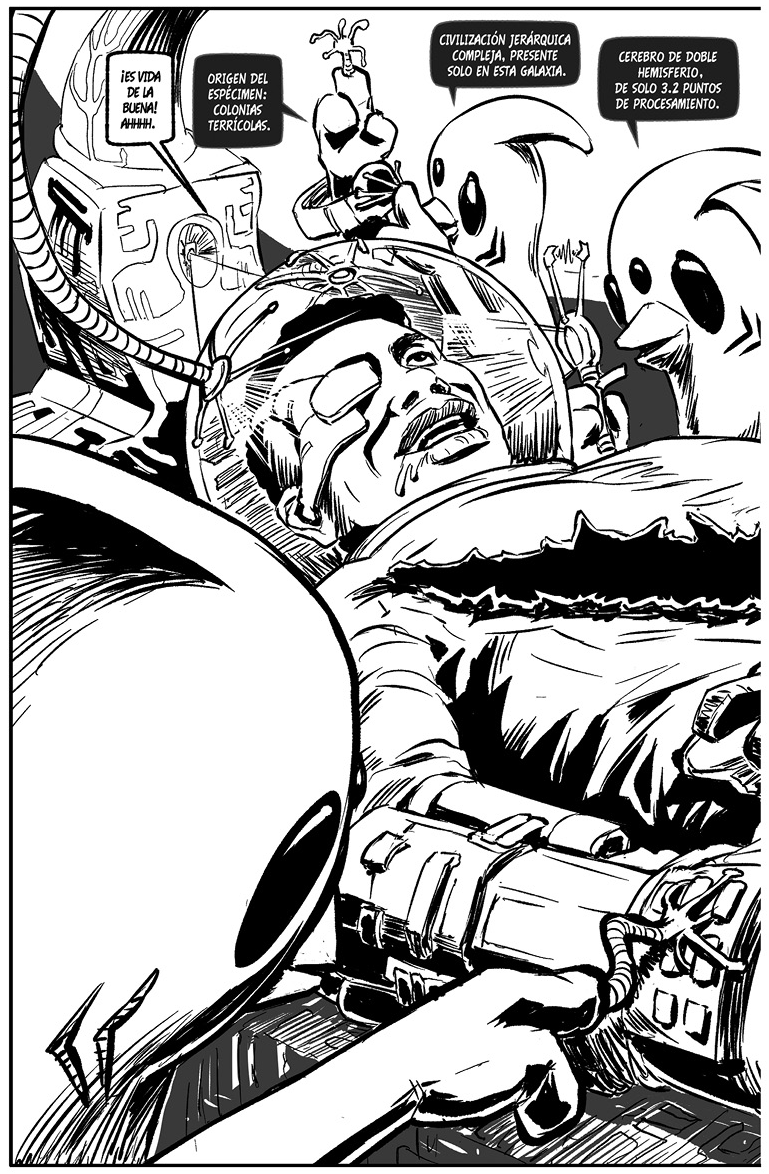
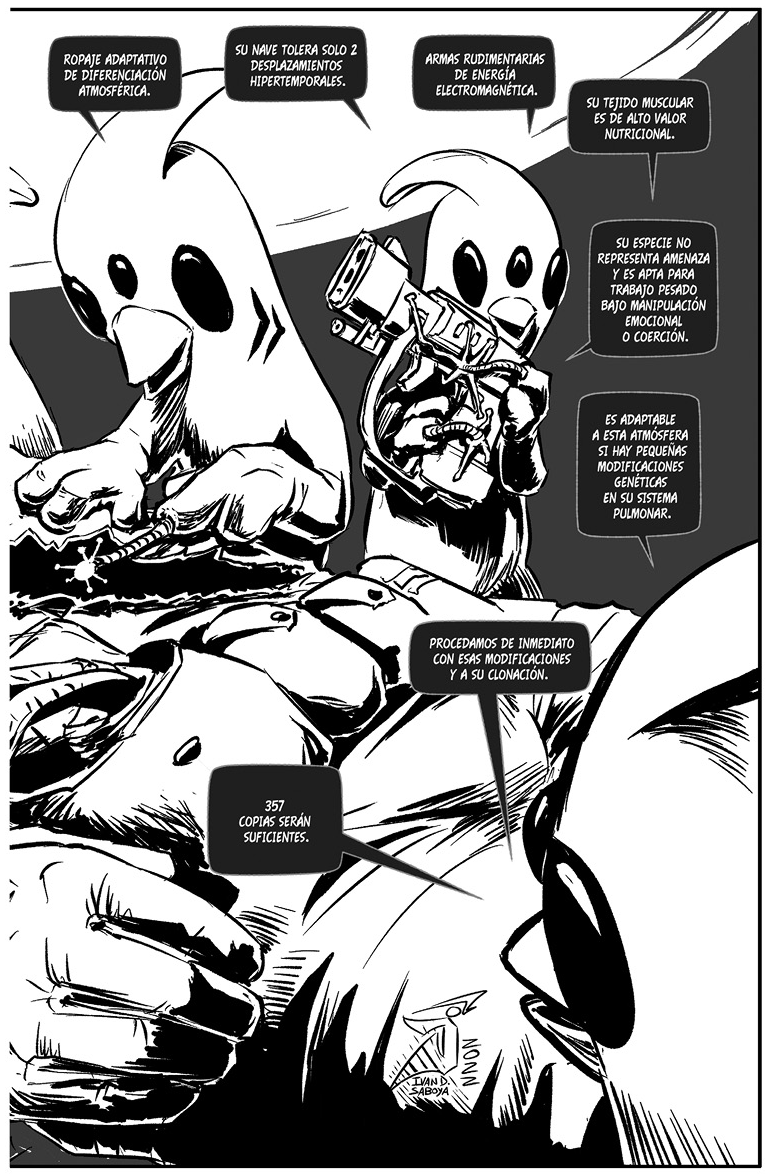
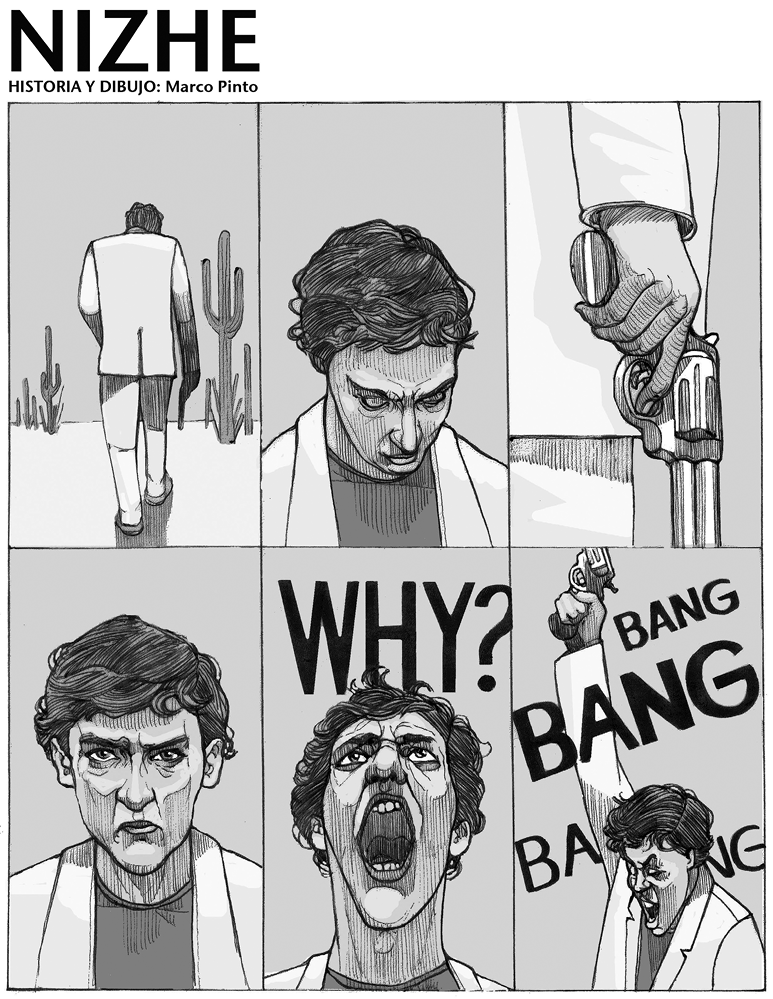
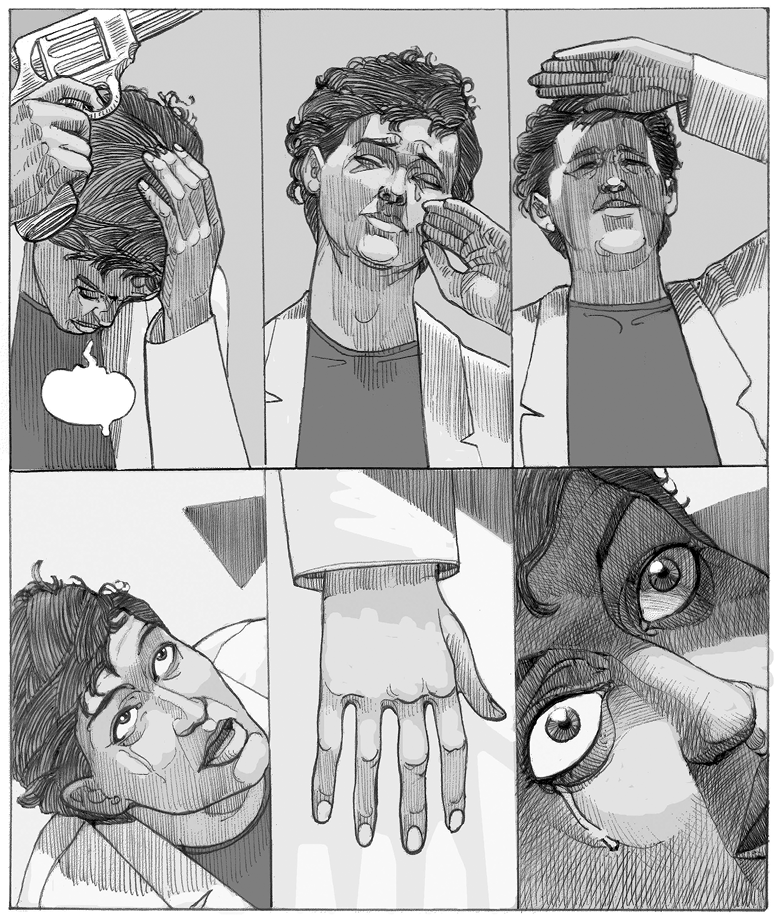
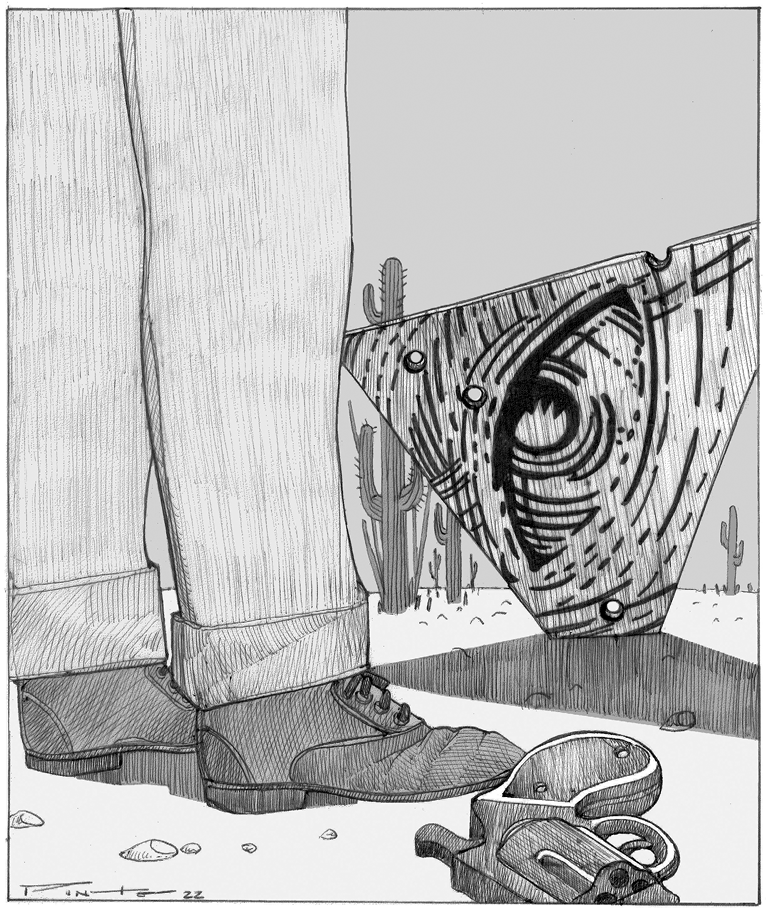
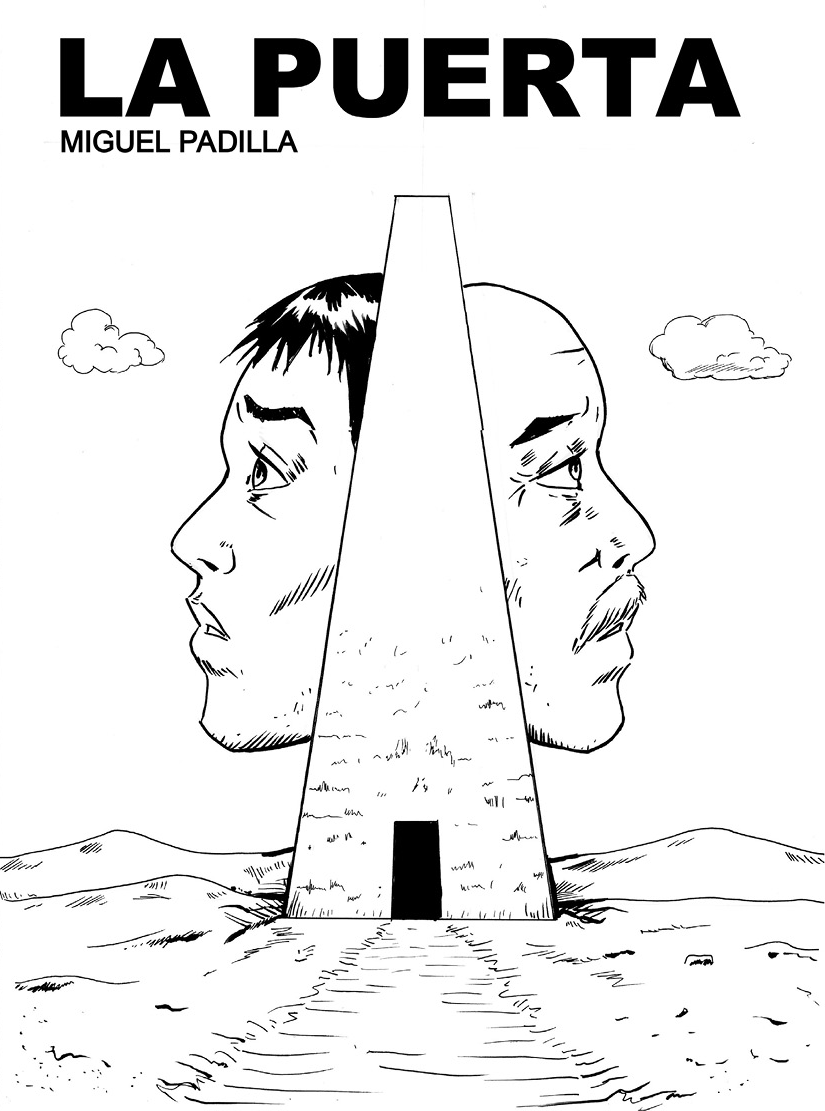
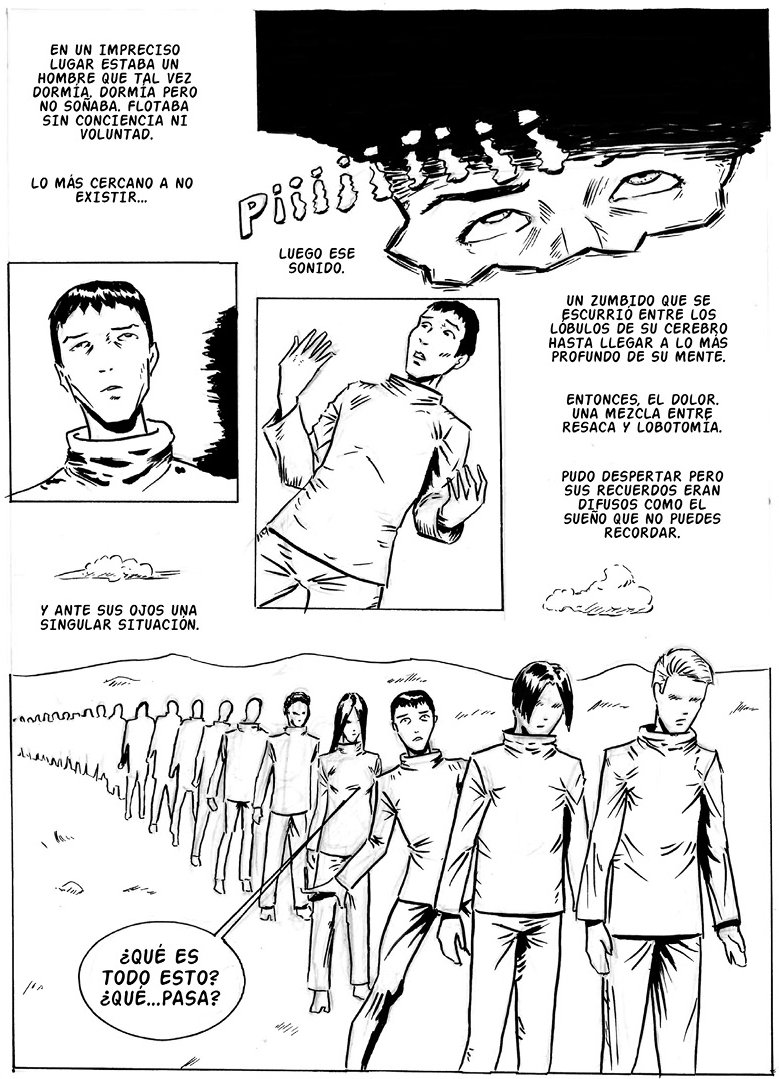
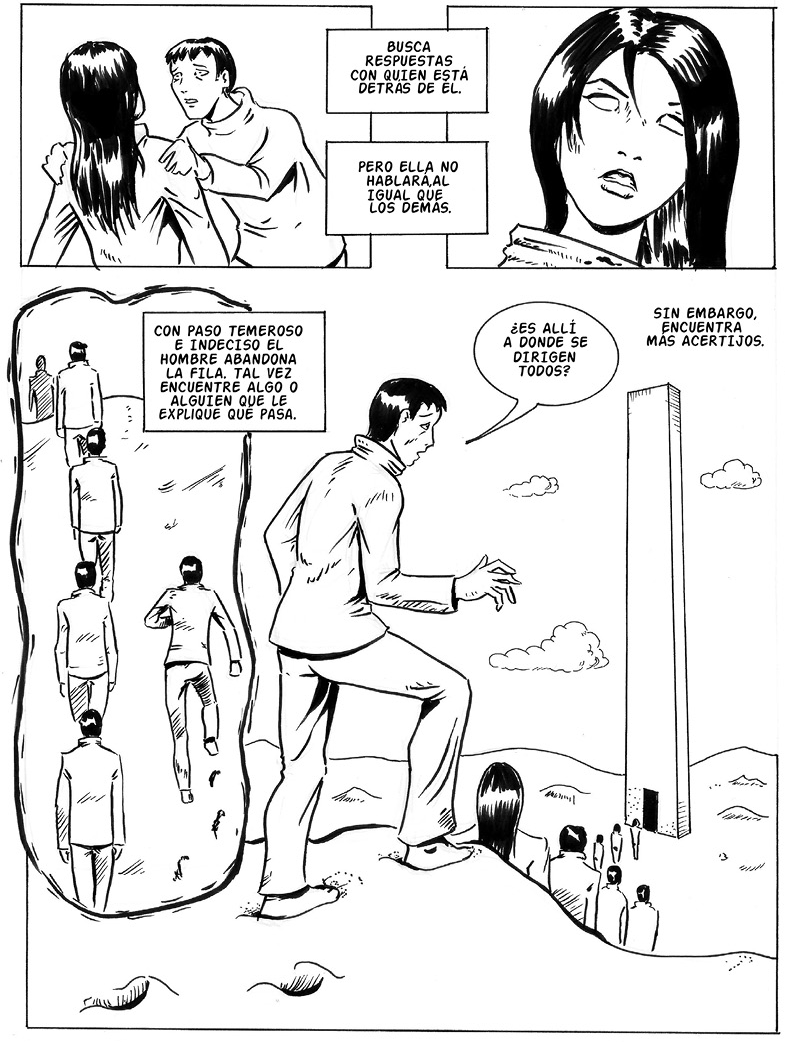
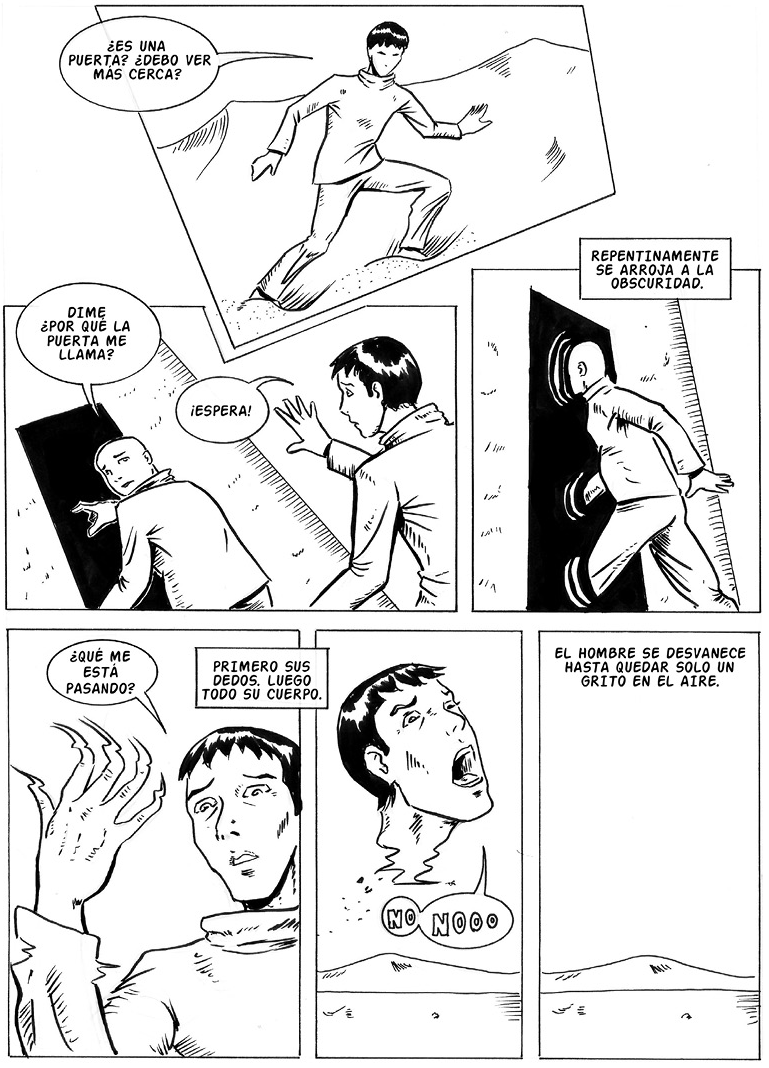
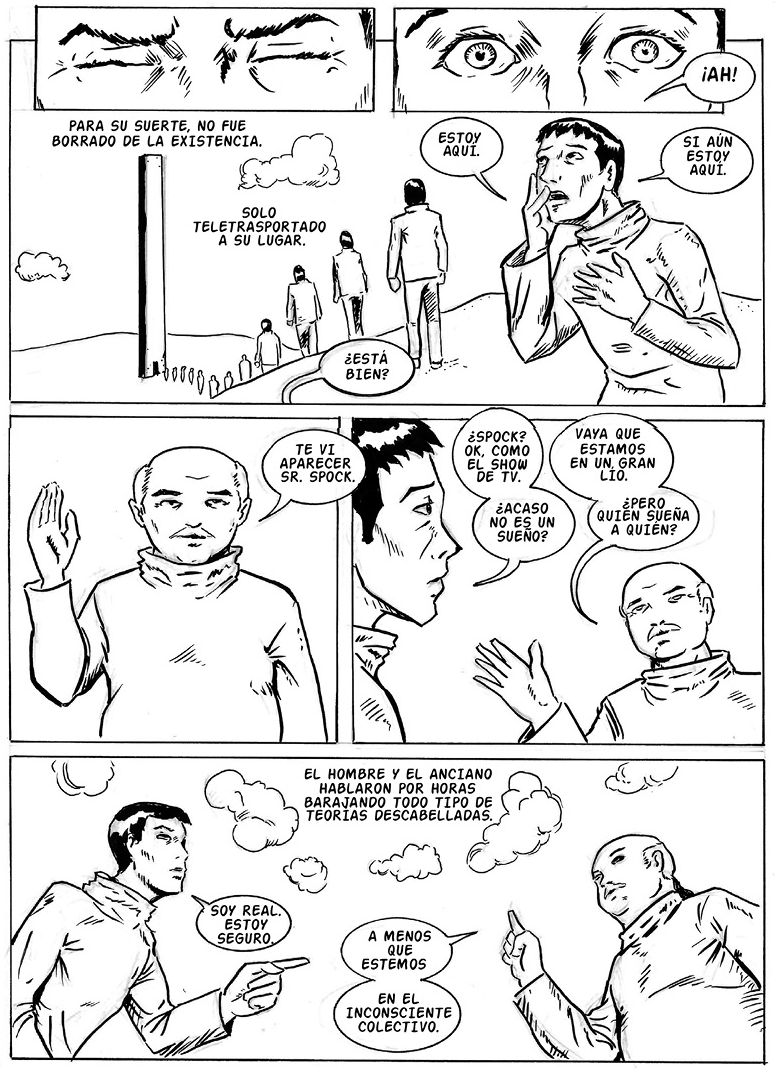
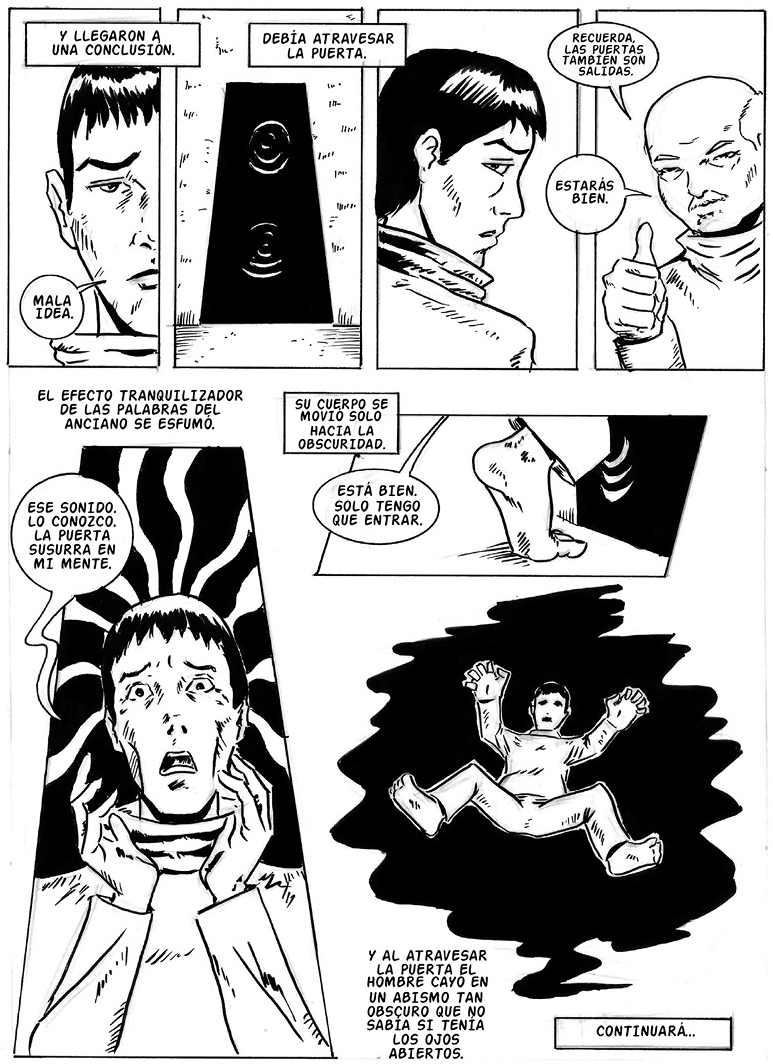
TALLERES Y DIRECTORES
2022
TALLER JOSÉ FÉLIX FUENMAYOR, BARRANQUILLA
Antonio José Silvera Arenas
TALLER LIBERATURA, IBAGUÉ
Martha Elizabeth Fajardo Valbuena
TALLER LOS MURMULLOS, GIRARDOTA
Juan Camilo Betancur Echeverry
TALLER ÍTACA, ZARZAL
Jhon Walter Torres Meza
TALLER GRUPO LITERARIO LETRAS, MEDELLÍN
Daniel Bravo Andrade
TALLER NARRANDO: PONIENDO EN PALABRAS LO INEFABLE, CALI
Paula Alejandra Gómez Osorio
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA COMEDAL, MEDELLÍN
Luis Fernando Macías Zuluaga
TALLER VECINAS DEL CUENTO, MANIZALES
Galu Jaramillo Ochoa
TALLER DE ESCRITURA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, CALI
Wilson Blandón Caicedo
TALLER HOJAS DE HIERBA, MEDELLÍN
Nataly Osorio Hincapié
TALLER DE POÉTICA CIELO DE UN DÍA, BUCARAMANGA
Víctor Manuel Niño Rangel
TALLER NAUTILUS, TULÚA
Walter Mondragón López
TALLER GRUPO TA.LI.UM., SANTA MARTA
Gustavo Hermógenes Arrieta López
TALLER CLUB CREADORES, SANTA ROSA DE CABAL
Amelia Restrepo Hincapié
TALLER DE NARRATIVA LA TINAJA, CHÍA
Diego Ortiz Valbuena
TALLER MANIGUAJE, FLORENCIA
Hermínsul Jiménez Mahecha
TALLER LA CAZA DE LAS PALABRAS, PEREIRA
John Jairo Carvajal Bernal
TALLER PLUMAENCENDIDA, ENVIGADO
Edgar Albeiro Trejos Velásquez
TALLER ECHÉME EL CUENTO, CALI
Alberto Jairo Rodríguez Castro
TALLER DE HISTORIAS, MEDELLÍN
Carlos Alberto Velásquez Córdoba
TALLER BUCARAMANGA LEE, ESCRIBE Y CUENTA, BUCARAMANGA
Laura Margarita Medina Murillo
TALLER EL LENGUAJE SECRETO, BOGOTÁ
Fabián Andrés Rodríguez González
TALLER BRURRÁFALOS, BARRANQUILLA
Viviana Vanegas Fernández
TALLER PERMANENTE DE FORMACIÓN LITERARIA, POPAYÁN
Felipe García Quintero
TALLER ARTESANOS DE PALABRAS, MONTERÍA
Mayra Alejandra Izquierdo López
TALLER DOXA, BOGOTÁ
Ronald Andrés Rojas López
TALLER CLUB DE ESCRITURA CREATIVA ALTAZOR, CALI
Luis Gabriel Rodríguez Bolaños
TALLER DE PUBLICACIÓN, CAJICÁ
Ana Paola Arbeláez Tangarife
TALLER DISTRITAL DE CUENTO, BOGOTÁ
Andrea Salgado Cardona
TALLER TINTAVIVA, ENVIGADO
Oscar Darío Villa Ángel
TALLER JOSÉ EUSTASIO RIVERA, NEIVA
Betuel Bonilla Rojas
TALLER CAMINANTES CREATIVOS, BARRANQUILLA
Cesar José Mora Moreo
TALLER FUNZA PARA CONTAR, FUNZA
Anderson Antonio Alarcón Plaza
TALLER IBAGUÉ ESCRIBE Y CUENTA, IBAGUÉ
Miguel Alberto Páez Caro
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA LA PAZ “LA VOZ PROPIA”, PELAYA
Eguis Palma Esquivel
TALLER AMILKAR-U, SANTA ROSA DE CABAL
Duván Darío Cano Botero
TALLER DISTRITAL DE CRÓNICA, BOGOTÁ
Javier Osuna Sarmiento
TALLER PARCHE LITERARIO CRÓNICA MOSQUERUNA, MOSQUERA
Óscar Javier Bellón Chacón
TALLER TRANSITAR LA ESPIRAL CREATIVA PARA HALLAR SUS RAÍCES, BOGOTÁ
Yuly Caracola Rojas Oyola
TALLER CAFÉ Y LETRAS RENATA, ARMENIA
Miguel Alfonso Rivera López
TALLER TINTA DE YOPOS, YOPAL
Irma Pinzón Calderón
TALLER JOSÉ MANUEL ARANGO, VALLEDUPAR
Luis Alberto Murgas Guerra
TALLER PERMANENTE DE ESCRITORES GUAVIARÍ, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Edwin Tobón González
TALLER TRÍADE LITERARIO, ITAGÜÍ
Nelson Augusto Rivera Palacio
TALLER PERMANENTE DE DRAMATURGIA, MANIZALES
Carlos Alberto Molano Monsalve
TALLER LA JUGADA POPULAR, PEREIRA
Diana Carolina Hidalgo Echeverri
TALLER DISTRITAL DE POESÍA, BOGOTÁ
Tania Ganitsky Baptiste
TALLER LETRA-TINTA, ITAGÜÍ
José Rafael Aguirre Sepúlveda
TALLER NARRATIVA PÚBLICA, VERSO Y CUENTO, BUCARAMANGA
Andrea Patricia Jaimes López
TALLER JOSÉ PABÓN CAJIAO, SAMANIEGO
Ángela Cajiao Meneses
TALLER DE POESÍA MECA, MEDELLÍN
Raúl Henao Fajardo
TALLER LITERARIO CLEMENTE MANUEL ZABALA, SAN JACINTO
Fredy Joaquín Chamorro Tovar
TALLER RAMIRO LAGOS CASTRO, BUCARAMANGA
Martha Zorayda Cáceres Pabón
TALLER ELABORATORIO DE EXPANSIÓN LITERARIA PACÍFICO ESCRIBE, QUIBDÓ
Sonia Yaneth Amado Ríos
TALLER LA TERTULIA JUPITERINA, ROLDANILLO
Rocío Alejandra Santacoloma Patiño
TALLER LABORATORIO DE ESCRITURA CREATIVA, BOGOTÁ
Hellman Pardo López
TALLER RAÚL GÓMEZ JATTIN PERENNE, CARTAGENA DE INDIAS
Omar Darío Gallo Quintero
TALLER JOSÉ FÉLIX FUENMAYOR, BARRANQUILLA
Antonio José Silvera Arenas
TALLER ESCRITURAS CREATIVAS DE TENJO, TENJO
Mónica Mejía Bernal
TALLER VERSOS DEL CUMANDAY, MANIZALES
Gloria María Medina Jiménez
TALLER DIÁLOGO CON UN ESPACIO NO HABITADO, CALI
Jeison Andrés Arango Velasco
TALLER VERSERÍA, CHÍA
Rodolfo Ramírez Soto
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA EXPRESIÓN IRREVAGANTE, VILLAVICENCIO
Óscar Adrián Gómez Avella
TALLER EL SUEÑO DEL ÁRBOL, ITAGÜÍ
Omar Darío Gallo Quintero
TALLER RAÍCES Y LETRAS, TANGUA
Jehisson Alexander Timaná Villota
TALLER RAYUELA, PAMPLONA
Johanna Marcela Rozo Enciso
TALLER LETRA SILENTE, BARBOSA
Omar Darío Gallo Quintero
TALLER DE POESÍA HÉCTOR ROJAS HERAZO, CARTAGENA DE INDIAS
Wilfredo Esteban Vega Bedoya
TALLER CARTOGRAFÍAS DEL SILENCIO, FUNZA
Jorge Eliécer Valbuena Montoya
TALLER DISTRITAL DE NARRATIVA GRÁFICA, BOGOTÁ
Pablo Guerra y Diana Sarasti
TALLER VIRTUAL DE NARRATIVA GRÁFICA
Óscar Ricardo Pantoja
AUTORES
Adrián Esteban Roldán Ortiz
Taller Los Murmullos, Girardota
(Bogotá, Cundinamarca, 1987). Estudió Negocios Internacionales y se especializó en Finanzas. Desde pequeño lo sedujo la exactitud de los números y ha querido reflejarlos en las palabras. Practica el ciclismo por placer. Fue ganador del Concurso Municipal de Cuento de Navidad (2020). Ganador del Concurso Nacional Universitario de Microrrelato “Palabras contadas” (2021).
Aleida Tabares Montes
Taller La Jugada Popular, Pereira
(Marulanda, Caldas, 1963). Egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Maestra en Artes Escénicas. Hizo parte del taller permanente de Investigación Teatral de la Corporación Colombiana de Teatro, dirigida por el Maestro Santiago García (QEPD). “Paisajes de la tragicomedia”, fragmento de la novela inédita Un blues para Malena, fue escrito en Bogotá, donde vivió más de treinta años. Actriz, dramaturga y directora del Laboratorio Teatral la Metáfora. Obras: Androginias y otros desastres menores, El paseo de los esquizofrénicos, Rosas púrpuras y A la hora del crepúsculo. Sus puestas en escena, de investigación rigurosa, indagan sobre esa relación orgánica de la palabra poética, los naufragios del amor, los suicidados de la sociedad como le llamaría Antonin Artaud; el mundo femenino, la violencia del cuerpo, sus olvidos, su intimidad, su conexión con el territorio y sus rezagos patriarcales, exaltando el poder de la imaginación, así se hayan rozado los labios de la muerte. Hablar de sus procesos artísticos es hablar de vida comunitaria: en las periferias bogotanas, en las comunas de Medellín y en municipios de Cundinamarca y Risaralda. Actualmente reside en la ciudad de Pereira.
Alejandra Libreros Londoño
Taller Ítaca, Zarzal
(Zarzal, Valle del Cauca, 1989). Amante y apasionada por el arte en sus diversas formas, desde niña bailaba y escribía cuentos para su familia. Realizó su formación universitaria en Pereira, Risaralda, y se graduó como ingeniera industrial de alimentos y especialista en gestión de calidad; también obtuvo un diplomado en creación, planeación y gestión académica de la danza (convenio Ministerio de Cultura). Participó en varios proyectos artísticos y académicos de la región, como Hermética, revista para una población intelectual, cuyo fin era integrar las artes en las instituciones pedagógicas infantiles; también fue miembro de planta e instructora de academias como Urbanarte Formación, Latin Salsa, Corporación Artedam, Grupo Musical Cábala y Flamenco, Shazadi danzas orientales y Hafla eje cafetero. Ha sido instructora de danza con énfasis pedagógico en universidades, gimnasios y jardines infantiles, a la vez que ejercía su carrera en ingeniería, dirigiendo su conocimiento hacia una visión holística de lo que representa la industria para la salud humana y el sistema ambiental. De familia noble e instruida, que le inculcó el valor de la lectura y el arte, hace parte del Taller Ítaca, adscrito al Ministerio de Cultura y a la Universidad del Valle, donde escribe cuentos y novelas.
Ana María Bermúdez González
Taller Parche Literario Crónica Mosqueruna, Mosquera
(Mosquera, Cundinamarca, 2001). Con claras preocupaciones expresivas e inclinaciones creativas alrededor del paradigma literario. En el taller de crónica literaria juvenil que se lleva a cabo todos los miércoles en el municipio de Mosquera, sobresale entre sus compañeros y compañeras con lecturas adelantadas, argumentos genuinos, puntos de vista sensibles y contextualizaciones de fondo. Habla varios idiomas, vivió un tiempo en Alemania y estudió para ser asistente de vuelo. Desde que entró al taller, sus habilidades lectoescritoras han ido proyectándose de forma espectacular, asumiendo retos de crítica, reportería e investigación a propósito de temas de su interés. En esta ocasión, se sumergió en la movida artística municipal: entrevistó artistas, trascribió, leyó, reflexionó y escribió los tres perfiles que se presentaron para esta convocatoria y que, lejos de quedarse en simples historias individuales, saben conformar una estampa puntual y diversa del ambiente creativo que inunda las calles de Mosquera.
Ana María Cadavid M.
Grupo Literario Letras, Medellín
(Medellín, Antioquia, 1961). Arquitecta e ilustradora. Pertenece al Grupo Literario Letras de la Universidad Eafit desde el año 2000. También estuvo en el grupo “A mano alzada” de la Corporación Otraparte. Ha publicado los libros de cuentos Arma de casa (Sílaba, 2011) y Lenguas de fuego (Eafit, 2018), y los cuentos infantiles Bitácora de Luna (Panamericana, 2004) y Anaea (Sílaba, 2015). Recientemente publicó su novela Caparazón en Amazon. Sus cuentos han aparecido en diversas antologías y revistas.
Ana María Cerón Cáceres
Taller Distrital de Crónica, Bogotá
(Tenjo, Cundinamarca, 1991). Se formó como antropóloga en Bogotá y ejerció por algunos años antes de salir del país. Continuó estudiando en Quito y Ciudad de México, y regresó a Colombia en el 2020. Durante gran parte de su vida profesional y hasta ahora se ha dedicado a trabajar temas de violencia contra las mujeres y desigualdad, y ha publicado artículos de investigación en ciencias sociales e informes de derechos humanos. “La piel que se toca” es su primera crónica. El texto, que recupera una experiencia personal de la autora, se inspiró en la lectura del trabajo de periodistas colombianas, realizada en el marco del taller de crónica de Idartes, y los ejercicios de escritura de los compañeros y las compañeras de curso.
Anderson Antonio Alarcón Plaza
Taller Funza para Contar, Funza
(Funza, Cundinamarca, 1995). Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, egresado de la Universidad Distrital. Profe, lector y arquero de fútbol. Hincha de Millonarios.
Andrés Henao Arango
Taller de Narrativa Poniendo en Palabras lo Inefable, Cali
(Buga, Valle del Cauca, 1975). Vallecaucano que a través de su ejercicio de escritura quiere trasmitir su punto de vista. Es oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, administrador aeronáutico, aviador y especialista en seguridad y defensa nacional. Durante los veintiocho años que se desempeñó como militar tuvo la oportunidad de conocer el territorio colombiano y las problemáticas que afectan a las poblaciones que habitan en las zonas más apartadas del país. Además de escritor en formación, es un lector que valora las historias bien escritas.
Ángel Gabriel Mejía Molina
Taller Letra-Tinta, La Estrella
(Itagüí, Antioquia, 1994). Poeta y compositor de rap. Poemas suyos han sido publicados en las revistas virtuales Soycurioso.net (2018), Innombrable (2019) y Nuevas Voces (2020). Coautor de la antología Deshielos de tinta, muestra del Taller Letra-Tinta (2019). Participó en el Taller Escuela de Poesía de Prometeo “La visión comunicable”, que dirige el poeta Jairo Guzmán (Medellín, 2018 y 2019), y aún participa en el taller Poéticas del Día y la Noche, con la poeta Lucía Estrada (Envigado). Ha sido finalista en el concurso Casa de Poesía Silva (Bogotá, 2019). Obtuvo mención de honor en el Primer Concurso de Poesía Manuel Zapata Olivella (Cartagena, 2020), así como el primer puesto en el concurso de Poesía del Colegio Van Leeuwenhoek (Bogotá, 2020). Ganador del Concurso Interno de Poesía Vade Retrum Pandemonium del Taller Letra-Tinta (2021), que dirige el escritor Rafael Aguirre.
Ángela María Marín Saldarriaga
Taller Tríade Literario, Itagüí
(Medellín, Antioquia, 1971). Es mamá. Estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño Proyectual y Licenciatura en Teatro en la Universidad de Antioquia. A lo largo de su vida ha participado en diversos espacios de escritura; es miembro de Tríade Literario desde hace dos años. Ha sido parte de distintos montajes teatrales y corales, así como de algunas producciones de televisión. Es profesora de teatro para niños y adolescentes y también se ha desempeñado como promotora de lectura. El arte, el teatro y la docencia han sido su medio para desarrollar, crear y creer en mundos posibles.
Aura Echeverri Uribe
Taller de Creación Literaria Comedal, Medellín
(Medellín, Antioquia, 1944). Licenciada en Didácticas y Dificultades del Aprendizaje Escolar de la Fundación Universitaria Ceipa. Publicista de profesión y maestra por vocación. Ha asistido a los talleres de escritura de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, Asmedas y Comedal, al que pertenece actualmente. Ha publicado varios libros, entre ellos los volúmenes Cuentos de la tradición oral para niños y Cuentos para gente sin edad, y las novelas Juana Balboa, desplazada y perseguida, La máscara de doble cara y El grito de la tierra. Entre los reconocimientos recibidos se encuentran: Premio del Club Rotario de Envigado como trabajador meritorio (2015); Premio Cipe al Mérito Literario (Envigado, 2017); nominación a la Medalla del Mérito Femenino Débora Arango Pérez (2020), en la categoría cultural; primer lugar en cuento de la revista Hello Arte de Canadá con “Los ratones tienen miedo” (2021). Pertenece a varios grupos culturales, entre ellos, la Mesa del Sector de la Literatura de Envigado, la Corporación Portón de Envigado, el colectivo Pintando Sueños y Enlace artístico colombiano.
Beatriz Elena Santander Mejía
Taller Vecinas del Cuento, Manizales
(Manizales, Caldas). Nació en una familia de nueve hermanos. Creció en medio de un ambiente culto, pues su padre fue un reconocido intelectual en esa ciudad. Desde pequeña fue muy aficionada a la lectura. Estudió Trabajo Social en la Universidad de Caldas. Es especialista en Derechos Humanos y magíster en Educación de la Universidad Católica. Desempeñó su trayectoria laboral en la Defensoría del Pueblo - Regional Caldas y el ICBF. Cofundadora del grupo Vecinas del Cuento y asistente asidua a talleres, conversatorios y actividades que se programan alrededor de la creación literaria. Obtuvo la segunda mención en el Concurso Caldense de Cuento 2021 con el texto “Hado inexorable”.
Benjamín Ríos Escarria
Taller de Escritura Universidad Santiago de Cali, Cali
(Palmira, Valle del Cauca, 1949). Licenciado en Educación (BiologíaQuímica) de la Universidad del Valle, docente durante cuarenta y tres años. Pensionado del magisterio oficial. Participante del taller de escritura y de la tertulia literaria de la Universidad Santiago de Cali, desde el año 2013 hasta marzo del 2020. Autor de crónicas, entre las que se destacan: “Manos brujas” (2013), “Yo, genio y loco” (2015), “Muletas” (2017), “El juglar de los otoños” (2019), y de cuentos como “Hágase Señor tu voluntad”, “Amor maternal”, “Noches de luna llena”, “Extravío”, “Las vísperas” y “Versos de media noche”.
Bibiana Isaza Restrepo
Taller Hojas de Hierba, Medellín
(Medellín, Antioquia, 1973). Lee la realidad diaria de su vida como una lectora apasionada, algunas veces fantasea con mundos remotos o hace viajes internos en vuelos de la memoria, y muchas de estas experiencias aterrizan en el papel. Para afianzar su escritura, ha leído, dialogado y se ha retroalimentado con su grupo de lectura de la biblioteca, donde lleva un tiempo compartiendo sus primeras líneas. El arte y la naturaleza le despiertan los sentidos, calman su mente y aligeran su cuerpo, y por sus muchas manifestaciones el arte ha sido el tema perfecto de inspiración para un cuento, un poema, y la vida.
Claudia Vanesa Amador Escobar
Taller José Félix Fuenmayor, Barranquilla
(Barranquilla, Atlántico, 1998). Actriz de teatro, escritora y estudiante de Literatura de la UNAB. Su propuesta literaria gravita entre la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Algunos de sus cuentos han sido publicados en Subirse al tren (España), Revista Ruido Blanco (Uruguay) y en la compilación de cuentos de ciencia ficción La piel de lo inevitable (2020). En el 2022 resultó ganadora, junto con su colectivo literario En otros mundos, de la beca de publicación de una antología producida en talleres literarios del Programa Nacional de Estímulos. Obtuvo el primer lugar en el XV Concurso Internacional de Cuento Ciudad de Pupiales 2020, con “Anaconda con dientes de ceniza”. El cuento “Detrás de la frase está la piel”, que hace parte de esta antología, fue el ganador del concurso Relata 2022, en la categoría de cuento como asistente de taller. Hace parte del Taller José Félix Fuenmayor desde el 2019.
Daniel Alejandro Morales Machado
Taller Narrativa Pública, Verso y Cuento, Bucaramanga
(Bucaramanga, Santander, 1999). Actualmente adelanta estudios de noveno semestre de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad Industrial de Santander. Ganador del II Concurso Estudiantil de Poesía “Derecho a la poesía” (UIS, 2021). Participó como ponente en el 12.° Festival Internacional de Poesía de Manizales y el 32.° Festival Internacional de Poesía de Medellín. A comienzos del 2020 publicó su primer libro, Otro cielo (Ediciones Exilio). Autor de la plaquette Silbar cabizbajo para no romper en llanto (Editorial Sátiro, 2021).
Daniel Andrés Garzón Ramírez
Taller Distrital de Poesía, Bogotá
(Bogotá, Cundinamarca, 1997). Ha participado en algunos de los talleres de escritura creativa de Idartes. Hizo parte de la antología Quemarlo todo (Editorial Sátiro). Actualmente estudia Licenciatura en Español e Inglés en la Universidad Pedagógica Nacional.
Daniel Santiago Castro Rueda
Taller de Poética Cielo de un Día, Bucaramanga
(San Juan de Girón, Santander, 2003). Joven aspirante a novelista y escritor de literatura. Participó en varios concursos de cuentos de la alcaldía de su municipio y se graduó de bachillerato en la Institución Educativa Colegio Santa Cruz. Actualmente es estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Investigación y Desarrollo; es miembro de la Red Relata como participante del taller de escritura creativa Cielo de un Día (a cargo del escritor Víctor Niño) y ha asistido a distintos talleres y conversatorios, entre ellos el microtaller de narrativa a cargo del novelista Carlos Arnulfo Arias y el conversatorio “Siembra poética” de Andrea Jaimes. Es un lector apasionado de la literatura de suspenso y terror desde muy joven, además de mostrar actualmente un gran interés por la literatura nacional y la crónica colombiana o sus historias a lo ancho del territorio. Su experiencia como lector le ha ayudado a pulir su estilo de escritura; el estudio de la prosa y el verso en la poesía de los grandes clásicos como Gabriela Mistral lo dotó de una estética literaria a la hora de narrar paisajes, sentimientos e inmaterialidades que logra manifestar en el lector.
David Potes
Taller Nautilus Tuluá/Bugalagrande, Tuluá
(Bugalagrande, Valle del Cauca, 1989). Ha publicado ensayos y narraciones para medios impresos y digitales en Colombia y Latinoamérica, como Cronopios, Elespectador.com, Magazín El Espectador, El Tiempo, Revista Literariedad, Divague (revista de ensayos, México) y Monolito (revista literaria, México). También ha colaborado en publicaciones universitarias como La Polilla de la Universidad del Quindío e Ítaca de la Universidad de Caldas.
Diego Armando Soledad Sánchez
Taller Grupo TA.LI.UM., Santa Marta
(Ciénaga, Magdalena, 1989). Vive en Santa Marta. Desde el 2017 hace parte del Taller Literario de la Universidad del Magdalena, donde su trabajo se ha destacado, no solo en la escritura. Obtuvo el segundo puesto en el Festival Regional Universitario de Narración Oral y Cuento (2018) de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) en la Universidad del Sinú (Montería, Córdoba). Ese mismo año participó en el Encuentro Nacional de Narradores Orales y Cuenteros, llevado a cabo en la Universidad de San Buenaventura (Cali), y obtuvo el máximo reconocimiento. En 2018 ganó el primer puesto en la segunda entrega del concurso de cuento corto organizado por la Universidad del Magdalena, con su escrito “Alucinaciones”, el cual se publicó en la revista virtual Heterotopías 2. Cuentos suyos han sido publicados en las siguientes antologías literarias de Talium, editadas por la Editorial Unimagdalena: “Historia a dos cartas” (tercera antología, 2019); “Los milagros no son como los pintan” (cuarta antología, 2020), y “Lógicas paradójicas” y “El llamado” (Textos selectos, 2022).
Edith Johana Garzón Marín
Taller Club Creadores, Santa Rosa de Cabal
(Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 1982). Ama de casa y madre de tres hijos. Su principal pasatiempo es la pintura al óleo. Asiste al taller de lectura y escritura creativa Club Creadores, dirigido por Amelia Restrepo Hincapié.
Edwin Tobón González
Taller Permanente de Escritores del Guaviare “Guaviarí”, San José del Guaviare
(Génova, Quindío, 1951). Guaviarense por adopción y de corazón. Gestor cultural, técnico en Comunicación Social y Extensión Periodística, administrador de empresas. Integrante fundador y director del Taller Permanente de Escritores del Guaviare “Guaviarí”. Académico fundador y secretario general de la Asociación Academia de Historia del departamento del Guaviare. La vida le ofreció la oportunidad de nacer al pie de las cordilleras, en suelo quindiano, en medio de acordes de bambucos y melancólicos bandoneones, de navegar por el Pacífico hasta el Darién, por el Atrato desde Quibdó y por el San Juan hasta sus bocas. El Putumayo le compartió su esencia de selva y el conjuro del Payé, Santander, le permitió reconocer sus linderos internacionales y fue Arauca el semillero de su familia. Hoy, siguiendo el derrotero de provinciano trashumante, ha podido dar forma a sus ansias literarias, cobijado por las sombras de mangos centenarios, a orillas del majestuoso río Guaviare, al cual quiere ofrecer como retorno a su generoso albergue, su sentir. Autor de cuentos, crónicas y poesías, publicados en antologías regionales y nacionales. Con el cuento “La presea” obtuvo mención de honor en el concurso Relata 2019, y con el poema “Manigua” ganó el segundo puesto en el Concurso XIII Encuentro Regional de Escritores “Lírica desde el Llano y la selva” (2022).
Elsy Zúñiga Nieto
Taller de Narrativa La Tinaja, Chía
(Bogotá, Cundinamarca, 1973). Escritora novel colombiana e ingeniera química. Ha ejercido su profesión en distintos sectores de la industria durante más de veinte años. Sin embargo, ha escrito desde que tiene memoria. En 2018 decidió formarse en escritura creativa, con el objetivo de mejorar la técnica de los textos que comenzó a escribir una década atrás. Es amante del cine, la literatura fantástica y la ciencia ficción. Ha publicado cuentos y poemas en antologías del municipio de Chía durante cuatro años consecutivos. En 2018, con el microcuento “Al fin habrá paz”, resultó ganadora del concurso de la revista mexicana La Sirena Varada. En 2019 hizo parte de la publicación Encuentros pedagógicos de literatura de Cundinamarca del Idecut, con su cuento “La llamada”. En 2020, su cuento “Girasoles al óleo” fue seleccionado para la publicación de la Red Relata, como texto representativo del Taller La Tinaja de Chía, al que pertenece desde 2019.
Enjambre
Taller Maniguaje, Florencia
(Manizales, Caldas, 1992). Nacida y levantada en la cuna del Kumanday, en la montaña llamada Manizales. Antropóloga de formación y escritora por convicción y amor. Participó en la antología Mujeres sin molde de la Red de Mujeres Escritoras de Caldas y en la Agenda Mujer edición 2022. Actualmente es investigadora de campo en Ovejas, Sucre, del programa Colombia Científica, vinculada al proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios, en el cual orienta el Taller de Escritura Creativa con el semillero de Jóvenes de la Red Ecuménica de Mujeres por la Paz. Hace parte del Colectivo Poético El Hervidero de la ciudad de Manizales, allí descubre que Enjambre son las plantas sagradas como conexión con las ancestras campesinas. Enjambre es la necedad por escribir y resistir desde la magia y la espiritualidad de ser montañera. Enjambre es la epifanía de la unidad, la comunidad, el tejido colectivo a través de la palabra. Enjambre es la posibilidad de escribirle a la montaña, al maíz, a la siembra y al amor montañero.
Fanny Melo Coral
Taller José Pabón Cajiao, Samaniego
(Samaniego, Nariño). Toda su vida la ha dedicado a la docencia. Es cantautora, poeta y excelente bordadora; perteneció a la Banda de Música de Nariño. Actualmente tiene dos libros de poemas para publicar. Desde el año 2018 pertenece al Taller José Pabón Cajiao.
Fernanda Llanos
Taller “Transitar la espiral creativa para hallar sus raíces”, Bogotá
(Gigante, Huila, 1984). Mujer, lesbiana, madre, hija, apasionada por las letras, pero el régimen en el cual creció la obligó a estudiar algo que valiera la pena. Su pasión es la lectura y la escritura, quería estudiar Filosofía y Letras, pero su familia no la apoyó. Desde pequeña aprendió a obedecer sin refutar, por lo que aceptó estudiar una carrera distinta a la que ella quería. Se graduó con honores como ingeniera industrial, porque desde pequeña también aprendió que fuera lo que fuera que hiciera, ella debía ser la mejor. Sin embargo, la pasión no se calla, le susurra cada noche al oído, “ven, escribe”. Ella, cansada, soñolienta, agotada, se levanta, toma lápiz y papel y en el silencio de sus noches frías, en un rincón de su casa al que llama estudio, en donde nadie la molesta, le da rienda suelta a su mano, su corazón, su imaginación y el sentir de sus entrañas, y entonces, de ella surge la escritura. Vive en Bogotá. Hace ocho años se desplazó a esta ciudad como un mecanismo de supervivencia. Era salir o suicidarse.
Fernando Hernández Vélez
Taller de Poesía Meca, Medellín
(Pereira, Risaralda, 1958). Sociólogo del Brooklyn College de Nueva York (1986). Poeta, narrador y traductor del inglés. Ha publicado Visitaciones (poemas, Sociedad de la Imaginación, 2005), “Sombras de agua” (poema ganador del Concurso de Poesía Carlos Héctor Trejos Reyes, 2014), Tiresias: el hijo de la generación perdida (novela autobiográfica, edición de autor). Entre sus traducciones se encuentran: La poesía de T. S. Eliot (Sociedad de la Imaginación, 2005), Ensayos selectos de T. S. Eliot (Sociedad de la Imaginación, 2005), Pachamama y el hombre jaguar (novela del poeta neozelandés Ron Riddell, obra ganadora de la beca para traducciones del Ministerio de Cultura para obras relacionadas con Colombia, Esquina Tomada, 2018) y Yo soy la gente, la muchedumbre (antología bilingüe de diez poetas norteamericanos, prólogo de Raúl Henao, AP Ediciones, 2021).
Flor Angely Toro Peña
Taller Permanente de Dramaturgia, Manizales
(Zarzal, Valle del Cauca, 1998). Licenciada en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas. Actriz con nueve años de experiencia, representante por Colombia en el Festival Universitario de Xalapa en México (2017); actriz en la producción de ID Studio Theater New York y el Teatro Nacional Risaralda (2013). Se desempeña como docente en el área de teatro de la Escuela de Formación Cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira y docente de actuación en la Fundación Paradigma de la misma ciudad. Hace parte del Taller Permanente de Dramaturgia de la Universidad de Caldas, adscrito a la Red de Escrituras Creativas del Ministerio de Cultura Relata y ha desarrollado su carrera como actriz, intérprete y dramaturga en diferentes proyectos escénicos y grupos artísticos regionales.
Guillermo Alfonso Viasús Quintero
Taller Distrital de Crónica, Bogotá
(Tunja, Boyacá, 1989). Lingüista y estudiante de la maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido, entre otras cosas, transcriptor de entrevistas sobre lavadoras, empaquetador de medias veladas, mesero, viajero, escritor de discursos para bodas, profesor de español para gringos, corrector de estilo y objeto de la vigilancia en salud pública en Argentina y en Colombia. Actualmente se dedica a escribir una historia —en forma de tesis— sobre fronteras nacionales, campos disciplinares, aviones, radios, mapas, lenguas indígenas y misiones religiosas. Un episodio controversial de la historia de la lingüística, de la antropología y de la nación con presencia ausente en las historias oficiales o canónicas. Participante del Taller Distrital de Crónica de Bogotá, “Inquieta certidumbre” (en honor a Julio Daniel Chaparro).
Hernán Pimienta Vásquez
Taller Clemente Manuel Zabala, San Jacinto
(San Jacinto, Bolívar, 1968). Hijo de campesino y artesana, profesor de matemáticas a domicilio. Comenzó a escribir enviando temas culturales en el género de crónicas para el diario El Universal de la ciudad de Cartagena, actividad que aún hace. Ingresó al Taller Clemente Manuel Zabala, desde su inicio hace cinco años. Su primer libro se encuentra en proceso de edición, bajo el título Cuentos de pretil. Es muy versátil en su ejercicio de escritor explorando los géneros de cuento, poesía y crónica.
Hernando Sierra Romero
Taller La Caza de las Palabras, Pereira
(Pereira, Risaralda, 1951). Estudió Arquitectura. Desempeñó algunos cargos públicos en su ciudad natal. Es miembro de la Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal y de la Fundación Academia Colombiana de Historia, Arte y Literatura. Actualmente se dedica a la escritura y al ajedrez. Algunos de sus trabajos se encuentran en antologías nacionales como: Leyendas y mitos “Desde el bosque” (2019), Silabario del tiempo (Klepsidra Editores, 2020), Entre la realidad y la ficción (2020) y Biografía de los lugares que fuimos (Klepsidra Editores, 2022). Es autor del libro 50 años de estrategia y gloria: narración cronológica de la grandiosa historia del ajedrez de Risaralda entre 1954 hasta el 2021. Desde el año 2020 está vinculado al Taller La Caza de las Palabras del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Pereira. Fue ganador del programa de Estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira - Lectura para niños (2020).
Hilda Ordoñez de Herrera
Taller Ramiro Lagos Castro, Bucaramanga
(Guaca, Santander, 1962). Escritora, compositora, declamadora, locutora de radio y gestora cultural. Ha publicado ¡Uuh!medos (2012), Al gallardo e impetuoso Pablo Neruda y La vida frente a frente (2013). Primer puesto en el Concurso Nacional de Poesía Ismaeliana, categoría inédita, con el poema “Patria bicentenaria”. Segundo puesto en declamación.
Isabel Ramos Breijo
Taller Plumaencendida, Envigado
(Ortigueira, Galicia, España, 1971). Escritora. Narradora. Ingresó al Taller Plumaencendida en 2021. Publica sus textos en revistas literarias de su país. Es autora del libro de relatos Hasta el infinito y más allá. Actualmente escribe la novela El secreto de Andrea.
Iván David Saboya Cerón
Taller Distrital de Narrativa Gráfica, Bogotá
(Bogotá, Cundinamarca, 1982). Ilustrador independiente y docente bogotano enfocado en la ilustración semirrealista, recientemente reinvolucrado en la creación de sus propias historietas. Sus temas preferidos son la fantasía, el horror y la ciencia ficción. Ha trabajado como colorista para empresas de cómic colombianas, como 7gLab y MadCave Studios, y ha dibujado portadas y cómics para editoriales y escritores norteamericanos, como Markus Publishing y Chris Turner; con este último hizo parte del Webcomic Frightmare City (premio al mejor webcómic de 2020 por la revista canadiense Sequential Magazine).
Jeison Andrés Arango Velasco
Taller Diálogos con un Espacio No Habitado, Cali
(Cali, Valle del Cauca, 1994). Licenciado en Literatura de la Universidad del Valle. Integrante del consejo editorial de la Fundación Plenilunio, grupo de poesía y arte. Director del taller de escritura Diálogos con un Espacio No Habitado (Red Relata, 2022). Recibió mención de honor en el X Concurso de Poesía Inédita de Cali (2015) por su obra Ceremoniales. Ha sido publicado en antologías como Poesía joven del Valle del Cauca (Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca, 2022), Vidas, ficciones y poemas (Universidad del Valle, 2019) y Palabras que migran (Universidad del Valle, 2015). En 2017 publicó su primer libro, Ceremoniales, ganador de la convocatoria para escritores jóvenes de Fallidos Editores en Medellín. Creador de El lector común, un espacio de reseñas literarias y promoción de lectura en Instagram.
Jennifer Alexandra Mosquera Rentería
Elaboratorio de Expansión Literaria “Pacífico Escribe”, Quibdó
(La India, Landázuri, Santander, 1989). Poeta y escritora afrocolombiana. Hija de Marisol Mosquera Rentería y Merlin Mosquera Mosquera. Vivió su infancia en Medellín, Antioquia, en donde fue registrada; permaneció allí hasta los trece años. A los doce años descubrió su amor por la literatura y la poesía y hoy, a sus treinta y tres años, sigue dando fruto el amor fiel por la poesía y la declamación. Actualmente vive en Quibdó, Chocó, y es secretaria general de la Red Étnica de Escritores del Chocó. Consejera departamental de literatura del Chocó y gestora cultural. Ha declamado y dramatizado en compañía de su pequeña hija de cinco años, representante infantil de poemas en diferentes escenarios del país. Sus dos libros de poemas, Bailando como el girasol y Jesucristo mi fortaleza, están próximos a publicarse. Recientemente, tres de sus poemas han sido publicados en libros de investigación de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Tiene dos hijos: Saray Merari Hernández y Andrés Felipe Mosquera.
Jhon Jairo Torres Granada
Taller Café y Letras Renata, Armenia
(Viterbo, Caldas, 1978). Vive en Armenia, Quindío. Realizó cuatro semestres de Sicología en la Universidad Antonio Nariño. El texto “¿Perdón...?”, publicado en esta antología, es producto de los ejercicios de escritura creativa de la tertulia-taller Café y Letras Renata, a la que pertenece desde 2020. Oficial de prisiones en retiro activo en el grado de teniente. En el Inpec se desempeñó por veintiún años en doce establecimientos de reclusión del orden nacional. Durante seis años perteneció a la Escuela Penitenciaria Nacional Enrique Low Murtra, como instructor. Exmiembro de las Fuerzas Especiales del Inpec, Comando de Reacción Inmediata. Su último cargo fue como coordinador nacional de Policía Judicial. Algunos de sus textos han sido incluidos en publicaciones colectivas editadas por Café y Letras Renata.
Jhonny Olivier Montaño
Taller Écheme el Cuento, Cali
(Caracas, Venezuela, 1970). Desde agosto del 2014 reside en Cartago, Valle del Cauca. Ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela. Actualmente se desempeña como comerciante y artesano independiente. Participó en el taller de escritura creativa de Comfandi, en la ciudad de Cali, durante el periodo 2019-2020. Una de sus obras, “El último tañido”, fue seleccionada para formar parte de la compilación de cuentos de fantasía del sello editorial Multiverso (Bogotá, 2021). Obtuvo el 1.er lugar en el Concurso Nacional de Literatura Infantil “Don Simón Rodríguez” II edición (Bolívar, Venezuela, 2006) y tuvo una mención especial en el Concurso Internacional de Literatura Infantil “Los zapaticos de Rosa” (Voces de Hoy, Miami, 2011).
Jorge Eliécer Valbuena Montoya
Taller Cartografías del Silencio, Funza
(Facatativá, Cundinamarca, 1985). Integrante del comité editorial de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Ganador en el Concurso Nacional “La poesía, pintura que habla”, de la Casa de Poesía Silva (2017). Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá (2014). Es autor de los poemarios La danza del caído (2012) y Pasajera de agua (2014), publicados por El ángel editor (Quito, Ecuador), y de los libros Árbol de navío (Cuadernos Negros, 2016), Gramática de los cielos (La Raíz Invertida, 2020) y Cambio de agujas (Taller Blanco, 2021). Actualmente es director del Biblioparque Marqués de San Jorge, de Funza, Cundinamarca.
Juan Valentín Salcedo Santacoloma
Taller de Escritura Creativa La Tertulia Jupiterina, Roldanillo
(Roldanillo, Valle del Cauca, 2000). Pertenece a La Tertulia Jupiterina desde sus inicios en el 2005, cuando era un niño saurio apasionado por la paleontología, devorador de libros y hacedor de fantasías. Explorador de las artes; es músico, compositor, dibujante, poeta. En la actualidad es estudiante de Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde conformó una tertulia literaria, para compartir la experiencia significativa de crear puentes con la palabra y con los seres que encuentra mientras camina por la vida.
Karen Arizala Padilla
Laboratorio de Escritura Creativa, Bogotá
(San Martín de Loba, Bolívar, 1994). Estudió Humanidades y Lengua Castellana. Vive en Bogotá actualmente. Ha participado en algunos talleres locales, y en el primer taller distrital de poesía (2018) en la ciudad de Bogotá.
Laura María Arango Restrepo
Taller de Historias, Medellín
(Medellín, Antioquia, 1988). Nació rodeada de una familia amorosa y extensa. Pasó los primeros años de su infancia en Bogotá. Regresó en 1998 a su ciudad natal, donde se radicó desde entonces. Médica general de la Universidad de Antioquia, egresada en 2012, ejerce sus labores en un servicio de urgencias de alta complejidad. Esposa de otro galeno y madre de un niño de cuatro años, Lucas, con quien comparte la pasión de crear historias.
La pandemia le brindó el tiempo para volver a enfocarse en sí misma y reencontrarse con el placer de escribir; desde entonces participa en dos talleres literarios de la Red Relata: el Taller de Comedal, con Luis Fernando Macías, y el Taller de Historias, con Carlos Alberto Velásquez. Hizo su primera publicación en 2021 con la Editorial Libros para Pensar en una antología llamada Eso es puro cuento. El cuento “El beso de la muerte” está inspirado en el primer paciente que le solicitó la eutanasia. La autora tiene varios cuentos escritos y se encuentra trabajando en un proyecto de novela que tiene como nombre Al otro lado de mí.
Liliana Janeth Varón Villamizar
Taller Raúl Gómez Jattin Perenne, Cartagena
(Bogotá, Cundinamarca, 1972). Hija adoptiva del municipio Los Patios, Norte de Santander, desde 1988. Doctora en Bellas Artes del Logos Flet University, licenciada en Educación Especial, gestora cultural, presidenta de la Asociación Sociocultural Casa de Piedra. Hace parte del Grupo EscribArte y de los talleres de escritura creativa Raúl Gómez Jattin Perenne y Cerro Maco. Integra el equipo líder del Encuentro Binacional e Internacional virtual de la Palabra “Almendrales y Hojarasca”. Coordina las secciones de literatura de Diáspora, la dispersión de la cultura en radio (95.2 FM UFPS Radio). Recibió el Premio La Bagatela: Excelencia en Periodismo Cultural (2018), Mejor Propuesta Radial de Norte de Santander (2017), del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander. Obtuvo una mención especial y mención de honor con el poema “De camino a la Sierra Nevada” en el Octavo Certamen Nacional y Tercero Internacional de Cuento y Poesía “Juninpais 2009” (Provincia de Buenos Aires, Argentina). El cuento “Tía Mola” fue seleccionado y publicado en el segundo cuaderno Este verde país (Red Nacional de Talleres Literarios, Ministerio de Cultura). Ha publicado, en edición artesanal, cinco libros de poesía y dos de cuento; poemas, artículos y ponencias publicados en revistas, blogs y redes sociales nacionales con proyección internacional.
Liliana Stella Beltrán Misas
Taller Bucaramanga lee, escribe y cuenta, Bucaramanga
(Bucaramanga, Santander, 1971). Estudiante de artes plásticas, escritora y poeta; miembro de los colectivos Mailen Literario Internacional de Chile y Unión Mundial de Escritores Poetas de México y el Mundo, del taller Rizoma y de Mujer “Letras a volar”; autora del poemario “Tardes de otoño para morir de amor”, que hace parte de una antología en honor a Gabriela Mistral, publicada por Gold Editorial; autora de “Tormentas”, poema publicado en la revista virtual Fanzine de Chile. En Instagram, @fly_libelulas44 ha publicado más de ochenta de sus escritos. Actualmente escribe una novela.
Luis Ángel Menco Romero
Taller José Félix Fuenmayor, Barranquilla
(Barranquilla, Atlántico, 1999). Licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico (2021). Publicó poemas en el segundo número de la revista Lua (Colombia, 2019) y en la revista Purgante (México, 2020). Participó en la exposición de poesía visual Un cop d’Ull (España, 2021). Fue ganador en la antología Nuevas letras (Colombia, 2021) y obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Poesía Álvaro Miranda (Colombia, 2022).
Luisa Osma
Taller Literario El Lenguaje Secreto, Bogotá
(Bogotá, Cundinamarca, 1996). Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, docente y gestora del área de cultura de Bienestar Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Integrante y acompañante del Taller Literario El Lenguaje Secreto de la Red Relata e integrante del grupo El Nido Teatral. Desde muy pequeña ha visto en la escritura una forma de abrazar sus sentires, es por ello que ha participado en concursos de escritura y ortografía, también ha asistido a talleres y diplomados de escrituras creativas, en donde ha escrito cuentos, monólogos y dramaturgias.
Luz Elena Arroyo Ruiz
Taller Brurráfalos, Barranquilla
(Barranquilla, Atlántico,1976). Administradora de empresas, especialista en mercadeo, con máster en promoción de la lectura y literatura infantil. Vive en Barranquilla y ha participado en varios talleres literarios. En el año 2010, su texto “Maternidad” fue incluido en la antología El cuento sigue (Sílaba Editores) del Taller Literario José Félix Fuenmayor, de Barranquilla. En el 2016 participó en El país en una gota de agua (Editorial Javeriana), con la crónica “Las Flores, entre el río y el mar”, que se deriva de un proyecto del Banco de la República. Ha participado en proyectos como el Concurso Nacional de Cuento, la convocatoria “Leer es mi cuento” y la estrategia Promotores de Lectura Regionales. Actualmente está vinculada al colectivo artístico Brurráfalos, espacio en el que se ha vuelto a conectar con la escritura de textos en el género de cuento.
Magaly Ordóñez Martínez
Taller Permanente de Formación Literaria, Popayán
(Valle del Guamuez, Putumayo, 1987). Actualmente vive en la ciudad de Popayán. Es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Cauca, y magíster en Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). Participó como una de las autoras en la publicación del libro MenTES, Mejoramiento en el tránsito a la educación superior en el Cauca (Editorial Universidad del Cauca, 2017).
Magda Liliana Plazas Suescún
Taller Escrituras Creativas de Tenjo, Tenjo
(Tenjo, Cundinamarca, 1977). Escritora empírica de poesía desde la adolescencia; le escribe al amor, al desamor y la soledad. Su estilo es romántico combinado con una pizca de dolor. Participó en el XXII Encuentro de la Poesía y la Palabra (Tenjo, 2020), donde uno de sus poemas, “No dejaste mi corazón vacío”, fue seleccionado dentro de los treinta mejores. Desde el 2021 hace parte de la escuela de escrituras creativas de Tenjo, en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo Nohora Matallana, a cargo de la docente Mónica Mejía. La poesía es algo que le apasiona y no pensaba dar a conocer los escritos hasta que alguien los leyó y se abrió la oportunidad que la impulsó a hacerlo.
Marco Antonio Pinto Ayala
Taller Distrital de Narrativa Gráfica, Bogotá
(Bogotá, Cundinamarca, 1964). Dibujante e ilustrador con estudios de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia; sus ilustraciones se han publicado en los diarios El Tiempo, El Nuevo Siglo y La República; en las revistas ACME, El Malpensante, Semana y Soho; caricaturista de opinión invitado de El Espectador y Un Pasquín. Alterna su oficio de dibujante con la docencia en varias instituciones; profesor invitado en el diplomado de caricatura de opinión en Uniminuto (2019) y profesor asesor de proyectos de la maestría en ilustración en la Escuela Artes y Letras (2020-2022). Finalista en el Primer Concurso de Caricatura Política de la revista Semana (1998); ganador de la Primera Exposición de Caricaturas Forenses de Medicina Legal (1997) y del Premio Ciudad de Bogotá (caricatura fisonómica) otorgado por Idartes (2014). Se ha desempeñado como realizador radial en dos programas sobre la cultura rock para la unidad de radio del Ministerio de Cultura (1999-2000) y en la actualidad con el programa Ríos de Babilonia para la 98.5 FM Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. En el año 2022 participó en el Taller Distrital de Narrativa Gráfica de Idartes.
María de los Ángeles Negrete Viloria
Taller Artesanos de Palabras, Montería
(Montería, Córdoba, 2009). Le gusta el deporte, especialmente la natación y el patinaje. Cursa actualmente séptimo grado en el Liceo Montería de esa ciudad. Le apasiona escribir y leer, sobre todo libros de suspenso e intriga o novelas policiacas. Miembro activo de Artesanos de Palabras, taller literario del mismo colegio, adscrito a la Red Nacional de Escritura Creativa Relata.
María del Pilar Rivera González
Taller Versos del Cumanday, Manizales
(Manizales, Caldas). Ha publicado en Papel Salmón, Antología poesía del sur femenino, Antología de la Red de escritoras de Caldas (2020), Primera antología Versos del Cumanday y en la revista Quehacer Cultural. Asiste a los talleres de escritura creativa (poesía, crónica, cuento) en el Banco de la Republica sede Manizales, y a las tertulias de la Biblioteca Jhon F. Kennedy del Colombo Americano, con el director Juan Carlos Acevedo Ramos, y al Taller Versos del Cumanday que orienta la poeta Gloriamaría Medina Jiménez.
María Isabel Méndez Paz
Taller Diálogos con un Espacio No Habitado, Cali
(Palmira, Valle del Cauca, 1958). A la edad de tres años se fue a vivir a Buenaventura. Creció junto al mar, bajo la sombra de las palmeras, abrigada por la brisa y el vuelo de las gaviotas. En compañía de sus padres y hermanas, se aventuró en un sueño que la embriagó de música, poesía, gastronomía y demás expresiones culturales afrodescendientes. Al terminar sus estudios de bachillerato en el puerto, se mudó a Cali para estudiar en la Universidad del Valle. Es trabajadora social y especialista en Salud de la Universidad de Antioquia. Sueña con un país más justo y lo expresa a través de la escritura, sus poemas y canciones. Es autora de los libros Gracias, abuela (Editores Unidos, 2021) y El malecón fue testigo (2022).
Mariana Álvarez Carvajal
Taller DoXa, Bogotá
(Bogotá, Cundinamarca, 2008). Vive en el barrio El Jazmín en Bogotá. Estudia en el Instituto Técnico Central y se encuentra en décimo grado. Su pasión por la literatura comenzó desde muy pequeña, cuando su papá le enseñó que no todos los cuentos comienzan con un “Érase una vez” o que no todos terminan con un final feliz. Además, se adentró en medio de las páginas de esos libros de fantasía, de la mano de Jairo Aníbal Niño, María Victoria Moreno y Michael Ende. Desempolvó aquellas obras de la vieja biblioteca de su casa, que muy pronto se convertirían en su refugio. Comienza su camino en el colectivo DoXa en el 2022, donde encuentra un espacio de aprendizaje y un motivo para salir de la rutina con una familia más. Ha tenido la oportunidad de ser parte de diferentes talleres de escritura y literatura, donde escribió textos como “Un vinilo rayado”, “Carpe diem” y “Promotores del suicidio”. El escrito “Réquiem carmesí” ha sido el resultado de una vida en medio de críticas que el mundo grita y ella no quiere escuchar, un reflejo de mundos caóticos y un drama familiar in crescendo.
Marta Cecilia Plazas Camargo
Taller Versería, Chía
(Bogotá, Cundinamarca, 1959). Especialista en Literatura Colombiana. Actualmente vive en Chía. Asistió a talleres en la Casa de Poesía Silva, participó en el Encuentro de Mujeres Poetas en Roldanillo, Valle (2010) y ocupó el tercer lugar, con un corpus de poemas en su mayoría de tema amoroso. Entró a la Casa de la Cultura de Chía, motivada por el deseo de transmitir sus escritos a otras personas. Ha sido muy gratificante la participación en los talleres de Versería y en La Tinaja, no solo por el nivel de exigencia, sino también por la importancia que le dan a nivel de participación en diferentes espacios.
Martha Helena Jiménez Rosales
Taller Club de Escritura Creativa Altazor, Cali
(Bogotá, Cundinamarca, 1967). Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, desde los trece años ha permanecido en constante fascinación por la literatura. Ejerce su profesión en el campo de la insolvencia, pero siempre cerca de las letras, esencialmente como ávida lectora y también procurando formarse y afinarse en la creación literaria, para lo cual recientemente ha tomado varios de los talleres ofrecidos por Altazor Escritura Creativa, incluido el que hace parte de la Red de Escritura Creativa y Tertulias Literarias Relata del Ministerio de Cultura; también el taller de relato del Fondo de Cultura Económica. Cursó una especialización en narración creativa (Universidad Central, Bogotá), un diplomado de novela corta (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), tomó el taller de relato breve de Fuentetaja Literaria y participó en el taller de cuento del maestro Isaías Peña (Universidad Central, Bogotá). Fruto de lo anterior, tiene escritas unas cuantas páginas de relatos y una novela corta.
Mary Ángel Duque
Taller de Publicación, Cajicá
(Bogotá, Cundinamarca, 1964). Cursó estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y posgrados de Farmacología Vegetal y Terapéuticas Alternativas en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, de Cota, Cundinamarca. Actualmente reside en Cajicá, municipio del mismo departamento, donde ejerce la profesión médica. Su interés por el ser humano la llevó a buscar dentro de las artes un camino para el tratamiento y manejo de los enfermos. Habiendo optado por la literatura, tomó la decisión de aprender sobre narrativa e ingresó a la Escuela para Escritores Mnemosine, bajo la dirección de la profesora Ana Paula Arbeláez, en el año 2021. Hasta el momento no cuenta con obras publicadas, pues se considera una aprendiz. Con la acertada orientación de la maestra Arbeláez, ha escrito cuentos cortos y está desarrollando su primera novela, que aspira terminar y publicar en el futuro.
Mateo Pavas Buriticá
Taller de Escritura Creativa Expresión Irrevagante, Villavicencio
(Pereira, Risaralda). Tiene veintiún años. Es estudiante de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira, ciudad en la que vive actualmente. Su literatura está marcada por la poesía costumbrista, la ironía, la crítica y la combinación de lo feo con lo bello. Realiza producciones que procuran desvelar la mentira y lo oculto, generando una conciencia sociocrítica en sus creaciones.
Melisa Restrepo Gálvez
Taller Distrital de Cuento, Bogotá
(Nueva York, Estados Unidos, 1992). Socióloga y magíster en Estudios Políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (Francia). Cursó el Taller Distrital de Cuento de Idartes (2022), en Bogotá: su primer taller de escritura creativa. Se desempeña como editora de textos escolares y traductora francés-español de textos de literatura infantil y juvenil. Nacida en una metrópolis y criada en un municipio caldense, sigue migrando de ciudades pequeñas a ciudades grandes y de las ciencias sociales a la literatura.
Miguel Ángel Padilla Sandoval
Taller Virtual de Narrativa Gráfica, Bogotá
(Barranquilla, Atlántico, 1978). Químico farmacéutico de profesión. Historietista por vocación. Su afición por la literatura fantástica y el dibujo lo orienta hacia el noveno arte. En los noventa, influenciado por los fanzines de cómics colombianos y las obras de Frank Miller y Sam Kieth, decide emprender el camino del aprendizaje autodidacta de la historieta y fue ganando habilidades tanto narrativas como artísticas. Le gusta ilustrar a la “vieja escuela” usando rotuladores, pincel, plumillas y tinta. Cree que es un arte que no se debe dejar morir. En 2011 publicó, en el fanzine La Grieta, un fragmento del cuento gráfico “Kassandra”. En el 2013 participó en la antología El cuento de contar de la Red Relata, con el cuento “Doppelganger”, Actualmente desarrolla su plataforma de autor, Quimera Comics.
Natalia Isabel Sandoval
Taller Liberatura, Ibagué
(Ibagué, Tolima, 1986). Artesana de sueños, felizmente docente. Profesional en Ciencias Sociales apasionada por la didáctica, las letras y la geografía. Promotora de lectura y escritura creativa para la infancia y aprendiz de lenguajes literarios. Ha escrito y autoeditado, desde Atiritagua Taller Creativo, dos obras de literatura infantil, Rumbo al cielo (2020) y Bonnie la cometareas (2022).
Nelcy Leyton Montealegre
Taller Liberatura, Ibagué
(Guamo, Tolima, 1960). Abogada, especializada en derecho tributario, administrativo, constitucional y probatorio. Hija de un hombre autodidacta y de una ama de casa. Desde muy joven se hizo cargo, al morir su padre, de sus dos hermanos pequeños y su mamá; desempeñó oficios varios después de terminar sus estudios de Derecho. Posteriormente ingresó a una entidad estatal y allí labora desde hace muchos años en un cargo directivo. Nunca tuvo hijos, pero sí tres sobrinos. Hace poco se interesó en escribir y conoció el taller Liberatura de Ibagué con la profesora Martha Fajardo, que le dio la oportunidad de aprender a escribir. En la revista Descalzos y en Chancletas, del área de Humanidades de la Universidad de Ibagué, ha publicado los cuentos y minicuentos “Intersección”, “Cadenas”, “Elefante blanco” y “Recaudador perenne”. En el concurso de cuentos de la entidad donde trabaja ha publicado, entre otros, “En blanco”. Finalista en el concurso de la Casa Creativa de Pereira “Cuentos cortos para esperas largas”, con “Las mil una mosca”.
Olga Cecilia Baena Gaviria
Taller Tintaviva, Envigado
(Medellín, Antioquia, 1955). Jubilada. Escribir es, para ella, honrar la memoria de su padre, quien le mostró el vasto mundo de las palabras escritas. En la infancia tuvo más libros que juguetes y la cautivó la lectura. Inició con cuentos infantiles. Participó en concursos de ortografía, y con el tiempo, se sumergió en el entramado de novelas, ensayos, biografías y otros, que le ampliaron la imaginación y los conocimientos.
Al finalizar su vida laboral se entusiasmó por la escritura y la tiene como un asunto irrenunciable. Hace parte del taller de escritores Tintaviva, y siente que es el espacio para entender que escribir es una oda al fluir misterioso de las palabras y que, como tal, es llenarse de significados, tejiendo y destejiendo, hasta moldear lo que quiere expresar en formas, texturas y colores. Es coautora del libro Esto no ha terminado y otros relatos (Editorial Eafit, 2021).
Pablo Torres Velandia
Taller José Eustasio Rivera, Neiva
(El Cocuy, Boyacá, 1970). Estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido incluido en varias antologías de cuento y poesía en Colombia. Hizo parte de los talleres virtuales Relata de cuento y cuento histórico (2020 y 2021). Desde ese año se encuentra vinculado al Taller José Eustasio Rivera, Relata Huila.
Paola Martínez Sande
Taller Caminantes Creativos, Puerto Colombia
(Barranquilla, Atlántico, 1990). Es psicóloga clínica, filósofa, y ha participado activamente en el taller de escritura creativa Caminantes Creativos desde el 2019. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad de la Costa y en la consulta privada. Se ha dedicado a la escritura de microcuentos que describen la vida cotidiana de la costa Caribe. Su experiencia en la práctica clínica y el conocimiento en psicoanálisis le dan una visión crítica a sus cuentos, creando escenarios sarcásticos propios de su universo literario.
Paula Andrea Osorio Marulanda
Taller El Sueño del Árbol, Itagüí
(Medellín, Antioquia, 1974). Ingeniera mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Poeta y escritora en ejercicio. Integrante del taller de escritores El Sueño del Árbol, de la Casa de la Cultura del municipio de Itagüí (2022), dirigido por el poeta y maestro Omar Gallo. Ha participado en los concursos de microrrelato “Medellín en 100 palabras” y “Haceb”, así como en los festivales del arte (Itagüí, 2022), en el XXXV Concurso Nacional de Poesía José Santos Soto (Tarso, Antioquia), y en el VI Mano a Mano de Poesía Latinoamericana de APL Radio internacional, “Caminos de paz y libertad” (julio de 2022).
Rocío del Pilar León Martínez
Taller Tinta de Yopos, Yopal
(Bogotá, Cundinamarca). Licenciada en Ciencias Sociales y magistra en Educación; desde hace treinta años vive en Casanare. Ha publicado los poemarios El otro color del infinito (Apidama) y Tejeré versos en tus ojos (Uniediciones, Zenócrate y Casa de Poesía Silva), y los libros de cuentos Historias de amor y de pecado y Mitos sensuales del oriente colombiano (Multigráficas Yopal). Participa en el taller Relata de Casanare. Ha sido coautora de varios libros: La Amazonia también cuenta, Testigos y protagonistas: relatos de región y Del llano y la selva a la universalidad (los tres publicados por el Fondo de Cultura Mixto de San José del Guaviare), Versar para mis padres y maestros. Guías de vida (Academia Internacional de Poesía y Estadística de México) y Lecturas urgentes de poesía (tercera edición). Fue incluida en Luz al vórtice de las palabras. Tiene inéditos un poemario dedicado a las mujeres que lucharon en la Independencia de Colombia, un poemario de temas libres y un libro de crónicas. En el año 2015 fue homenajeada en el libro publicado por la segunda vicepresidencia del Congreso de la República: Mariposas de la libertad. Mujeres constructoras de paz.
Sandra Jimena Bacca Rivera
Taller Funza para Contar, Funza
(Popayán, Cauca, 1978). Vive en Funza, Cundinamarca, desde hace nueve años. Es ingeniera electrónica de profesión, máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. Pertenece a los talleres de la escuela de literatura del Centro Cultural Bacatá: Funza para Contar y Círculo de la Palabra Femenina. Inició su formación literaria con el maestro Víctor Manuel Mejía Ángel en el 2019, publicando el minicuento “Callejero” (Diez años narrando a Funza) y la crónica “El abandono” (Encuentros pedagógicos de literatura de Cundinamarca). Fue ganadora de la convocatoria pública del programa municipal de estímulos culturales de Funza 2020, “¡Inspírese y eche pa la casa!”, en el Área de Literatura, gracias al proyecto denominado De la escritura a la esperanza - Radiofunza en tiempos de pandemia. En el 2020 publicó el cuento “Once once” y la genealogía “A punto de estallar” como parte de la Revista Literaria Alondra. Su cuento “Esclavos del tiempo” hizo parte del libro Sobrevivientes: antología de distopías desde el confinamiento, proyecto ganador de la beca para la publicación de antologías de talleres del Ministerio de Cultura. En 2021 publicó el cuento “Placer oculto” en la antología Sobrevivientes 2.0.
Santiago Martínez Méndez
Taller Ibagué Escribe y Cuenta, Ibagué
(Ibagué, Tolima, 2004). Egresado con mención de honor por producción intelectual del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, de Ibagué, por la publicación de su primer libro titulado Obras del submundo. Ganó el concurso Literactuando por dos años consecutivos (2020-2021) en la categoría Louise Glück. Estudiante de Derecho en la Universidad de Ibagué. Integrante del taller Ibagué Escribe y Cuenta desde el 2021, en el cual se caracteriza por su narrativa envolvente e intensa, con obras como “Cyclox”, “Áditi”, “Malos recuerdos”, “Una copa para la muerte”, “En realidad” y “Viviendo como otra”, las cuales fueron incluidas en la antología 2021 de Relata Ibagué. Administrador del fan page El cosmopolita sedentario, en donde ha publicado algunos fragmentos de sus obras. Sus actuales proyectos son las novelas La inmortalidad no existe para falsos dioses y Bonnie. Sus textos se basan en la fantasía y el gore, estilo con el que ha demostrado la capacidad de invadir la imaginación de sus lectores.
Santiago Salazar Gutiérrez
Taller de Escritura Creativa para la Paz “La voz propia”, Pelaya
(Pelaya, César, 2011). Es el menor de dos hermanos, resultado de la unión de Lucenith Gutiérrez Rey y Santiago Salazar Ovalle. Actualmente cursa el grado quinto en Inspecsem. Se destaca por su inteligencia en matemáticas e inglés. Le gusta la actuación; aunque es poco amigo de las frutas, le encantan las pastas y mucho más leer y escribir. Es temeroso de Dios y asiste a una iglesia cristiana. Es un niño muy amigable y respetuoso.
Seyawin Rafael Zalabata Robles
Taller José Manuel Arango, Valledupar
(Donachuí, comunidad arhuaca, Sierra Nevada de Santa Marta, 2000). Estudiante de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Popular del Cesar. Indígena iku (arhuaco), que cree en la literatura como una posibilidad para mantener la memoria colectiva de la etnia y las comunidades indígenas minorizadas.
Sonia Marcela Sepúlveda Rueda
Taller Distrital de Poesía, Bogotá
(Bucaramanga, Santander, 1974). Literata de la Universidad de Los Andes y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, en la línea de poesía. Médica especialista en medicina del deporte de las universidades Industrial de Santander y El Bosque respectivamente. Inédita. Ganadora del Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda (2022), con el libro Educación sentimental. Mención de honor en el concurso de la Red Relata, en la categoría de asistentes, género poesía, con el poema “Sirenas de niebla”.
Valerie Daniela Guerrero Enríquez
Taller Raíces y Letras, Tangua
(Pasto, Nariño, 2006). Estudió la primaria en la vereda Tapialquer Alto, del municipio de Tangua. Actualmente cursa el grado décimo en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero y está realizando un curso de poesía en el municipio de Tangua.
Verónica Vanegas
Taller Rayuela, Pamplona
(Barrancabermeja, Norte de Santander, 1976). Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Miembro activa hace más de ocho años de la Red Relata, con el Taller Rayuela. Ha liderado también proyectos para el fomento de la lectura y la creación de bibliotecas. Vive en Pamplona hace más de veinte años. Actualmente es docente de la Normal Superior de Pamplona (N. de S.). Fue incluida en la antología Cada grieta en el cuerpo, mujeres poetas de Norte de Santander (2020) y en la antología Erotismo poético (Diversidad Literaria, 2021).
Wilbert Ovalle Martínez
Taller Rayuela, Pamplona
(Riohacha, La Guajira, 1999). Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Ha sido integrante del Taller Rayuela desde hace varios años. Por otro lado, ha participado en la emisora de la universidad en programas radiales como Somos comunicación, El programa de las 9 y Expertos en cabina; de este último fue director y locutor con su colega Paula García Cabeza.
Wilmar Alexis Tapias Montoya
Taller Letra Silente, Barbosa
(Barbosa, Antioquia, 1979). Ha sido ganador de varios premios de poesía en su municipio, entre ellos el primer puesto en el Concurso de Poesía Inédita sobre los Derechos Humanos (2005), primer puesto en el Concurso de Cuento (2006), segundo puesto en el primer Concurso de Poetas Barboseños Corpascuala (2014) y segundo puesto en el Concurso Departamental de Poesía José Santos Soto (2018), en el municipio de Tarso, Antioquia. Ha hecho parte de las distintas convocatorias literarias realizadas por la Casa de la Cultura de Barbosa, además de otros recitales y encuentros de poesía independientes. Su escritura permanece inédita.
Yineth Vanessa Lozano Reyes
Taller de Poesía Héctor Rojas Herazo, Cartagena
(Cartagena, Bolívar, 2001). Tiene veintiún años, cursa el séptimo semestre de la carrera de Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena, ciudad en la que vive, y escribió el poema que aparece en esta publicación en el Taller de Poesía Héctor Rojas Herazo. Actualmente se desempeña como organizadora de un coloquio de literatura, es miembro de un semillero de investigación en Estudios Coloniales y Poscoloniales y es asistente en un proyecto de investigación en la misma área.
Zury Mariam Londoño Orozco
Taller Amilkar-U, Santa Rosa de Cabal
(Pereira, Risaralda, 1997). Vive en Santa Rosa de Cabal, estudió en el Instituto Agropecuario Veracruz y actualmente participa en el taller de literatura creativa de Relata, Escuela Cepas, de Santa Rosa de Cabal. No tiene ningún tipo de formación literaria, no ha asistido a seminarios o cursos relacionados con el ámbito literario; sus escritos no han sido editados. Como parte del recorrido que ha tenido en la literatura, han publicado sus poemas en el periódico regional El Faro Universo de Opiniones, en la sección “Diván lírico”; se presenta en Parque Arte, participó en un concurso de poesía temático en la casa de la cultura local y ha hecho parte de las diecisiete versiones de recitales de poesía erótica. También asistió a otros recitales: poesía mística, poesía y tango, y otros eventos culturales.
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare,
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca,
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío,
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima,
Valle del Cauca.
* * *
Dirección de Artes del Ministerio
de Cultura de Colombia
Carrera 8 # 8-43. Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono (60-1) 342 4100, ext. 4018
